Tortura
El tabú de la tortura (1975-2025)
TESTIMONIO 1. El encuentro tiene lugar un día de septiembre de 2025 en los exteriores de la estación de tren de Rubí. Juliana Tapiero tiene un rato después de salir del trabajo y antes de ir a buscar a sus hijos al colegio. Desde agosto de 2022, ellos son huérfanos y Juliana es viuda. Una noche de verano, Brian Ríos, su esposo, murió en el curso de una operación policial. Semanas antes, ambos, con sus hijos de seis y siete años, llegaron desde Colombia hasta esta ciudad del cinturón rojo de Barcelona. Los hechos de aquella noche tuvieron lugar a pocos metros de la estación. El recuerdo, que ya ha detallado en otras entrevistas, le sigue doliendo.
Brian había salido a comprar cervezas. Estaban celebrando su primera fiesta desde que partieron de Colombia. No era para menos, llevaban días adecentando una casa semiderruida en las afueras de Rubí. Unos tragos para pasar la mezcla de sudor, polvo y mugre de una mudanza. Los primeros días desde su llegada a Rubí habían estado viviendo con la madre de Brian y su pareja, cuatro adultos y dos niños en una habitación de un piso compartido. Por fin tenían una casa. Brian estaba entusiasmado con la idea de vivir en España; Juliana no tanto. Estaban de celebración, en cualquier caso. Brian no volvía de comprar cervezas. Juliana salió a buscarle. Lo encontró en un aparcamiento, sentado en el suelo, a pocos pasos de la estación. Lo rodeaban varios policías. Ella tuvo un mal pálpito. Estaban en situación administrativa irregular. Una detención solo podía significar una cosa: malas noticias. La situación era tensa. Uno de los agentes locales, recuerda ella, provocaba a Brian, él se revolvía. Se lo llevaron. No volvió a verlo vivo.
La policía local no tiene potestad para encerrarlo en el calabozo, el protocolo implica una visita a un centro de atención primaria (CAP) para dar fe del estado del detenido. Juliana no sabe lo que le pasó a su marido en el coche policial que le llevó al centro de salud; cree que el facultativo que atendió a Brian allí mintió en sede judicial. En aquella visita, Brian fue sedado. Las imágenes de las cámaras estáticas del CAP lo muestran saliendo de allí como un muñeco, con varios policías sujetándole la cabeza. Murió en la comisaría de los Mossos d’Esquadra a las cuatro de la mañana. Juliana recibió la llamada dos horas y media más tarde. Dos agentes de paisano le explicaron que la situación era “muy complicada”. Tras el mazazo, le ofrecieron sedación. No quiso quedarse grogui, quería estar consciente para contar a su suegra y a sus hijos lo que había pasado. Las siguientes semanas, el abandono institucional.

No pudo ver el cadáver hasta 15 días más tarde, y solo vio la cara de Brian; se le ocultó su cuerpo. Gracias a un reportaje de La Directa, y al apoyo de una abogada de oficio, pudo comenzar a denunciar su caso. Actualmente, el médico del centro de salud y tres mossos están siendo investigados, no así los policías locales de Rubí que iniciaron la operación. Juliana cuenta que, de vez en cuando, se los encuentra en la misma plaza en la que estamos; no está segura de si ellos la reconocen. Dice que siente rabia, impotencia, también ansiedad. Ha sufrido tres años de abandono institucional. Sus hijos no han recibido acompañamiento psicológico hasta hace un año, y este ha llegado gracias al apoyo militante de la plataforma que se ha creado para defender su caso. El Ayuntamiento no se pronunció hasta hace un año sobre el caso, lo hizo la alcaldesa en privado: no ha habido condolencias oficiales. El Parlament de Catalunya nunca ha respondido a los requerimientos, tampoco el Sindic de Greuges. “Sin papeles no valemos nada”, denuncia Juliana Tapiero. Ella dice que seguirá luchando para que no se repita lo que le pasó a Brian. Ha apoyado a la familia de Harold Medina, un chico colombiano muerto en la comisaría de Sant Boi de Llobregat este verano.
ACTUALIDAD. En junio de 2025 se presentó el primer informe del Índice Global de la Tortura, que incluye a tres países de la Unión Europea, entre ellos España. La tortura no es sistemática, pero es “más que esporádica”, refleja el estudio, que señala que existe “riesgo moderado” de carácter general, “riesgo considerable” en capítulos específicos como brutalidad policial y prevención contra la tortura durante la privación de libertad, y “riesgo alto” en derechos de las víctimas.
DEFINIR LA TORTURA. El 10 de diciembre de 1984, en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas, se firmó la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Se constituyó como un hito en la historia, dado que era la primera vez que se publicaba un texto con validez jurídica sobre tortura, cuya práctica aparece condenada en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948. El texto de 1984 es la continuación de la Declaración de Naciones Unidas contra la Tortura de 1977. En esos siete años se produjeron recortes a conveniencia de los Estados, que moldearon el redactado final para conservar parte de la discrecionalidad con la que funcionan en la práctica.
174 países han ratificado la convención, solo 94 de ellos han firmado el protocolo facultativo, clave para la aplicación de la convención. España ha ratificado ambos documentos. El aterrizaje de la firma de esa convención en los códigos penales nacionales es uno de los principales puntos de fricción entre lo proclamado y la realidad detectados por los expertos. Sara López, jurista del Centro Sira de Atención a Víctimas de Malos Tratos y Tortura, explica que uno de los principales problemas en ese sentido tiene que ver con “la exigencia de gravedad en el sufrimiento psíquico o físico de las víctimas, porque la gravedad es un concepto jurídico indeterminado”. La jurisprudencia, añade, tiene dificultades para establecer límites entre trato degradante, inhumano y tortura.
Jorge del Cura, premio nacional de Derechos Humanos y activista histórico de esta lucha a través de la Coordinadora para la Prevención de la Tortura, cree que para aterrizar conceptos se debe acotar la definición de tortura a aquellas que son realizadas por un funcionario público –actualmente la definición incluye otros supuestos, como su ejercicio en residencias de mayores, por ejemplo– y tiene que tener una finalidad. Pese a que él aboga por no expandir el concepto de tortura –“hay un problema porque si todo es tortura nada es tortura”–, también recuerda que la Convención habla de malos tratos, inhumanos o degradantes, y que ninguno de ellos puede ser justificado: “No hay causa ni excepción para poder practicarlo”.
UNA HERRAMIENTA. El Protocolo de Estambul, adoptado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en el año 2001, es una metodología por la cual desde un punto de vista psicológico, médico, jurídico y antropológico, se dilucida si la persona que está ofreciendo el testimonio de torturas aporta un relato coherente. España ratificó este protocolo en 2014, pero no lo ha adoptado como estándar de referencia en la investigación de la tortura y tampoco ha dado pasos efectivos para su implementación.
La última macroencuesta de Amnistía Internacional (2014) sobre actitudes ante la tortura detalla que un 36% de la población mundial cree que es aceptable cuando se trata de obtener información
FINALIDAD DE LA TORTURA. El concepto ticking time bomb es uno de los más extendidos a la hora de justificar la tortura. Parte de un supuesto, que es más habitual en la ficción cinematográfica que en la vida real, y de una pregunta: si un policía pudiese evitar que estallara una bomba torturando a quien ha puesto esa bomba, ¿debería atender a la legalidad o debería torturar al presunto “terrorista”? Ese escenario, y la respuesta de que es legítimo usar la tortura en esos casos excepcionales, se ha extendido especialmente desde la Guerra contra el Terror iniciada por Estados Unidos en 2001. La última macroencuesta de Amnistía Internacional (2014) sobre actitudes ante la tortura detalla que un 36% de la población mundial cree que es aceptable cuando se trata de obtener información que puede ayudar al interés público; un 38% la considera inaceptable. España es uno de los países del mundo con menos tolerancia, a priori: un 81% no acepta estos métodos bajo ningún supuesto y solo un 17% cree que son válidos.
La encuesta fue realizada antes de la expansión de la extrema derecha en todo el mundo. Pese a toda esta parafernalia, los expertos advierten de que el supuesto “bomba de relojería” es un subterfugio y que, de hecho, la tortura indagatoria ha perdido prevalencia con respecto a otras justificaciones. Sara López se refiere a la tortura punitiva, para castigar; la intimidatoria, para lanzar un mensaje a una persona y su entorno; y la discriminatoria, como algunas de las más constatadas en la realidad de comisarías, prisiones, centros de menores o de internamiento de extranjeros en España. Señala que la intimidatoria, la más documentada, no existe literalmente en el Código Penal, lo que dificulta sobremanera su interpretación por parte del poder judicial. Además, esta especialista del Centro Sira considera que deben añadirse a los supuestos motivaciones variadas y pone un ejemplo: el ejercicio de la tortura como un rasgo de determinada visión de la masculinidad. Pegar, humillar e insultar a alguien para formar parte o no ser rechazado por un grupo que pega, humilla y veja.

TESTIMONIO 2. A sus 18 años, Rosa García y Julio Pacheco ya habían aprendido que podían ser torturados. No era lo peor que les podía pasar, podían pegarles un tiro. Rosa recuerda que en ese 1975 hubo 29 asesinatos en manifestaciones. Julio y Rosa militaban en el Partido Comunista de España marxista-leninista (m-l) y en su extensión, el Frente Revolucionario Antifascista y Patriota (FRAP). A Julio ya le habían disparado por hacer una pintada (la bala no le había alcanzado). Ambos sabían que, si eran detenidos, irían a la Dirección General de Seguridad (DGS) y que esta era el reino de la Brigada Político Social (BPS) del temible comisario Roberto Conesa. También sabían que el trabajo de la BPS era, simplemente, torturar. Y fueron detenidos.
Julio ya estaba en la clandestinidad, Rosa le fue a visitar. Era agosto. Pasaron días en el edificio de la Puerta del Sol que hoy es sede de la Comunidad de Madrid. Ninguna placa recuerda lo que allí pasó. Julio y Rosa sí, aunque comentan que no tienen un recuerdo lineal, sino fogonazos, sensaciones, pesadillas. Rosa dice que tardó tiempo en usar la palabra “tortura” para referirse a su caso. Rosa nunca se lo contó a su familia; no quería que sufrieran más de lo que ya debían haber sufrido cuando fue detenida. Ellos no le contaron cómo pasaron esos días. Seis días sin saber de ella, visitando hospitales, dirigiéndose al edificio en el que permanecía encerrada y recibiendo un ‘no’ por respuesta. Explica que sí habló de ello con las presas de la cárcel de Yeserías, cuando por fin salió de la DGS, aunque dice que no lo contó todo, porque había cosas que superaban el nivel de humillación que podía compartir.
Para Rosa, la reparación pasa por una decisión política: la derogación de la Ley de Amnistía. Algo que no está en la agenda de este Gobierno
Julio habló menos de lo que le había pasado, todavía hoy habla poco de cómo fue. Explica que, hace tres años, cuando le aplicaron el Protocolo de Estambul, el psicólogo que le examinó le dijo que tenía estrés postraumático. Rosa relata que durante muchos años no entendía los problemas de ansiedad que padecía, que no localizaba el origen de esos nervios ni de las pesadillas recurrentes que tenía. Dice que, cuando hizo el Protocolo de Estambul y recibió el apoyo del Centro Sira, pudo empezar a colocar cosas en su cabeza para que no le hicieran tanto daño. Los dos pusieron dos querellas contra los torturadores. En ambos casos, a dos policías mediáticos. Billy el Niño, que recibió a Rosa en la DGS; José Villarejo, uno más del grupo que golpeó a Julio. Entre los militantes llamaban a Villarejo “el alemán”, por la cara de bruto, la mandíbula cuadrada, la piel encarnada y el pelo rubio. Era agosto. Había policías de vacaciones y unos pocos agentes se repartían para pegarles en momentos y estancias separadas. Los policías lo tenían claro, les decían que ellos siempre iban a estar allí porque eran “necesarios”. Pasó el tiempo y se confirmó: los policías que les golpearon seguían allí.
Algunos “trabajaron” en Euskadi, otros pasaron al sector privado, otros hicieron ambas cosas. Rosa y Julio no se callaron. Hace unos años entraron a formar parte de La Comuna, colectivo de presos del Franquismo que ha impulsado varias querellas contra los responsables y los ejecutores de sus torturas. Rosa comenta resignada que su caso parece estar en vía muerta. Hace tiempo llegó al Comité de Derechos Humanos, pero la respuesta ha sido nula. También espera una respuesta del Tribunal Constitucional a un recurso en el que denuncia la falta de tutela judicial efectiva, pero los antecedentes en casos similares no son halagüeños. Julio prestó declaración, un paso importante, pero no suficiente. La jueza de su caso dijo que la legislación vigente le impedía avanzar. La Ley de Amnistía de 1977 es el candado que ha cerrado hasta ahora todos los casos planteados contra los torturadores del tardofranquismo. Julio dice que no le hace falta “un papelito” que diga que su detención fue ilegal, que quiere saber los nombres de los torturadores y los nombres de los que mandaban a los torturadores. Para Rosa, la reparación pasa por una decisión política: la derogación de la Ley de Amnistía. Algo que no está en la agenda de este Gobierno.

TORTURAS EN EL FRANQUISMO. La historiadora Sophie Baby reclama que se abran los archivos de la policía para conocer los informes de lo que pasó en las comisarías, pero valora que ya se sabe mucho gracias a los testimonios de la gente que fue detenida y sufrió en las cloacas del sistema durante el franquismo y, especialmente, en los estertores finales del régimen. Baby rememora que los informes de Amnistía Internacional de los años 70 dieron una oportunidad de terminar con las torturas al sistema que estaba naciendo. Pero no murieron, sino que la práctica se mantuvo en el marco de la lucha antiterrorista, “cuando se reciclaron los métodos arbitrarios y de represión que se usaban en el franquismo para luchar contra ETA”. Baby estima que en aquellos años y mediante esas decisiones se privó a la democracia “de una edad de oro” que podía haberse dado después de las primeras elecciones legislativas.
TRADICIONES. La “razón de Estado”, un legado político de Maquiavelo de extraordinario éxito en las democracias occidentales, es la justificación última de los criterios de “seguridad nacional” que justifican el empleo de la tortura. Aunque la frase habitualmente cambia desagües por cloacas, el sentido de lo que dijo Felipe González en 1988 –“el Estado de derecho se defiende en las tribunas y en los salones, pero también en los desagües”– es un resumen de todo un clásico: la defensa de quienes se “manchan las manos” para proteger a la ciudadanía, marcando una línea que no entiende de matices entre los buenos y los malos. “Los Estados siempre tienen espacios que son de irregularidad inconfesable”, explica Francisco Etxeberria, antropólogo y forense. A su juicio, se ha reducido la discrecionalidad con la que se operaba en el contexto de la guerra contra el terrorismo y el conflicto vasco, “pero eso no quita que se use si alguien valora que puede obtener de ti una información a través del miedo y el dolor. Torturar es eso, aplicar miedo y dolor”.
UNA CITA VIEJA. “La democracia termina donde comienza la razón de Estado”. Charles Pasqua, ex ministro de Interior francés, 1987.
HISTORIA DE UNA VICTORIA. Las “carpetas azules” del Instituto Vasco de Criminología (IVAC), dirigido por Francisco Etxeberria, junto al trabajo del psicólogo Carlos Martín Beristain y de la abogada Laura Pego, han dado lugar al informe más importante sobre la sistematicidad de las torturas publicado en el Estado español. Lo encargó en 2014 la Secretaria General para la Paz y la Convivencia del Gobierno vasco y supuso, inicialmente, el reconocimiento de 4.311 casos de torturas y malos tratos en la Comunidad Autónoma Vasca entre los años 1960 y 2014. Aproximadamente, una cuarta parte fue documentada mediante las técnicas del Protocolo de Estambul. “Lo que hicimos es confirmar y ratificar aquello que hemos ido sabiendo a nuestro alrededor; uno siempre ha sabido, su familia, su grupo de amigos, en su colegio o su municipio, que estas cosas ocurrían”.
La tortura en los años del conflicto vasco se consideró “más que esporádica” en documentos oficiales, lo que hicieron los investigadores encargados del proyecto del Gobierno vasco es hacer un censo. Etxeberria se ve en la obligación de recordar que la tortura se expandió en todas direcciones, a gente de partidos políticos, sindicatos, activistas... gente que nunca tuvo nada que ver con ETA. A pesar de que eso es evidente, el equipo a cargo del informe tuvo que soportar los ataques de partidos del nacionalismo español, pero, como señala este antropólogo forense, nadie ha sido capaz de refutar su trabajo. De hecho, este solo ha sido corregido para incluir más casos “de gente a la que antes le daba pánico acercarse y ahora se siente más protegida”. En 2023, el IVAC presentó un informe de la misma categoría sobre la tortura en la Comunidad Foral de Navarra, en este caso en el periodo entre 1979 y el año de su publicación. Sumado a un informe previo que recoge los casos desde 1960 hasta 1979, aparece la cifra de que, al menos, 1.068 personas sufrieron torturas y otros malos tratos en Nafarroa.
La Ley de Memoria Democrática de 2022 incluyó a las víctimas de malos tratos en la tipología de personas con derecho a reconocimiento, pero éste solo alcanza el periodo previo a 1978
Etxeberria valora positivamente el impacto de aquellos trabajos en las instituciones. Los gobiernos de la Comunidad Autónoma Vasca y de la Comunidad Foral de Navarra han constituido sendas comisiones de la verdad. Además, en 2016 se aprobó una ley de reconocimiento y reparación de víctimas de vulneraciones de derechos humanos en el contexto de la violencia política, comúnmente conocida como “ley de abusos policiales”. Las personas afectadas por la tortura pasaron a ser consideradas víctimas, los casos expuestos pasaron a ser reconocidos legalmente. En el nivel estatal, la Ley de Memoria Democrática de 2022 incluyó a las víctimas de malos tratos en la tipología de personas con derecho a reconocimiento, pero éste solo alcanza el periodo comprendido antes de la entrada en vigor de la Constitución de 1978. Más allá de eso, Etxeberria valora que han surgido iniciativas similares a la suya en Catalunya y Asturias. Las “carpetas azules”, en las que el equipo vasco recogió los casos, dieron nombre a la película documental Karpeta Urdinak, de 2022, dirigida por Ander Iriarte.
INSTITUCIONES IMPLICADAS. La filósofa Donatella di Cesare dice que la tortura muestra el poder del Estado y, al mismo tiempo, debe ser negable por él mismo. Para que se produzca esa negación es necesaria la implicación de varios actores. La tortura no depende solo de los funcionarios de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado o de instituciones penitenciarias que ejecutan ese poder. Los expertos consultados para el reportaje señalan a la Justicia, cuando minimiza o descarta acusaciones de tortura; a distintos cuerpos de médicos y facultativos, cuando hacen la vista gorda o no denuncian después de examinar cuerpos y mentes destrozados; la prensa que no investiga, encubre y justifica; y a los cuerpos políticos, que amparan, callan o niegan que exista. “La responsabilidad es compartida”, explica Jorge del Cura.
En el caso de los partidos, “las excusas que dan son dos: España es una democracia, por tanto no puede haber tortura. La segunda es que no hay sentencias por tortura”. No hace falta explicar que lo primero es una tautología, pero sí que lo segundo es falso: “Según el Defensor del Pueblo, en los últimos 12-15 años tenemos una media de entre cinco y ocho funcionarios condenados por tortura, y una media de 50 funcionarios condenados por delitos contra la integridad y no sabemos cuántos funcionarios (porque no se dan los datos) condenados por delitos de lesiones leves, de lesiones o detenciones ilegales”.

ÚLTIMOS DATOS. El informe de 2024 del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, elaborado por el Defensor del Pueblo, refiere que entre el 1 de septiembre de 2023 y el 31 de agosto de 2024, cinco personas fueron condenadas por un delito de torturas recogido en el artículo 174 del Código Penal.
NUEVOS MÉTODOS. Presente a lo largo de toda la historia y tecnificada desde el surgimiento de los Estados nación, la tortura ha ido variando de métodos. Los más conocidos del periodo del tardofranquismo y la Transición son algunos como la bolsa (asfixia temporal), la bañera (ahogamientos) o la aplicación de electrodos. El corpus se ha internacionalizado y, por ejemplo, en España se utilizó la falanga, un doloroso método de origen medieval, pero internacionalizado por la Escuela de las Américas a todos los países bajo su influencia. Consiste en golpear con una vara las plantas de los pies.
Sara López explica que los métodos que observan los peritos hoy en un cuerpo superior de investigación como el dependiente de la Audiencia Nacional pasan más por la cabeza que por el cuerpo: “Durante toda la etapa en la que ha habido incomunicación, era habitual –y lo documentan los propios forenses del juzgado e incluso las sentencias– que las personas salieran sin un rasguño, pero destrozados psicológicamente”. En comisarías, dice esta experta del Grupo Sira, se han documentado técnicas como tener a los detenidos durante horas mirando a la pared, esposas apretadas, denegación de permiso para ir al aseo o denegación de artículos de higiene íntima. Se repiten también circunstancias irregulares como el apagado de cámaras de vigilancia en centros de detención y los interrogatorios en salas con ángulos muertos para el registro en vídeo.
REFLEXIÓN. “Contra el discurso ingenuo de que la tortura es ineficaz (pues el torturado dirá lo que el torturador quiera oír), la tortura es muy eficaz para mantener el “orden” sociopolítico existente –o que se pretende imponer–, el “sistema” económico y político constituido, etc. Por ello, la tortura, aunque se haya abolido en uso judicial, y esté prohibida por las leyes y convenios internacionales, nunca ha dejado de utilizarse por los Estados (incluidos los Estados demócratas) en diferentes grados según el momento histórico-político y modelo de estado-sociedad”. Jorge del Cura.
Ainara Gorostiaga: “He aprendido a decirle a mi hija que me trae malos recuerdos que juegue con una bolsa de plástico y se la ponga en la cabeza”
INSTITUCIONES IMPLICADAS. Juan Ignacio Ruiz Huerta, Jorge del Cura y Pedro José Larraia se reunieron en junio de 2024 con Ángel Gabilondo, Defensor del Pueblo. Su objetivo era que la oficina de Gabilondo comenzase una labor de investigación, documentación y, finalmente, reparación, a las más de 6.000 víctimas de torturas documentadas en los informes de la Comunidad Autónoma Vasca y la Comunidad Foral de Navarra. En el caso de Ruiz Huerta, exjefe de gabinete del Defensor del Pueblo, aquello tenía un componente personal. En 2010, como acompañante de una delegación del Subcomité para la Prevención de la Tortura de las Naciones Unidas, había escuchado la declaración espontánea de un grupo de detenidas vascas. Un testimonio de horror y terror sexual durante su arresto. Contárselo a la Defensora del Pueblo en funciones de entonces había supuesto su salida del puesto unas semanas después.

Ruiz Huerta tiene desde entonces la espina clavada de no haber denunciado ante las instituciones que la oficina para la que trabajaba, encargada de defender los derechos fundamentales y las libertades públicas, no había hecho nada; que la representante de la institución se había “envuelto en la bandera”, le había acusado de haberse dejado “comer el tarro por los etarras” y había dado carpetazo al asunto: “Yo estoy aquí para demostrar que en España no se tortura”. Catorce años después, Gabilondo les recibió con otro talante. Se mostró interesado. Comentó que seguirían conversando sobre el asunto, para estudiar las posibilidades, recibió una copia del documental Carpetas azules. Pasaron los meses. Lo que llegó después fue una respuesta fría. Gabilondo les remitía a la Comisión de la Memoria Democrática (a pesar de que los informes no solo se refieren a las víctimas de tortura previos a la Constitución de 1978). Los tres, Ruiz Huerta, Del Cura y Larraia, han escrito en Infolibre que, más que una respuesta, Gabilondo les ofreció “un primoroso ramo de excusas envuelto en citas legales”. Los tres recuerdan que el mandato del Defensor del Pueblo es “categórico” como cuerpo encargado de supervisar la actividad de las administraciones públicas y para defender el derecho a la vida, la integridad física y la dignidad que establece el Título primero de la Constitución.
TESTIMONIO 3. Son 16 minutos de un testimonio de miedo y dolor. Ainara Gorostiaga es una de las cinco mujeres que, en abril de 2017, compartieron sus historias de torturas a manos de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en el Parlamento de Navarra. En esa tribuna, Ainara explicó cuáles eran las secuelas que perduraban 13 años después de su tortura:
“He aprendido que la oscuridad me da miedo, la noche; he aprendido a dormir con luz. He aprendido a respirar cuando veo o siento signos de violencia, cuando escucho gritos. He aprendido a decirle a mi hija que me trae malos recuerdos que juegue con una bolsa de plástico y se la ponga en la cabeza; a apartar las manos cuando me las ponen en los ojos. He aprendido que no me gusta ponerme a cuatro patas, a entender por qué no me gusta bucear, a darme la vuelta cuando alguien me habla por detrás y no lo veo. He aprendido a sentirme de mi tamaño, a valerme por mí misma, a tomar decisiones, a concentrarme, a sentir y a confiar”.
Ocho años después de esa comparecencia, en la que narró los cinco días en los que la Guardia Civil sometió su cuerpo y su mente a un calvario atroz, Ainara explica que hay algunas cosas que siguen enquistadas, pero que ha conseguido reducir la intensidad del dolor. Ahora forma parte de la Red de Personas Torturadas de Navarra, una iniciativa que nació en 2021 después de que unos audios probaran que el conductor de autobús Mikel Zabalza había muerto bajo torturas durante su detención en el cuartel de Intxaurrondo. La red quiere unificar las voces de quienes sufrieron ese miedo y dolor a manos del Estado “contra el silencio y el negacionismo”, dice Ainara.
El grupo cuenta con un equipo de psicólogos para favorecer el cuidado y la asistencia a las víctimas: “Cada vez que se abre esa herida hay gente que se rompe; y sobre todo hay mucha gente que no lo había contado nunca”. Ainara piensa que la tortura nunca se puede reparar, no obstante cree que hay una reparación social y cultural basada, en primer lugar, en que no se cuestione su verdad, la verdad. Detalla que su red se centra en la experiencia de miles de personas torturadas en el contexto de la represión estatal en la Comunidad Autónoma Vasca y Navarra, pero que son conscientes de que la tortura sucede en muchos más ámbitos. Para concluir, recuerda que la tortura en el contexto político puede volver a ocurrir porque se mantiene vigente la Ley Antiterrorista.
Jorge del Cura: “Si aceptamos ese discurso de que, si no hay condenas judiciales, no hay tortura, en el franquismo no hubo ninguna tortura”
LEY ANTITERRORISTA. Por Ley Antiterrorista se entienden una serie de disposiciones en el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Actualmente, la prisión incomunicada puede extenderse hasta diez días cuando se investigan delitos cometidos por bandas armadas o “terrorismo”.
GRANDE-MARLASKA. Como juez de la Audiencia Nacional, Fernando Grande-Marlaska no investigó debidamente hasta seis denuncias de torturas durante la detención incomunicada, según ha acreditado el Tribunal de Estrasburgo de Derechos Humanos. Hasta en once casos, esa corte ha condenado a España por hacer caso omiso de denuncias de este tipo. El actual ministro de Interior se refirió en 2018 a las torturas en el marco de la lucha antiterrorista como “excepcionales”. Según el registro de las “carpetas azules”, una cuarta parte de las personas detenidas durante el llamado conflicto vasco vieron vulnerados sus derechos humanos por medio de técnicas de torturas y malos tratos.
LOS TRAUMAS. Cada persona torturada vive el trauma de una manera distinta. No obstante, hay secuelas compartidas. Gabriela López Neyra, coordinadora del Centro Sira, refiere que las personas sobre las que se ha aplicado la falanga o el teléfono –golpes con ambas manos en los pabellones auriculares– tienen secuelas de largo plazo, como pérdida de audición o dolores específicos. Entre los traumas a nivel psíquico son habituales las pesadillas, la reexperimentación, la sensación de hiperalerta, muy a menudo latentes y de aparición esporádica.
“Lo que identificamos –explica– es que perduran lo que llamamos los impactos ontológicos o los impactos sobre el ser, que son aquellos impactos que tienen que ver con los dilemas éticos durante la detención o con el haber acabado delatando a alguien por el grado de extenuación derivado de la tortura o de manipulación derivada de la tortura, o haber cedido ante una petición de un funcionario a firmar una autoinculpación, o el haberte creído los pensamientos que durante la detención te pueden aparecer, de creerte determinados argumentos o creerte determinados supuestos, o creerte determinadas amenazas; la sensación de verte quebrado o quebrada frente al miedo y la indefensión de la detención o de la tortura y cómo esto puede dejar una base de sensación de pérdida de control o de desconfianza sobre ti misma. Como que de alguna forma sabes que ante situaciones límites no puedes confiar en que vas a saber o poder responder como tú querrías, con un afrontamiento positivo y acorde a tus creencias y valores. Entonces lo que sí identificamos es que, décadas después, la mayoría de los impactos que perduran de una forma profunda son estos que vienen de los elementos psicológicos y ontológicos derivados de la tortura”.
1 DE OCTUBRE DE 2017. El último informe de la Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura refleja el impacto que tuvo la celebración del referéndum de autodeterminación de Catalunya, en el otoño de 2017, año en el que se produjeron 224 situaciones de torturas y malos tratos que afectaron a 1.014 personas. En julio de 2024, tras la aprobación de la Ley de Amnistía en el marco del conflicto del Estado con Catalunya, el juzgado de instrucción 7 de Barcelona decretó el archivo de la causa contra 46 agentes de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado encausados por violencia. Las defensas de los afectados recurrieron la decisión por considerar que a esos agentes se les podía atribuir delitos contra la integridad moral y de torturas y tratos degradantes, que quedan fuera de la ley del perdón. Para Irídia, que interpuso en mayo de 2025 un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, la Audiencia Provincial, que avaló el archivo, interpretó “de forma restrictiva y errónea el concepto de mínimo umbral de gravedad” a la hora de darle carpetazo al caso.
“Si aceptamos ese discurso de que, si no hay condenas judiciales, no hay tortura, en el franquismo no hubo ninguna tortura”. Jorge del Cura.
VÍCTIMAS INVISIBLES. En 2024, Irídia - Centro para la Defensa de los Derechos Humanos y la ONG Rights International Spain publicaron un informe de 500 páginas titulado “Racismo policial en el Estado español”. Youssef Ouled, investigador independiente y coautor del estudio, explica las consecuencias menos visibles de los casos de torturas y malos tratos denunciados por las personas racializadas y migrantes. Barreras que se extienden cuando se denuncian los casos, relacionadas con la falta de credibilidad que se da a sus testimonios y la amenaza de meterse en problemas cuando son personas en situación irregular, algo que hace que, a menudo, “no vayan a denunciarlo y a lucharlo”, señala Ouled. Este investigador señala dos constantes: la intencionalidad de desvincular casos de muertes bajo custodia, malos tratos o torturas con motivaciones raciales –son cosas que pasan, según las instituciones–, y la “intencionalidad muy clara de desvincular siempre al Estado de la responsabilidad racial que tiene en estas muertes”.
Sara López confirma que, a pesar de que los casos que se conocen son una proporción ínfima de los que se estima que se producen, en la práctica cotidiana de Sira observan “con mucha claridad” que el grupo más afectado por torturas y malos tratos es la población migrante. Esto cambia en periodos de movilización política intensa, cuando las denuncias pasan a encabezarlas los movimientos sociales. Los informes de la Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura, que dejaron de publicarse en 2018, señalan que, durante el periodo 2004-2017, uno de cada cinco denunciantes de torturas y malos tratos era una persona migrante. La dificultad para denunciar por la situación administrativa llega a su paroxismo cuando las agresiones tienen lugar en los Centros de Internamiento de Extranjeros. Entonces, como señala López, no es infrecuente que las personas que denuncian sean deportadas de la noche a la mañana.
GUERRA CONTRA EL TERROR. En 2022, la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional condenó al Estado a pagar una indemnización de medio millón de euros al vecino de Pinto A.Z. Este ciudadano musulmán fue detenido en una 2016 en una “operación yihadista” que llevó su cara a las portadas de periódicos de tirada nacional. Durante más de un año sufrió distintas formas de castigo por parte de distintos cuerpos policiales. Estuvo tres años incomunicado. Aunque ningún funcionario ha sido condenado por la justicia por esos abusos, el hecho es que, cuando salió de prisión, A.Z. tenía una discapacidad reconocida del 76%. En 2018 fue condenado por un delito de adoctrinamiento activo terrorista. Su esposa fue también condenada por enaltecimiento. Las bases de la sentencia eran mensajes en redes sociales, comentarios sobre actualidad y hechos como la donación a refugiados sirios. En 2019, el Tribunal Supremo ordenaba repetir el juicio y unos meses después, A.Z. era absuelto por la Audiencia Nacional.
YIHADISMO. Youssef Ouled denuncia el amparo y la legitimidad que se ha dado a los abusos contra población musulmana, árabe y amazigh en la lucha contra “el terrorismo yihadista”. Una islamofobia que se traduce en humillaciones y hostigamiento basadas en la fe de las personas detenidas y que se multiplicaron debido a la lógica del ticking time bomb potenciada por la Guerra contra el Terror lanzada por EEUU y sus aliados a partir de 2001. Ouled recuerda que la mayoría de las personas detenidas por terrorismo yihadista se encuentran actualmente en libertad. Un estudio publicado en 2020 por el profesor de Derecho Penal José Núñez Fernández detalló que el 40% de las 373 personas acusadas por delitos de “terrorismo yihadista” fueron absueltas y, de las condenadas, solo un 1% lo fue por comportamientos violentos; el resto lo fue por delitos relacionados con “adoctrinamiento” y “enaltecimiento”. Los datos, detalla este profesor, sugieren “un alarmante abuso de la prisión preventiva”.
TESTIMONIO X. Es un caso real, pero no se darán datos sustantivos. Depende de la persona que lea esto si quiere creerlo o si quiere saberlo. Ocurrió en una comisaría en el invierno de 2024. Un ciudadano, nacido fuera de España pero con papeles, al que llamaremos (c) –con minúsculas y entre paréntesis–, se encuentra con un funcionario malhumorado mientras realiza un trámite. Le llamaremos F, con la f mayúscula de funcionario. (c) le enseña a F el justificante de haber pagado una tasa. F le dice que no vale que se lo enseñe en el móvil, que tiene que traer el mismo documento impreso. F tira los papeles de (c) del mostrador, (c) le pregunta que por qué ha hecho eso. F le grita “vete a tomar por culo de aquí”. (c) le dice “a mí no me hablas así”. Eso desencadena lo que viene después. Cuatro agentes se abalanzan sobre el ciudadano (c). Le dan una paliza. La cosa no se detiene ahí. Vuelven a pegarle en otro lugar. Le hacen una técnica de asfixia. Lo dejan inconsciente. Sufre humillaciones de carácter racista. El caso sigue abierto. Usted elige si creerlo, un juez decidirá si se trata de un caso de tortura. Si decide que no se trata de eso, habrá hecho lo más habitual en estos casos.

REFLEXIÓN. “Estas malas prácticas siempre se han volcado contra poblaciones con una historia muy política –el independentismo vasco, por ejemplo–. Sin embargo, creo que hay una diferencia de matiz con las personas racializadas, que no solo tiene que ver con su situación administrativa, sino que lo político no pasa porque estas personas tengan una ideología. Es quizá la diferencia que haría con otros movimientos políticos: el no ser blanco ya es la lógica política que motiva ese tipo de actuaciones y toda la maquinaria que se activa después”. Youssef Ouled.
TABÚS Y SILENCIOS. Para Jorge del Cura, “el problema básico es de voluntad política. Para empezar, hay que reconocer que hay un problema: si no lo reconoces, no hay nada que hacer. Luego, una vez que reconoces el problema, podemos cuantificarlo, podemos calificar si es más o menos grave, si ha habido uno, 500 o mil casos; podemos buscar cuáles son las soluciones. Pero, si niegas la mayor, estás poniendo imposibilidades”. Prosigue Pedro Larraia: “Y lo peor es que esta negativa ha calado socialmente de tal forma que, cuando tú hablas sobre estos temas en tus círculos, te preguntan ‘¿ah, pero hay tortura? ¿Pero todavía se siguen haciendo?’ y te dicen: ‘Eso era antes en la dictadura. Ahora ya no se hace’”.
Paco Etxeberria apunta hacia los medios de comunicación, a los que califica de “encubridores sistemáticos” en los casos de tortura en la CAV y en Navarra. Este forense recuerda una frase de Amnistía Internacional leída en sus tiempos de estudiante: “Ante la tortura, la humanidad se divide al 50% en dos grupos. El primero lo forman los que no se lo pueden creer: hay gente que no puede creer que se haya torturado, detenido en situación de indefensión, se le haya humillado, degradado y maltratado de mil formas. El otro 50% son los que no se lo quieren creer. Ahí está el problema, en los que no se lo quieren creer, porque no podemos disculpar a los que no se lo quieren creer teniendo evidencia forense de que todo eso ha ocurrido”.
ÚLTIMA REFLEXIÓN. “Un vínculo íntimo une la tortura a las otras grandes empresas de destrucción, el genocidio y el exterminio. La tortura desempeña un papel decisivo en la economía del mal. Prepara para la maldad de forma subrepticia, habitúa calladamente a la ferocidad. La destrucción perpetrada por la tortura no es la aniquilación llevada a cabo por el exterminio. Pero, pese a las indispensables distinciones, mantienen un sólido vínculo de continuidad. La tortura no es un paso en dirección al genocidio, no apunta en esa dirección. Sin embargo, demuestra el mismo afán destructivo. La tortura no es un crimen aislado; siempre hay una organización que se mueve entre bastidores. A pesar del secreto, es una violencia pública; a pesar de que se cometa contra un solo individuo, es un ataque a la comunidad. La lesa humanidad de uno es la lesa humanidad de todos”. Tortura, Donatella di Cesare, Gedisa, 2018.
Violencia policial
162 personas murieron en actuaciones o bajo custodia policial en España entre 2015 y 2022
Crímenes del franquismo
Blanca Serra, primera víctima de torturas franquistas en declarar en la Fiscalía de Memoria
Historia
“Entrar a la Dirección General de Seguridad era entrar al infierno”
Policía
Policías siniestros sin punto final
Viaje al origen de las llamadas cloacas del Estado, una mafia organizada en paralelo y desde dentro de la policía. De los torturadores de la Brigada Político Social y la guerra sucia contra el terrorismo al espionaje, los informes inventados y la intoxicación mediática.
Literatura
“El mercado no llega a todos los rincones. Entonces, bueno, hay que introducir la fantasía”
Historia
Falsos camaradas, el episodio que cambió la historia del PCE
Tortura
Un asiento vacío para que el Defensor del Pueblo escuche hablar de torturas en la España democrática
Frontera sur
Melilla-Nador, 24 de junio de 2022: anatomía de un crimen racista
El Salto TV
‘Anatomía de las fronteras’: el primer largometraje documental de El Salto
Para comentar en este artículo tienes que estar registrado. Si ya tienes una cuenta, inicia sesión. Si todavía no la tienes, puedes crear una aquí en dos minutos sin coste ni números de cuenta.
Si eres socio/a puedes comentar sin moderación previa y valorar comentarios. El resto de comentarios son moderados y aprobados por la Redacción de El Salto. Para comentar sin moderación, ¡suscríbete!





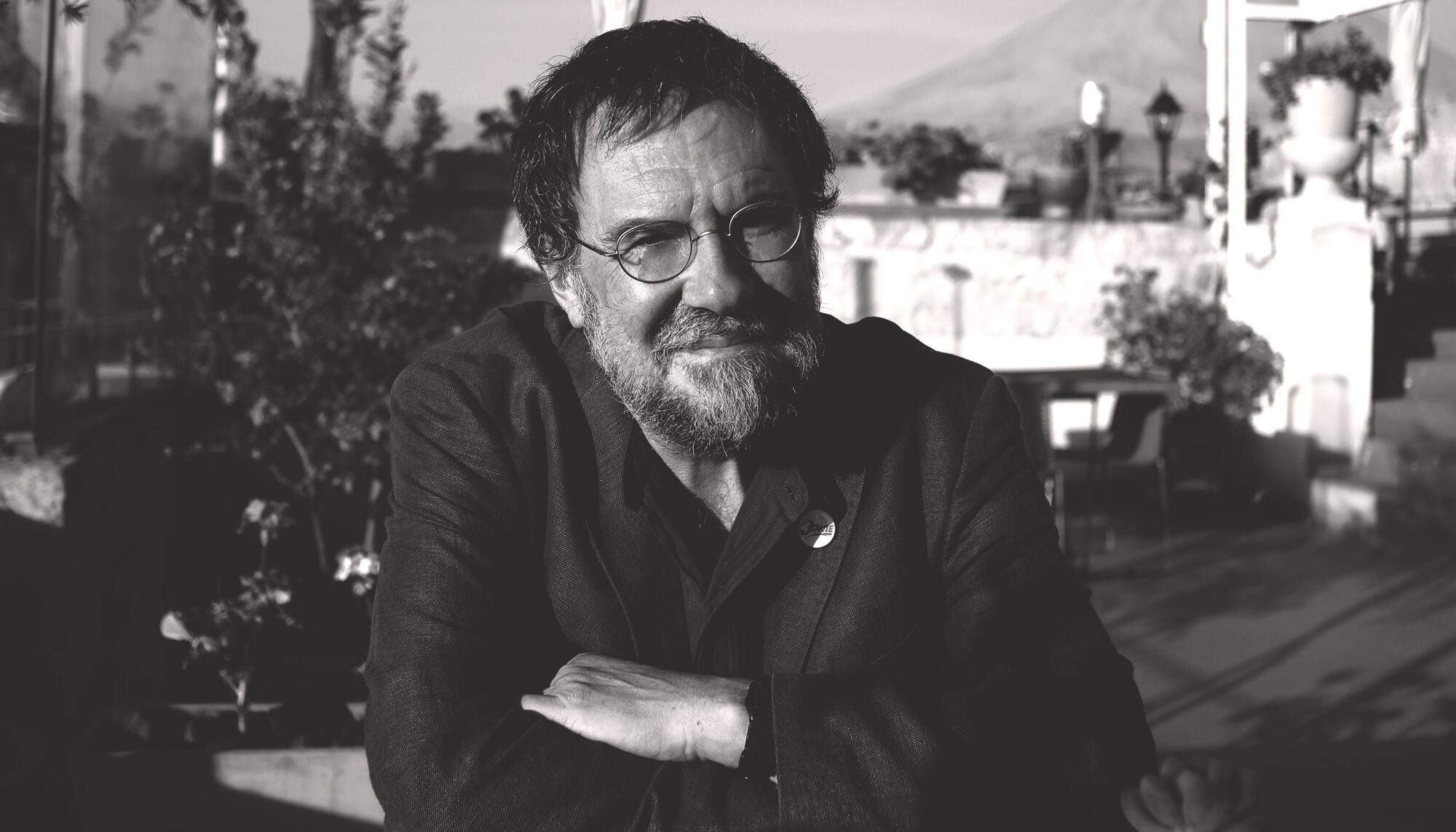




.jpg?v=63938099159 2000w)
.jpg?v=63938099159 2000w)