Transición
“La Transición fue una reacción de la burguesía para evitar un derrocamiento revolucionario de la dictadura”

Imanol Satrustegi (Pamplona, 1993) es doctor en historia por la Universidad Pública de Navarra. Colabora en las revistas Argia y Arteka, y recientemente ha publicado Atreverse a luchar. La izquierda revolucionaria y la Transición en Navarra (Txalaparta, 2025), la versión ampliada, en castellano, de su tesis doctoral. En él explica el papel de la oposición antifranquista revolucionaria y la movilización social en Navarra durante el tardofranquismo y la Transición. Un libro ameno de divulgación que permite comprender los convulsos 1970 en un territorio donde las huelgas, las manifestaciones, la represión y la explosión de la revuelta fueron sin iguales.
¿A qué te refieres con “la izquierda revolucionaria”?
Izquierda revolucionaria es una de las denominaciones que utilizaba el sector social que estaba a la izquierda del Partido Comunista para identificarse a ella misma. No sin debate, hay quienes incluyen el carlismo, la izquierda abertzale, los sectores autónomos o los anarquistas en esa etiqueta. En el libro delimito el estudio sobre todo a las organizaciones marxistas de ámbito estatal, partidos revolucionarios y rupturistas.
La ORT (Organización Revolucionaria de Trabajadores), el MC (Movimiento Comunista), la LCR (Liga Comunista Revolucionaria) o el PTE (Partido del Trabajo de España), por ejemplo, tenían gran eco en los años de la Transición. Era una constelación de partidos y grupos muy marcados por la necesidad de coherencia y pureza revolucionaria, lo que generaba constantes escisiones y fusiones.
¿Quienes militaban en aquellas organizaciones?
Son jóvenes de la clase trabajadora, muchos de ellos hijos de familias que emigraron del campo a la ciudad, tanto de origen navarro como de diversas regiones de España. Era una generación que no conoció el movimiento obrero anterior a la guerra civil, pero que empezó a politizarse en espacios cristianos como la Acción Católica, la Juventud Obrera Cristiana o parroquias con curas obreros.
Había también quienes tomaron conciencia con el nacionalismo o directamente en la fábrica o en el barrio al enfrentarse a la explotación laboral y a la falta de libertades. A través de estos entornos, muchos iniciaron un proceso de radicalización. Tenían altas expectativas, estaban convencidos de que la transformación social era posible.

¿Qué sucedía a nivel mundial?
El libro analiza un marco local pero está profundamente ligado al contexto internacional de la época: la Guerra Fría, la lucha por la hegemonía entre EE. UU. y la URSS, y los procesos de descolonización en el Tercer Mundo… En ese clima de cambio global, parecía posible hacer una revolución en cualquier lugar del mundo. La existencia de modelos como Cuba, la URSS o la China maoísta ofrecía referencias. Además, tras la Segunda Guerra Mundial, el movimiento obrero y la izquierda tenían una gran legitimidad, y mucha gente quedó fuera del Estado del bienestar.
Se da una confluencia de diversos factores progresistas; el Concilio Vaticano II, las luchas de liberación nacional del Tercer Mundo, la radicalización del movimiento estudiantil, el ámbito del situacionismo y la autonomía obrera. Todo ello alimenta una oleada internacional de cambio, conocida como “el largo 68” cuya cúspide es mayo del 68 en Francia. Muchos creían que aquello era solo el comienzo, como un 1905 que podía desembocar en un nuevo 1917. Una oleada internacional de radicalización, todo podía ocurrir.
¿Cómo afectó en Navarra la ola revolucionaria internacional de mayo del 68?
En Navarra, esa ola internacional sorprendió por su activación social y política. Tradicionalmente percibida como conservadora (por su apoyo al bando nacional en 1936 y el dominio temprano del franquismo), Navarra cambió muchísimo desde los años 60: el desarrollismo trajo fábricas, se produjo un éxodo rural y emergió una nueva clase obrera urbana.
Fue la izquierda revolucionaria la que incorporó de forma efectiva las reivindicaciones nacionales en la lucha obrera
Esa clase obrera comenzó a organizarse, a hacer huelgas y a protagonizar movilizaciones que rompían con la imagen conservadora del territorio. Pero además, Navarra fue excepcional en términos europeos: aquí, la izquierda revolucionaria tuvo un arraigo social y electoral muy fuerte. En las elecciones de 1977, las candidaturas rupturistas superaron el 17% de los votos, mientras que el PCE apenas alcanzó un 2,4%, su peor resultado en toda España. Esto muestra el arraigo local de esa izquierda más radical y su papel central en la oposición antifranquista.
¿Qué corrientes internacionales sirvieron como referencia para los militantes del movimiento obrero en Navarra?
Tras la primavera de Praga en 1968, la imagen de la URSS y de los partidos comunistas tradicionales (como el italiano, el francés o el español) quedó muy dañada. Muchos jóvenes revolucionarios los veían como reformistas, moderados o burocráticos.
Esto llevó a una ruptura con el movimiento comunista tradicional. Algunas corrientes obreras empezaron a mirar hacia la China maoísta, viendo en la Revolución Cultural una forma de evitar la degeneración del movimiento obrero. Aunque su conocimiento del maoísmo era limitado, les servía como referente identitario para diferenciarse del PCE y posicionarse más a la izquierda.
Otras corrientes, también críticas con el reformismo soviético, se acercaron al trotskismo, al consejismo o a la autonomía obrera. Provenían del rechazo al autoritarismo, al vanguardismo y al burocratismo de la Unión Soviética.
¿Qué importancia tenía la formación política de los militantes?
La militancia era muy disciplinada y exigente. Las células (núcleos básicos de organización) se reunían casi cada semana para debatir, compartir lecturas y formarse políticamente. Sin embargo, los materiales eran muy rudimentarios, eran lecturas rígidas y poco contextualizadas. Se memorizaban consignas sin profundizar mucho en ellas, y a veces las teorías (como la revolución por etapas de China) no se ajustaban a la realidad local, pero servían para disciplinar a la militancia, como valor identitario y para analizar la situación desde un marco común.
la burguesía quiso desactivar la capacidad transformadora del movimiento obrero y lo encauzó a través de las instituciones
¿Qué relación tuvo el movimiento obrero con la cuestión de la liberación nacional vasca?
Desde el principio, el franquismo, trata de imponer una visión muy centralista, nostálgica e imperialista de lo que es la Nación de España. Desde la Guerra Civil, ellos se identifican como España, y le otorgan al bando republicano, ser la anti-España. Así, el antifranquismo se identifica más con las reivindicaciones o bien nacionalistas o bien regionalistas de las diferentes partes. Es una manera de reaccionar contra esa idea del centralismo franquista. Es cuando la izquierda empieza a hablar del Estado español, como eufemismo.
A partir de los años 60 la gente empieza a identificarse cada vez más con las reivindicaciones y los símbolos nacionales vascos. Estos adquieren una connotación positiva y democrática, por lo que estudiar euskera o sacar la ikurriña era una manera de desafiar al franquismo. Así, surge un vasquismo antifranquista, desde el PSOE hasta la izquierda abertzale. No todos defendían la independencia, pero compartían símbolos y reivindicaciones como la pertenencia de Navarra a Euskadi o el derecho a la autodeterminación.
¿Qué peso tuvo el nacionalismo a la hora de movilizar?
ETA y la izquierda abertzale ganaron referencialidad a partir de la lucha armada, que se convirtió en el principal objetivo de la represión antifranquista, en particular tras el proceso de Burgos (1970) y el atentado contra Carrero Blanco. Pero, pese a esa visibilidad, no lograron arraigar en el movimiento obrero, especialmente en Navarra, donde carecían de capacidad de movilización. El frente militar era el que más peso tenía en su estructura, lo que dificultó el trabajo estable de base. Además, las escisiones internas (como las de las V y VI Asambleas) alejaron a su militancia obrera hacia organizaciones de la izquierda revolucionaria.
Fue esta izquierda revolucionaria, especialmente el Movimiento Comunista y la Liga Comunista Revolucionaria la que incorporó de forma efectiva las reivindicaciones nacionales a la lucha obrera. Así se produjo una síntesis entre la liberación nacional y la social. No fue la izquierda abertzale la que llevó estos símbolos a las fábricas o a los barrios obreros; fueron estas organizaciones las que los integraron en la lucha de clases, haciendo que la causa nacional llegara también a comarcas castellanizadas y a zonas con alta inmigración.
¿Qué sucede en la Transición?
En la Transición se da un cambio de ciclo de la lucha de clases. Hasta entonces, el único cauce que había para hacer política era el de la movilización. No existían instituciones representativas. La manera de hacer política era a través de los movimientos sociales, el movimiento vecinal, el estudiantil, etcétera. Es más, por ejemplo, La Liga Comunista Revolucionaria consideraba que era imposible un final no revolucionario de la dictadura. Pensaban que la burguesía no podía renunciar a la dictadura y que por lo tanto, el final de la dictadura iba a ser necesariamente un derrocamiento revolucionario, cosa que finalmente no sucedió.
Sin embargo, a lo largo de la Transición ocurre lo que algunos historiadores llaman una virtualización de la política. La burguesía quiso desactivar la capacidad transformadora del movimiento obrero y lo encauzó a través de las instituciones. Así, los movimientos sociales se desplazan del centro de la política y ésta se deja para los partidos con representación parlamentaria. El movimiento obrero deja de ser la columna vertebral de la lucha y se limita a negociar las condiciones de trabajo.
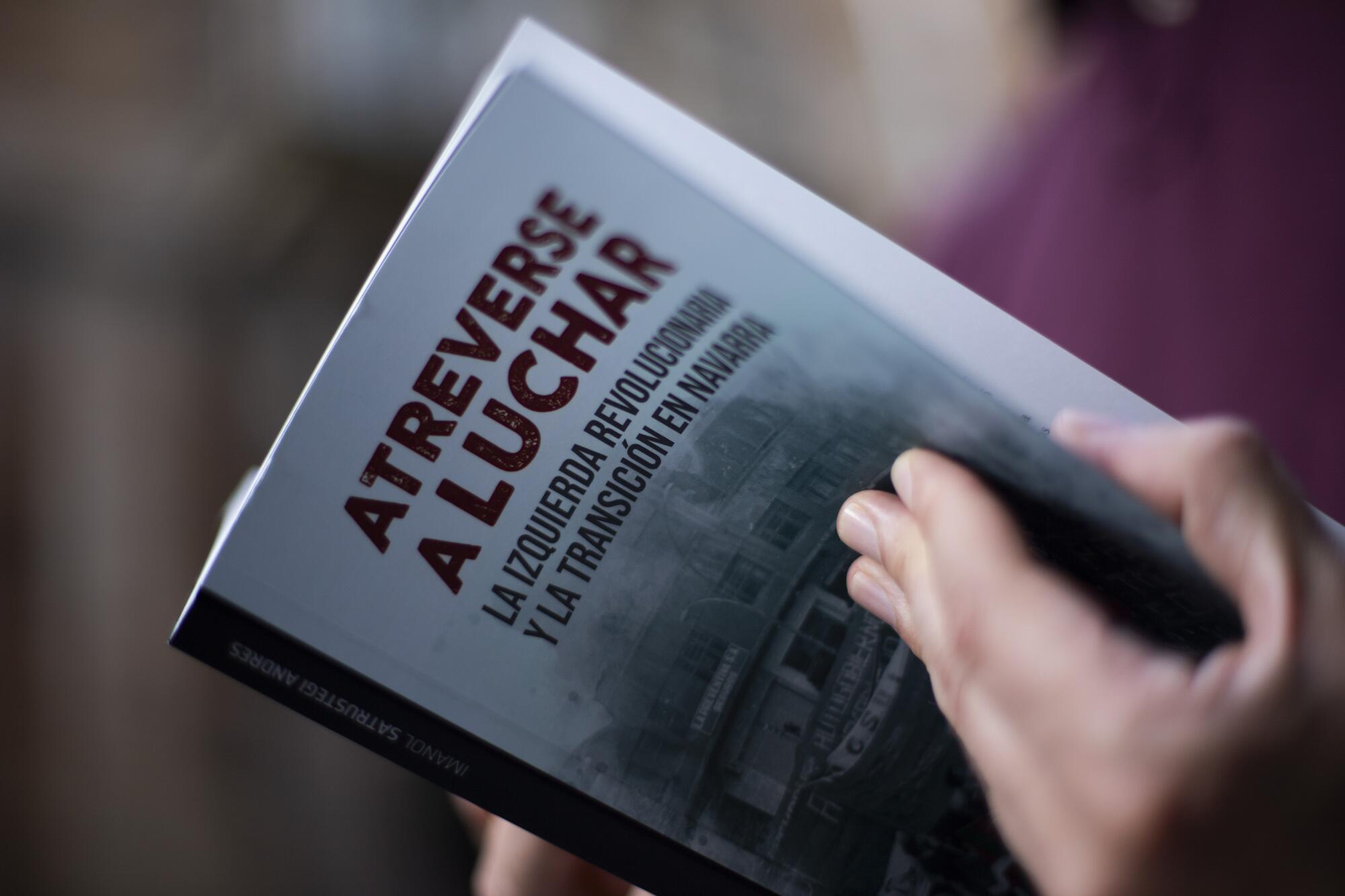
¿Cómo entiendes tú la Transición española?
Durante la Transición los movimientos no luchaban por la monarquía constitucional que tenemos hoy en día, sino por una transformación profunda de la sociedad. Sin embargo, las élites maniobraron para que el movimiento obrero no acabara por desbordar el proceso. Querían cambiar la estructura política del país sin tocar las élites económicas. La Transición española la tenemos que entender en ese marco: una reacción preventiva de la burguesía para evitar un final rupturista o un derrocamiento revolucionario de la dictadura.
igual el problema no es que hubiera un proceso de transición fallida, sino que no nos gusta la democracia burguesa
Hoy en día, una parte de la izquierda no está de acuerdo con el régimen constitucional y monárquico actual y le achaca los males de la situación actual a la Transición. Argumenta que no fue una verdadera Transición, sino una Transición incompleta, y, por eso, hoy en día seguimos sufriendo algunos vicios del franquismo. Por lo tanto, según este sector, España no sería una verdadera democracia, por culpa de la Transición.
Considero que es hacerse trampas al solitario. El proceso de Transición política en España tiene unas características muy concretas, pero el régimen constitucional que sale del referéndum de 1978 es un régimen democrático liberal al uso. Como los que hay en otros países de Occidente. ¿En qué se diferencia España de Portugal, de Italia, de Francia, de Alemania, de Gran Bretaña, de Estados Unidos? No hay ninguna diferencia. En esos países, que al igual que España son democracias parlamentarias, también hay represión, explotación y violencia, aunque no hubiera franquismo. Igual el problema no es que hubiera un proceso de Transición fallida, sino que no nos gusta la democracia burguesa.
2025 Euskal Herria: 600 trabajadores despedidos por el cierre de la fábrica BSH en Esquíroz. 420 en Bridgestone en Basauri y Puente San Miguel (Cantabria). 500 eventuales en la planta de Mercedes en Vitoria-Gasteiz. Se está dando un claro empeoramiento de las condiciones de la clase trabajadora. ¿Cómo ves los 1970 desde hoy en día?
La crisis industrial, los accidentes laborales, los desahucios, la crisis social y económica, el cambio climático, el auge de la extrema derecha, la crisis bélica… Todo eso nos pone ante un escenario muy difícil. En parte, es también por la derrota política e ideológica que ha sufrido el movimiento obrero, desde la Transición y sobre todo a partir de la caída del Muro de Berlín. No tenemos herramientas organizativas, no tenemos un corpus ideológico, no tenemos una alternativa clara, y eso nos desarma.
Personalmente, yo soy seguidor de la escuela de los marxistas británicos (E. P. Thompson, Rudé, Hobsbawm), quienes escribían a partir de las necesidades de su época. Estaban conectados con los movimientos sociales de entonces. Yo he escrito una tesis doctoral, luego un libro, académico al fin y al cabo, pero también con una vocación divulgativa y militante, porque me gustaría que este libro no se quedara en los despachos de las universidades o en las bibliotecas, sino que sirva como una oportunidad para reflexionar, para debatir y para aprender.
Sinceramente, no creo debamos refundar LKI o la ORT, pero podemos aprender sobre ello, reflexionar y discutir. Puede servirnos para crear nuevas herramientas, nuevas formas de lucha y para recuperar la utopía.
Para comentar en este artículo tienes que estar registrado. Si ya tienes una cuenta, inicia sesión. Si todavía no la tienes, puedes crear una aquí en dos minutos sin coste ni números de cuenta.
Si eres socio/a puedes comentar sin moderación previa y valorar comentarios. El resto de comentarios son moderados y aprobados por la Redacción de El Salto. Para comentar sin moderación, ¡suscríbete!
.jpg?v=63936833670 2000w)
.jpg?v=63936833670 2000w)