Marxismo
Antonio di Meo: “Gramsci fue también un analista del papel histórico de la pasividad de las masas”

Conversamos con Antonio Di Meo, historiador de la ciencia y miembro de la International Gramsci Society (IGS) – Italia, sobre algunos conceptos gramscianos como hegemonía, catarsis, revolución pasiva o transformaciones moleculares que aparecen en su libro de 2020 Decifrare Gramsci. Una lettura filológica, publicado en castellano por Enclave de Libros en 2024 como Descifrar a Gramsci. Una lectura filológica.
En Descifrar a Gramsci. Una lectura filológica, te refieres al debate sobre la cuestión de la hegemonía que se desarrolló entre los socialdemócratas rusos antes de la Revolución Rusa de 1917. ¿Se puede pensar que al elaborar el concepto de hegemonía Gramsci tuvo en cuenta tanto la contribución de Lenin como los debates italianos del Risorgimento?
No cabe duda de que el uso del concepto de hegemonía que hicieron los socialdemócratas rusos y luego los bolcheviques, especialmente Lenin, contribuyó al uso que hará Gramsci. De hecho, el concepto ya está presente en sus escritos de juventud, en particular en el ensayo Alcune temi della questione meridionale (1926, pero publicado en 1930) en el que escribía, siguiendo la elaboración de Lenin, vinculada a la problemática del Estado, que la “hegemonía del proletariado” —es decir, la alianza política entre obreros y campesinos— era la base social de la dictadura proletaria y del Estado obrero. Sin embargo, ya en 1924 había aplicado el mismo concepto a la política de un sector de la burguesía del norte de Italia hacia el movimiento obrero en su artículo “Mezzogiorno e fascismo”: “La Stampa ve el peligro meridional y trata de resolverlo determinando la entrada de la aristocracia obrera en el sistema de hegemonía gubernamental septentrional-piamontés”. Ya en ese momento, pensaba en el concepto de hegemonía en un sentido más general, y no solo limitado a los problemas de la hegemonía proletaria y la fundación de un Estado socialista.
No cabe duda de que, para Gramsci, el mérito de Lenin consistió en haber teorizado y sobre todo, practicado la teoría de la hegemonía tanto en la revolución de 1905 como en las dos revoluciones (febrero y octubre) de 1917, y en haberla concretado conduciendo al bloque obrero-campesino a la victoria e iniciando la construcción del socialismo en Rusia. Al modificar la realidad, Lenin había contribuido a alterar la forma de pensar tanto del proletariado ruso como del resto del mundo. Puede decirse que de cada hombre singular y de todos los hombres. Como afirma Gramsci, su obra tenía de hecho un valor filosófico, metafísico. Por eso, la realización de la hegemonía no era solo una elaboración doctrinaria, sino un acontecimiento político y al mismo tiempo filosófico, y en este sentido deben interpretarse los pasajes de los Cuadernos de la cárcel, teniendo siempre presente el estatuto ampliado que Gramsci había atribuido al concepto de filósofo (“todo hombre es filósofo”).
Sin embargo, para Gramsci la de hegemonía sería, además, una categoría que permite la investigación de la historia y la política de los Estados modernos. Precede a la formación de un Estado, pero se cumple en él y es necesaria para mantenerlo estable y en equilibrio frente a los diversos intereses en conflicto que se encuentran en este. Podría decirse que solo en la sociedad comunista puede prescindirse de la hegemonía, como de todas las categorías políticas relacionadas con el Estado.
El concepto de catarsis es uno de los menos mencionados en los estudios gramscianos actuales. ¿Qué relación existe entre el momento catártico y la hegemonía?
Gramsci utilizó el término de catarsis, originalmente médico y teatral, que en su época tenía también un considerable significado psicológico y psicoanalítico, precisamente para indicar la posibilidad de una toma de conciencia social e histórica, ético-política, más general, que invistiera más profundamente tanto a los individuos como a los sujetos colectivos. La perspectiva catártica estaba presente en Gramsci como resultado de su idea —que se remonta a Marx— de la existencia de una organización individual y colectiva inconsciente o parcialmente, ideológicamente, consciente dentro de determinadas formas de vida, configuradas por la serie histórica de los modos sociales de producción, especialmente el más avanzado, el capitalista-burgués. De hecho, la catarsis presuponía una toma de conciencia radical del propio lugar subjetivo en el presente histórico y también de los residuos de un pasado que siempre permanece como radiación de fondo, aunque a menudo de manera inconsciente, en la realidad material y en la mentalidad colectiva. De ahí la atención que Gramsci dedicará a la cuestión de las costumbres, su interés por la cultura popular, el folclore y todas las formas de vínculos culturales entre los estratos sociales humanos “altos” y “bajos”.
Una de las principales funciones del momento catártico era el paso de la necesidad a la libertad; es decir, la constitución de una personalidad histórica autónoma capaz de postularse como agente hegemónico. Esta cuestión formaba parte de la profunda convicción de Gramsci de que la política debía ser considerada un arte, una “filología viviente”, que no podía ser considerada a través de un enfoque racionalista, basado en modelos físicos y matemáticos, en los que la verdad es evidente por sí misma. Para Gramsci es fundamental en la historia y en la política entra en juego la voluntad, es decir, la intervención consciente de distintas subjetividades más o menos conscientes.
El libro presenta novedades muy interesantes sobre el tema de la revolución pasiva. La primera de ellas es que al antecedente conocido de Vincenzo Cuoco se añade el de Thomas Paine. ¿Puedes explicarlo un poco más?
El concepto de revolución pasiva (y el concepto conjugado de revolución activa) está presente y operativo en la teoría política y en la historiografía italianas desde 1799, durante la breve existencia de la jacobina República napolitana, que comenzó en enero y terminó trágicamente en junio de ese mismo año. Este concepto sería ampliamente difundido, ya que fue utilizado por el político e historiador Vincenzo Cuoco en su Saggio storico sulla Rivoluzione di Napoli (1801, 1806). Sin embargo, ya estaba presente en los Rights of Man, Part the Second, Combining Principle and Practice (1792) del revolucionario estadounidense Thomas Paine, que también había participado en la Revolución Francesa como miembro de la Convención Nacional. La obra de Paine circuló ampliamente en el Reino de Nápoles en una edición francesa del mismo año 1792. En realidad, en contra de lo que a menudo se ha escrito, Cuoco tenía como punto de referencia la Revolución Americana y no la Revolución Francesa: de ahí su relación con las ideas de Paine. Para ambos pensadores, la “revolución pasiva” significaba un proceso revolucionario en el que el propio pueblo elegía sus propios objetivos a alcanzar, sin que nadie desde fuera impusiera su propio esquema abstracto con el que movilizarlo, como en su día se consideró que era el esquema jacobino en Italia y en el resto de Europa. Por tanto, el papel de los intelectuales en este tipo de revoluciones era tan solo identificar lo más claramente posible esos objetivos en el seno mismo del pueblo y limitarse a su realización, sin ir más allá.
Como puede verse, este uso era diferente del uso liberal y moderado posterior realizado principalmente por Benedetto Croce en sus estudios sobre la Revolución de 1799, en los que el concepto se declinaba como “revolución sin revolución”, es decir, sin la participación activa del pueblo. Por lo tanto, el indudable “moderantismo” de Cuoco no fue en absoluto una anticipación del liberalismo del siglo XIX, sino una estrategia totalmente implantada en la cultura política abierta tanto por la Revolución Francesa como por la Revolución Americana. La de Cuoco era una posición que podría definirse dentro del campo revolucionario como de “justo medio”, de equilibrio entre tendencias históricas extremas. Elementos como estos fueron utilizados en un sentido moderado o incluso conservador, sin embargo, me parece que son coherentes con el Cuoco patriota de la época bonapartista.
Gramsci es conocido como el teórico de la “filosofía de la praxis” o de la voluntad subjetivada y consciente, pero fue también un analista de lo que puede parecer su contrario: del papel histórico de la pasividad de las masas
Gramsci hizo suyo el concepto de revolución pasiva en los Cuadernos de la cárcel. Cabe preguntarse por qué se produjo esta asimilación de conceptos de Cuoco a Gramsci y por qué este mostró tanto interés por el concepto hasta el punto de hacerlo suyo y utilizarlo ampliamente en su reflexión teórico-política carcelaria. Creo que por su adjetivo, es decir, pasiva. En efecto, Gramsci aunque conocido como el teórico de la “filosofía de la praxis” o de la voluntad subjetivada y consciente, fue también un analista de lo que puede parecer su contrario: del papel histórico de la pasividad de las masas. De hecho, para tener una mayor profundidad conceptual la filosofía de la praxis debía incluir necesariamente una teoría de la pasividad, que era a su vez una forma subordinada pero eficaz de praxis. Para Gramsci, estos conceptos debían situarse dentro de una verdadera teoría de la psicología individual y colectiva que podríamos llamar costumbre. Para muchos filósofos, sociólogos y psicólogos de los siglos XIX y XX, la costumbre era una realidad profunda de la estructura del individuo y de las sociedades. De hecho, para algunos de ellos, era el verdadero tejido conectivo automático que subyacía a su funcionamiento más íntimo, el verdadero y propio “subsuelo de la historia”, precisamente porque, en gran medida, se adquiría con diversos grados de conciencia y luego se actuaba sobre él de manera más inconsciente, es decir, pasivamente. No solo eso, para Gramsci la pasividad era una fuerza histórica. Ya en sus escritos de juventud, había sostenido que la pasividad, incluso en forma de indiferencia, era una fuerza históricamente activa. En efecto, la pasividad de las masas no era solo una condición de su subalternidad, sino que era un elemento de profunda resistencia al cambio y una tendencia a restablecer la situación anterior a este, en caso de que se hubiera producido. Era una especie de fricción con el movimiento histórico, sobre todo si éste se presentaba de forma acelerada e intensificada, en forma de revolución, cuya superación exigía también un esfuerzo mental: “La indiferencia opera poderosamente en la historia. Opera pasivamente, pero opera”.
El concepto de revolución pasiva se articulará en los Cuadernos de la cárcel. Como ocurre con otros conceptos que Gramsci traduce de contextos diferentes al marxismo, se transforma en un canon historiográfico general con el que explicar muchos procesos históricos sobre todo a partir de la Restauración posnapoleónica, es decir, la que se inicia con el Congreso de Viena de 1814-1815, en el sentido de un cambio considerado solo aparentemente retrógrado, pero que en realidad es una forma de restauración de las modos fundamentales de poder del bloque de clases dominantes que se modifica parcialmente, tanto interiormente como en relación a las clases subalternas. Como en el caso del establecimiento de formas constitucionales de monarquía; de la lenta pero progresiva ampliación del electorado; de la reforma de los códigos judiciales; de las unidades de medida; o en el caso de las leyes subversivas del feudalismo o de la manumisión eclesiástica. Gramsci utilizará el concepto de revolución pasiva no solo para Italia, como en el caso del Risorgimento, sino también para toda la época histórica europea, americana y mundial, como cuando trata el fenómeno conocido como americanismo y el fordismo, visto como una revolución económica, productiva y de la forma de vida, especialmente de las clases trabajadoras y subalternas.
En esencia, las revoluciones pasivas fueron una de las formas más extendidas de cambio y transformación dentro de las formaciones económico-sociales, en nuestro caso capitalistas-burguesas. Las transformaciones eran a menudo dirigidas desde arriba, por las clases dominantes como respuesta a las luchas de los subalternos, que no podían expresar un carácter propio autónomo y hegemónico. También podían tener lugar de forma invisible y molecular.
Dedicas el cuarto capítulo de tu libro a los procesos y transformaciones moleculares, una metáfora original que Gramsci toma de la química y la biología y que, en general, no ha sido muy tratada en los estudios gramscianos. Al mismo tiempo, te refieres al interés de Gramsci por los factores que determinan las formas de pasividad. ¿Podrías explicar un poco ambas cuestiones?
En efecto, el recurso a este concepto está muy extendido en los escritos de Gramsci, y originalmente estuvo presente en la química, la física y posteriormente en las ciencias de la vida, en los estudios sobre los problemas de las relaciones mente-cuerpo o la psicología experimental, y finalmente en distintas filosofías que tuvieron una relación privilegiada —y en algunos casos fundamental— con estas ciencias (Henri Bergson, William James, Charles Peguy, etc.).
Gramsci se había propuesto redefinir, a la luz de su filosofía de la praxis, lo que era el hombre, que identificaba como el resultado de su historia social, en continuo devenir
El concepto molecular hace referencia a la existencia de procesos de transformación a un nivel no sensible de la realidad, que a veces podría manifestarse de manera sensible incluso de tipo explosivo, es decir, revolucionario. En este sentido, este concepto puede vincularse al de revolución pasiva, o al menos a una de las formas en que esta puede articularse. Pero la dinámica molecular, aplicada en las teorías psicológicas de la época de Gramsci, también hacía referencia a las transformaciones de las personalidades individuales y colectivas: el hombre-individuo, el hombre-colectivo y/o el hombre-masa, en las que la pasividad o incluso la actividad dependía de un fuerte componente cultural, ideológico y lingüístico; por tanto, este debía ser bien identificado: de ahí la minuciosa investigación que Gramsci hizo de la literatura popular; sobre la literatura religiosa; sobre las viejas y nuevas formas de aculturación de masas (melodrama, teatro, cine, etc.); sobre los movimientos heréticos populares, sobre el folclore; sobre la lengua y los dialectos; etc. Todas eran formas de penetración cultural molecular entre las capas sociales subalternas, de ideas e ideologías capaces de fundirse con ellas, dando lugar a un bloque social y ético-político consuetudinario capaz de oponerse a momentos progresistas o incluso revolucionarios de la historia, pero también de iniciarlos. En este sentido, las creencias y las costumbres se consideraban tendencias intrapsíquicas que permitían, incluso a nivel molecular, la utilización de un mínimo esfuerzo o energía mental en la vida cotidiana, oponiéndose así a los cambios.
Gramsci intenta traducir el modelo pluralista y complejo de la personalidad o de la individualidad que aparecía en la psicología y la sociología de la época dentro de su interpretación del materialismo histórico. Un modelo distinto, pero no necesariamente opuesto, a los que derivaban de estas ciencias, con los que era necesario llegar a un acuerdo, aunque sólo fuera porque daban lugar a otras poderosas imágenes del hombre y de las dinámicas sociales en las que estaba inmerso. Se había propuesto redefinir, a la luz de su filosofía de la praxis, lo que era el hombre, que identificaba como el resultado de su historia social, en continuo devenir.
En diciembre de 2024 publicaste en Italia otro libro de temática gramsciana, Gramsci fra due secoli. Il sottosuolo della storia e la soggettività. ¿Nos puedes contar un poco sobre la idea o el tema subyacente del nuevo libro, cuáles son los temas tratados y explicar un poco el porqué de este subtítulo?
He escrito un nuevo libro pensando que el enfoque particular que he tratado de adoptar —es decir, el recurso de Gramsci a conceptos y metáforas científicas (y no sólo científicas) en conexión con las diversas teorías de los procesos históricos y la emergencia de subjetividades relacionadas con ellos— podría tener cierta utilidad para quienes quieran investigar aún más profundamente en el mundo intelectual en el que Gramsci operó entre dos siglos decisivos de la historia contemporánea: la segunda mitad del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX.
¿Por qué “subsuelo” de la historia? Porque al abordar algunos aspectos teóricos del pensamiento de Gramsci, muchos de los conceptos que utilizó como molecular, catarsis, revolución pasiva, personalidad, sujeto, etc., remiten a un cierto tipo de subsuelo de la historia humana que no es directamente visible en su dinámica profunda ni en su manifestación en la superficie; es decir, se refieren a la dialéctica entre conciencia e inconsciencia que es central en este pensador (pero también en Marx y o en Antonio Labriola), y que Gramsci analizó a través de un método en el que se entrelazaban historia, estructura y superestructura, y dentro de ellas mentalidades y sentido común muy diferenciados (pero en un acepción particular de este concepto), incluso niveles inconscientes del comportamiento humano (pasiones, sentimientos, hábitos, creencias, etc.).
En los últimos años han aumentado significativamente en las redes sociales los argumentos antivacunas, negacionistas del cambio climático, terraplanistas e incluso creacionistas que cuestionan el conocimiento científico. Como historiador de la ciencia, ¿crees que estamos viviendo una cierta crisis de la ciencia o, al menos, un cuestionamiento de esta?
Paradójicamente, estos movimientos de opinión y argumentaciones contra la ciencia, o de miedo, temor o inquietud hacia ella, se producen a menudo cuando nos encontramos en puntos de inflexión significativos en sus desarrollos y éxitos, casi siempre asociados a avances tecnológicos. No solo eso, ya que el conocimiento científico moderno obliga al ser humano a replantearse continuamente su condición en relación con el resto de la naturaleza, con otros seres vivos o con otros humanos histórica y culturalmente muy diferenciados. Como afirmó Sigmund Freud, Nicolás Copérnico destronó al hombre del centro del Universo; Charles Darwin del centro de la creación; y él mismo había demostrado que el hombre no es dueño ni siquiera de su propia casa, es decir, de su propia conciencia. Ante estos golpes mortales al narcisismo humano, al antropocentrismo arraigado en la psicología del hombre y en la cultura generalizada, las reacciones han sido a menudo de consternación e incluso de rechazo violento, a veces vinculadas a ideologías de diversa índole: cultas o populares, a menudo de tipo eminentemente religioso o mágico.
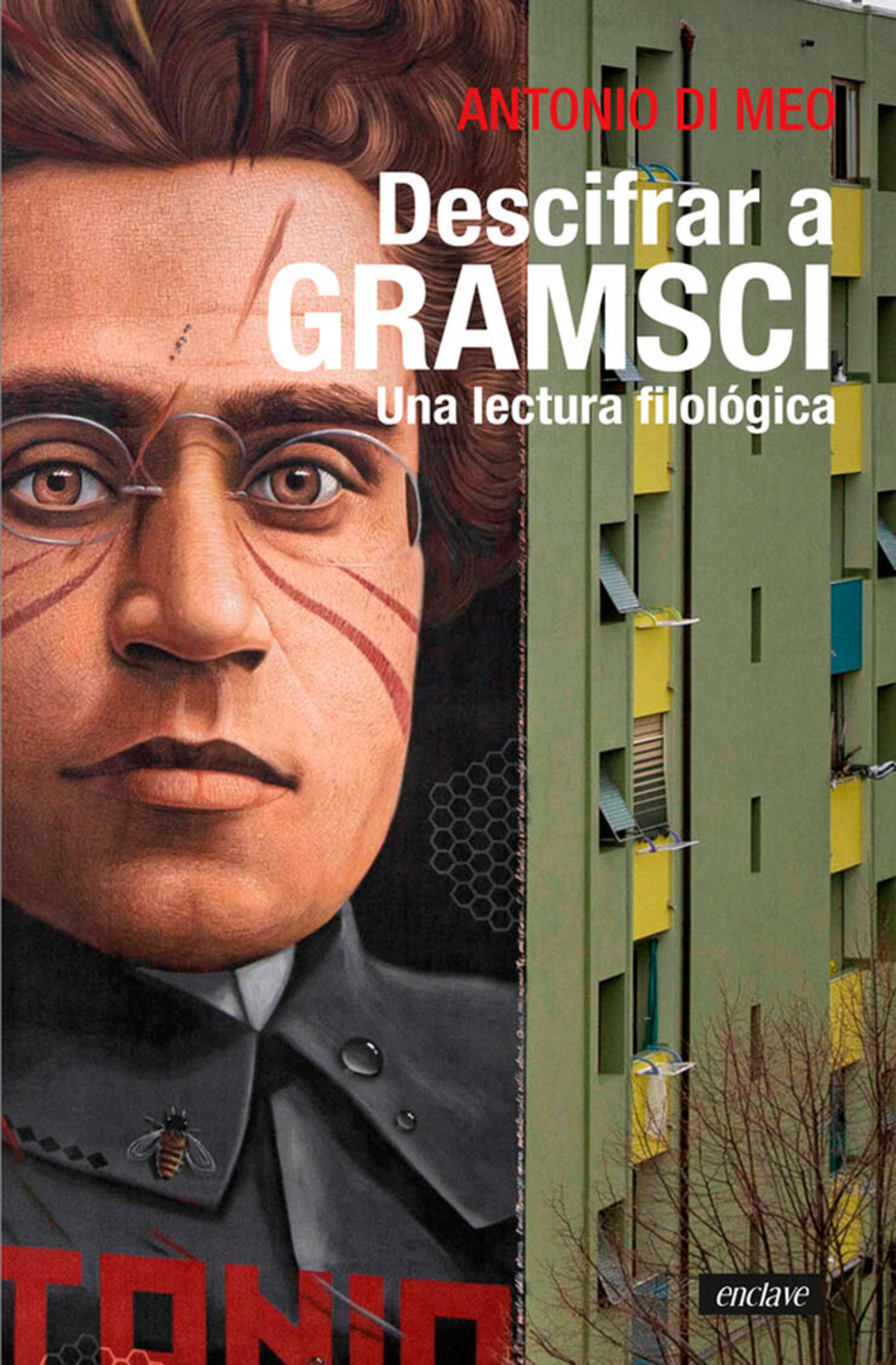
No cabe duda de que el desarrollo moderno de la ciencia y de la tecnología se ha producido en un contexto cultural hostil en muchos aspectos a algunas de las posibles conclusiones que de él pueden, aunque a menudo se han aceptado y utilizado algunos beneficios más “prácticos”, tanto en lo que respecta a formas de vida elementales como a más desarrolladas. Esto ha significado que también puede ser vista como una realidad ajena a la vida, incluso opuesta a ella. Además, el carácter especializado de la profesión y de los contenidos científicos hace que las multitudes puedan sentirse excluidas del proceso de producción de esos contenidos y de su aplicación y uso, entre otras cosas porque se ofrecían y se ofrecen de una manera que puede parecer autoritaria y dogmática, y utilizando un lenguaje de difícil acceso. Aunque, en realidad, se substituye un supuesto dogmatismo (el científico) por otro auténtico, quizá de tipo mágico y/o religioso o hecho pasar por científico.
Muchas de estas ideas que hoy se presentan como alternativas fueron elaboraciones teóricas muy depuradas que aparecieron dentro de la cultura de ese movimiento mundial que fue conocido como mayo del 68. Sin embargo, mientras esa cultura se presentaba al sistema capitalista burgués dominante de manera radicalmente alternativa, especialmente por parte de las nuevas generaciones, los subproductos resultantes de esa experiencia, inicialmente de carácter antiautoritario, se convirtieron en una suerte de sentido común deteriorado, a veces de tipo pintoresco, una suerte de folclore alternativista que involucraba, e incluía ampliamente, también a la ciencia, con una postura cultural decididamente reaccionaria. No es que los usos de la ciencia no tengan características que estén influidas por las intenciones e intereses de quienes la producen y la aplican. Pero esta posición elimina la posibilidad de que sus contenidos puedan ser bien conocidos y utilizados con fines de liberación y progreso. En este sentido, puede ser útil la lección de Gramsci. Para este, toda clase que aspire a formar y fundar una nueva civilización debe sentirse críticamente heredera de todo el patrimonio intelectual y material que ha sido creado históricamente por otras civilizaciones anteriores.
existe una crisis global de hegemonía por parte de las élites gobernantes, especialmente las de orientación liberal-democrática y socialdemócrata, incluso en el frente intelectual y cultural
Este enfoque es tanto más pertinente en nuestros días, en los que existe una crisis global de hegemonía por parte de las élites gobernantes, especialmente las de orientación liberal-democrática y socialdemócrata, incluso en el frente intelectual y cultural. Estas, en parte convencidas de que el hundimiento de los países del “socialismo real” y de los más importantes partidos comunistas europeos habría nuevas posibilidades para su hegemonía, han tenido que constatar que en realidad sus ideas y políticas han producido una ola conservadora y reaccionaria sin comparaciones en épocas recientes, que se asienta, entre otras cosas, precisamente en ese folklore anticientífico detrás del cual se esconde la eclosión de un nuevo poder tecnológico y financiero, absolutamente nuevo y ultramoderno, que piensa que puede prescindir de cualquier tipo de regla: social, jurídica y política. Busca atacar cualquier forma de conocimiento que funcione racionalmente de manera crítica e intersubjetiva, como el conocimiento científico, y trata de someterlo a la lógica de su propio plan de control social totalitario mientras se muestra como una forma de individualismo extremo y paroxístico. Gramsci nos ensaña que detrás de esto se esconde una forma de determinismo absoluto. Un individualismo muy elitista y opresivo para la mayoría, que carece de impulso vital y que, como en la cultura fascista y nazi, parte en buena parte de ideas de muerte.
En mi opinión, este individualismo paroxístico y subalterno está en la base del actual rechazo de la ciencia que en sus mecanismos más íntimos exige de una ética que el sociólogo Robert Merton ha resumido en el siguiente esquema de principios: universalismo, comunismo, desinterés, escepticismo. Para este, el criterio de veracidad de una teoría debe estar sujeto a criterios impersonales, de acuerdo con la observación y con los conocimientos ya conocidos y confirmados. Por ello, la nacionalidad, la raza, las ideas políticas o religiosas, la clase, el sexo o las cualidades personales del descubridor no pueden jugar ningún papel en ella. El comunismo defiende el hecho de que, como fruto de una actividad social generalizada, los resultados de la ciencia pertenecen a todos los seres humanos y deben ponerse libremente a disposición de todos, investigadores y no investigadores. La postura ética representa una fuerza impulsora muy poderosa sobre la posibilidad de crecimiento del patrimonio científico y es funcional al mismo. Finalmente, el escepticismo sistemático impide la transformación de las verdades relativas de la ciencia en verdades absolutas, por lo que es insensible a los intentos de cuestionar parcial o totalmente su validez.
La ciencia es democrática solo dentro de las reglas de las comunidades de investigadores que la producen. Una vez producida, su aplicación entra dentro de los más amplios criterios de valoración social: por ello, es necesario un gran esfuerzo de aculturación generalizada, de tipo popular, en el que deben participar los propios científicos y todos aquellos que sean capaces de influir positivamente en el proceso de formación de la opinión pública.
Para acabar ¿qué utilidad pueden tener el pensamiento y la obra de Gramsci para quienes trabajan con la intención de cambiar el orden de cosas existente y en construir un mundo más justo y humano en estos tiempos?
La actual y cada vez mayor difusión mundial del pensamiento de Gramsci entre amplios sectores de intelectuales de diversas orientaciones y especializaciones, sugiere que es ampliamente utilizado y puede servir para descifrar nuestro mundo, en los multiformes aspectos en que este presenta. Por otra parte, las ideas de Gramsci se prestan a ser utilizadas en múltiples direcciones, incluida la de constituir el marco intelectual de una acción política que tienda a modificar a mejor el estado de cosas existente. Es decir, para producir en los más diversos individuos y colectivos una conciencia del contexto histórico por el que transitan y, sobre todo, puede ser una motivación para la acción, brindando así la posibilidad de alcanzar un nivel de voluntad activa y operativa. Desde este punto de vista, todas las categorías e ideas comentadas anteriormente, y muchas otras, me parece que son muy congruentes.
El político (y para Gramsci todo hombre es político) debe actuar necesariamente dentro de un proceso democrático en el que se desenvuelve, donde no basta la racionalidad extrínseca de las propuestas y de las ideas, sino que también son necesarias la coherencia individual y el sentido común
Por otra parte, para no ser consideradas una especie de reliquia arqueológica, esas ideas deben ser sometidas seriamente a prueba en la historia en acto, es decir, en lo que realmente sucede hic et nunc. Como enseña el propio Gramsci, la operación misma de pensar es ya un modo de operar: no hay pensamientos que no sean también acciones, que no se traduzcan luego en ideas o palabras que no actúen y retroactúen dentro de un determinado ambiente social-humano. Obviamente, todo esto tiene lugar en varios y diferentes niveles: desde el más elemental, vinculado a las necesidades más básicas, hasta los más complejos que alcanzan el nivel que Gramsci denominó ético-político, donde se juega verdaderamente el juego de la plena conciencia histórica y, por tanto, de la hegemonía, donde la política es la historia en acción. El político, es decir el intelectual, debe posicionarse y operar dentro de estos juegos de la historia. Digo “juegos” porque para Gramsci la historia tiene fuertes elementos de imprevisibilidad, aunque dentro de límites y mecanismos relativamente cognoscibles y, por tanto, predecibles. Sin embargo, siempre es el lugar de lo inédito y requiere de una forma de creatividad e intuición, tanto individual como colectiva.
Desde este punto de vista, la idea gramsciana del intelectual colectivo puede aplicarse al partido, como en la primera formulación del concepto, pero también a toda agregación social que produzca en su seno conciencia de sí misma y de su operar y también de los fines realistas que quiere alcanzar, dentro de determinadas relaciones de poder, tanto materiales como intelectuales.
Debemos subrayar también que el político (y para Gramsci todo hombre es político) debe actuar necesariamente dentro de un proceso democrático en el que se desenvuelve, donde no basta la racionalidad extrínseca de las propuestas y de las ideas, sino que también son necesarias la coherencia individual y el sentido común: como sostenía Gramsci, es necesario crear un círculo virtuoso del “saber al comprender, al sentir y viceversa del sentir al comprender, al saber”, y facilitar así una conexión verdaderamente democrática entre los momentos estructurales, económicos, sentimentales, pasionales y ético-políticos. Este complejo proceso debe involucrar a los seres humanos colocados en una relación mutuamente educativa y de intercambio de roles entre dirigentes y dirigidos, para evitar las tendencias oligárquicas inherentes a toda forma de agregación social, como estamos viendo cada vez más claramente en este período histórico.
Andalucía
Gramsci y la cuestión meridional
Para comentar en este artículo tienes que estar registrado. Si ya tienes una cuenta, inicia sesión. Si todavía no la tienes, puedes crear una aquí en dos minutos sin coste ni números de cuenta.
Si eres socio/a puedes comentar sin moderación previa y valorar comentarios. El resto de comentarios son moderados y aprobados por la Redacción de El Salto. Para comentar sin moderación, ¡suscríbete!
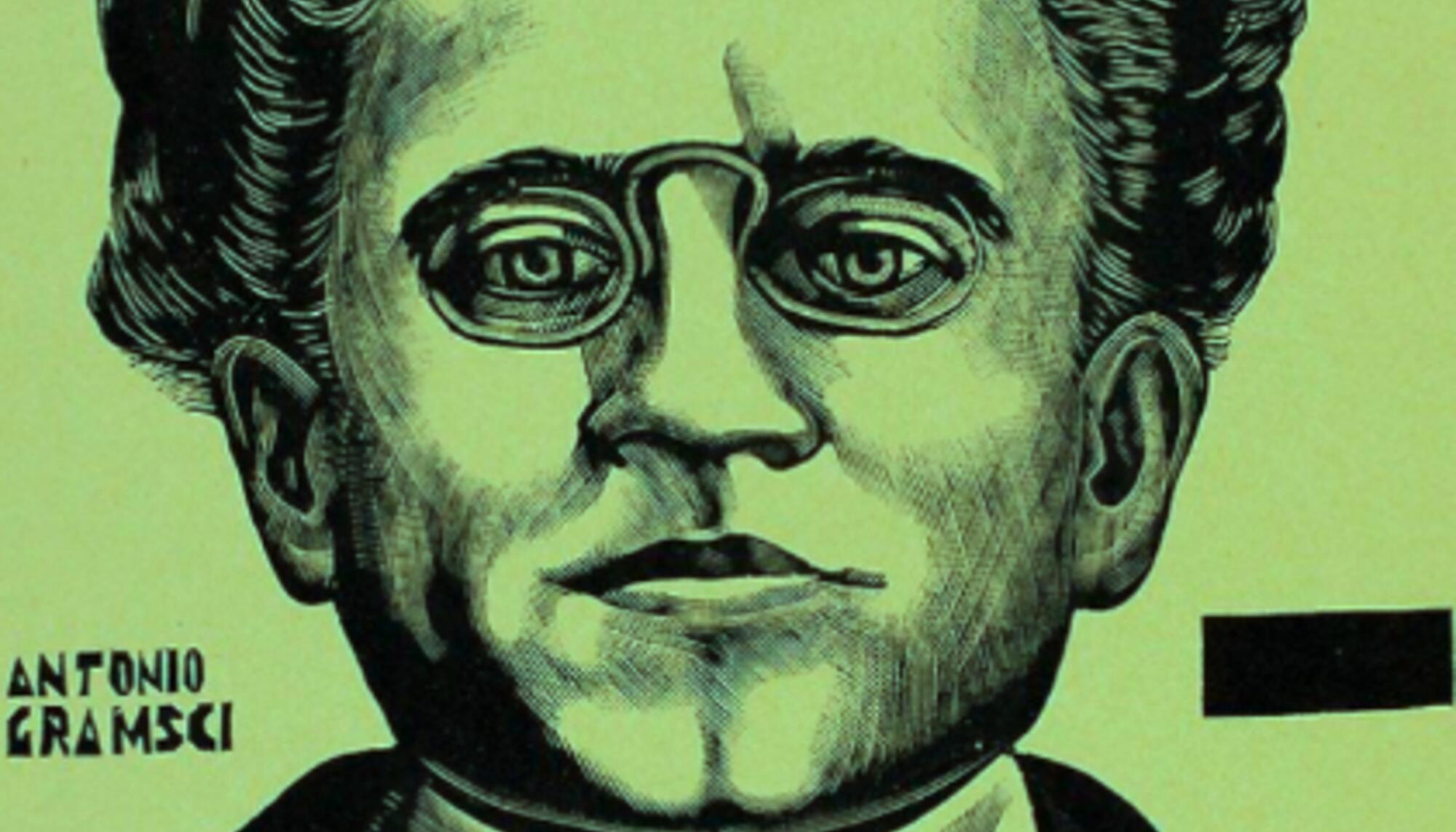
.jpg?v=63936292478 2000w)
.jpg?v=63936292478 2000w)