Educación
Todas somos impostoras

En los últimos meses, he tenido dos vivencias comunes en la academia. Primero, fui beneficiaria de una beca relativamente competitiva a la que me presenté con la convicción de estar perdiendo el tiempo. En uno de los actos con el resto de las personas agraciadas, escuchaba a gente hablar en un micrófono de lo excepcionales que éramos todas las que habíamos conseguido semejante mérito, y yo me revolvía en mi asiento atormentada por la idea de que en cualquier momento alguien iba a descubrir que yo no pintaba nada allí. ¿Qué élite intelectual, si yo soy de un colegio público de León?
Unos meses más tarde, cuando ya estaba disfrutando de la beca en cuestión, recibí una valoración especialmente dura de un artículo que había enviado a una revista muy buena con la convicción de estar perdiendo el tiempo. En este caso, la evaluación del editor/a no solo señalaba que mi artículo era malísimo y no podía ser publicado, sino que cuestionaba sin excesivo tacto mi capacidad misma para investigar y escribir. Durante algunos días, me pasé unas cuantas horas rumiando si me podré buscar un hueco en otro sector cuando termine la tesis, porque en el fondo yo sé que no soy lo suficientemente lista para este mundo de la academia y en algún momento todo el mundo se va a dar cuenta.
Si me permito la licencia de empezar este texto compartiendo una experiencia personal que puede ser que no le interese a nadie es porque, afortunadamente, muchas feministas me han enseñado que lo personal es político. Por muy repetido que esté este mantra, sigue siendo un ancla firme para analizar lo que nos pasa y por qué nos pasa. Sé que esta vivencia, sentirse impostora, es común en muchas esferas laborales, y que algunas personas son más proclives a sentirlo que otras. He visto muchas veces a compañeras creativas, trabajadoras y generosas referirse a su propio trabajo como insuficiente y mediocre, comparándose siempre con no sé sabe muy bien qué ideal de perfección intelectual que nunca se alcanza. Son pequeñas muestras de un fenómeno global que viene siendo estudiado desde hace décadas y que está presente en la cultura popular hasta el punto de que figuras tan dispares como Michelle Obama y C. Tangana han hablado en público de sufrirlo.
Lo que originalmente se llamó el fenómeno de la impostora fue propuesto en los años 70 por Pauline Rose Clance y Suzanne Imes. Se refiere a la vivencia de aquellas personas que alcanzan éxitos profesionales, pero sienten una fuerte inseguridad que les hace pensar que no lo merecen y que en cualquier momento alguien las va a desenmascarar como impostoras. La inseguridad se mantiene incluso ante la evidencia de los logros objetivos reconocidos por colegas, y se sostiene sobre un fuerte perfeccionismo. Desde entonces, se ha investigado ampliamente su prevalencia, más acusada en grupos que sufren opresión o discriminación, y también se ha popularizado en la cultura general, refiriéndonos a él más bien como “síndrome”.
Necesitamos que el modelo de intelectual deje de ser masculino, competitivo, solitario e invulnerable; porque si alguna vez existió alguien así, era porque se apoyaba en otras personas cuyo trabajo de sostenimiento de la vida nadie guardó para la historia
El problema de la palabra “síndrome” es que sugiere que se trata de un problema psicológico que habríamos de abordar individualmente. Desde luego, los sentimientos de inseguridad pueden tener muchas causas según la historia personal cada cual, y la atención especializada probablemente ayude a quienes los sufren de forma muy dolorosa o incapacitante. Pero ello no significa que no necesitemos una mirada política sobre el “síndrome” en cuestión.
El fenómeno de la impostora es habitual en la academia y las evidencias sobre el mobbing o acoso laboral en el entorno universitario hablan de una cultura organizativa problemática. En filosofía, las estadísticas muestran un mundo masculinizado, en el que las mujeres que entran van quedándose fuera según se van subiendo escalones, y donde aún apenas se ha abierto la discusión sobre la falta de diversidad. Es decir, existen condiciones estructurales que favorecen la aparición de inseguridades, especialmente para quienes no pertenecen a grupos privilegiados. No es extraño que quienes están faltas de referentes, de apoyos y de interlocución se sientan menos. Y tampoco es extraño que en un entorno en el que la vocación se ha convertido en una trampa precaria, como explica Remedios Zafra en El entusiasmo, el fracaso profesional se transforme con facilidad en doloroso fracaso personal.
En filosofía tenemos nuestro propio estereotipo del buen filósofo que puede influir en que muchas personas no se vean identificadas con sus propios logros o sientan que en realidad no se merecen estar en ciertos espacios. Este estereotipo contiene una exigencia imposible a medias explicitada que nos sobrevuela y que tiene que ver con la genialidad del intelectual solitario. Por una parte, un buen académico es muy prolífico, consigue financiación para sus proyectos continuamente y hace que su trabajo sea citado muchísimas veces. Mientras este es el único modelo del buen investigador que nos trasmiten ciertas culturas de la excelencia, por otra parte, un buen filósofo (el masculino, ya se habrá notado, es deliberado) es además profundamente erudito, se mantiene por encima de las polémicas mundanas, trabaja encerrado en su despacho lleno de libros, y posee la seriedad y solemnidad de quien sienta las bases de lo que está bien y está mal en su disciplina.
La filosofía feminista ha tenido mucho que decir sobre las pretensiones de perfección e invulnerabilidad de un sujeto moderno que sobrevive aún demasiado vivo en algunos modelos de intelectual contemporáneos. Aquel sujeto cuyo rasgo fundamental es el ejercicio inmaculado de la razón y que solo negocia con otros en igualdad de condiciones. Desde Eva F. Kittay hasta Judith Butler, una antropología alternativa nos permite reconciliarnos con nuestra dependencia, propensión al error y necesidad de las otras, no solo cuando somos bebés, sino durante toda nuestra vida. Necesitamos que el modelo de intelectual deje de ser masculino, competitivo, solitario e invulnerable; porque si alguna vez existió alguien así, era porque se apoyaba en otras personas cuyo trabajo de sostenimiento de la vida nadie guardó para la historia. Nosotras queremos ocupar los espacios que antes solo ocupaban los muy racionales hombres blancos, pero no a costa de reproducir las desigualdades que les mantenían en espacios injustamente privilegiados.
La prevalencia del síndrome de la impostora genera daños al menos en dos órdenes. Por una parte, forma parte del entramado de injusticia epistémica que mantiene a algunas personas lejos del espacio extrañamente privilegiado que es la academia. Es este sentido, contribuye a mantener el acceso a los circuitos académicos repartido por criterios poco adecuados, por mucho que se hagan pasar por meritocracia. En un segundo sentido, supone un empobrecimiento intelectual. Dejar fuera a personas por no cumplir con expectativas irreales no es la forma de construir una comunidad capaz de pensar bien.
La competitividad desaforada alentada por la escasez y opacidad de algunos procesos de financiación y contratación no hacen sino echar más leña al fuego. Siempre es posible hacerlo mejor, siempre hay alguien que lo hace mejor, a veces no está claro cuánto esfuerzo es suficiente, y a menudo el no alcanzar la excelencia en un momento dado nos deja fuera de un proyecto o directamente en el paro, aunque sea por unas décimas.
Por si fuera poco, el fenómeno de la impostora no nos deja trabajar: cuando una no se atreve a pedir ayuda porque tiene miedo de que su “incapacidad” sea descubierta, o cuando infravalora sus capacidades para emprender una tarea ambiciosa, toda la comunidad pierde una oportunidad de crecer. La creatividad necesita de seguridad en una misma. Para crear algo nuevo, es necesario estar preparada para la posibilidad del fracaso, y de hecho incorporar el fracaso como parte del proceso. Si estamos aterradas por la posibilidad de fallar y ser señaladas por ello, o directamente quedarnos sin trabajo, es muy difícil que nos adentremos en nuevos caminos. Necesitamos espacios de trabajo amables y abiertos, donde las ideas puedan circular y hacerse más interesantes entre muchas cabezas.
La filosofía no es mejor si está dominada por una élite intelectual formada por las personas más excepcionales nacidas en los entornos más privilegiados; la filosofía es mejor si se construye entre personas que se permiten unas a otras inventar, revolver, manosear, forzar los límites y equivocarse
Soy optimista, y creo que muchas de las tendencias de la filosofía contemporánea son beneficiosas para la disciplina y para quienes trabajamos en ella. Cada vez más personas pueden dedicarse a la filosofía y cada vez más intentamos hacerla en comunidad. Sin embargo, la revisión por pares, la mentoría, la enseñanza y su evaluación, y otras muchas estructuras funcionan demasiadas veces como gatekeeping a través del cual se proyecta la imagen de quién puede y no puede entrar en este mundo, a menudo bajo la premisa de la excelencia. Como si la buena filosofía solo dependiera de la excelencia individual de cada una, como si no fuera posible trabajar bien y equivocarse a veces, como si todo lo que decimos y escribimos tenga que ser excelente para que valga la pena escucharlo. Mientras tanto, aquellas personas que nunca han tenido una referencia clara de cómo es la academia ni de cómo acceder a ella siguen sintiendo que no son suficientes, porque no son capaces de rendir por sí mismas al nivel que parece que es necesario.
Cuando se aboga por una mayor tolerancia al error, o una mayor generosidad a la hora de ayudarse unas a otras, o una mejor acogida a quienes a priori parecen no alcanzar el nivel requerido para acceder o mantenerse en la academia, es habitual escuchar el contraargumento que defiende el valor de la meritocracia. Según este razonamiento, rebajar el nivel de exigencia que parece estar detrás del fenómeno de la impostora solo podría hacerse a costa de empeorar el nivel general de calidad académica y filosófica, y este es un precio que parece demasiado alto. No todo el mundo vale para la filosofía, y si sientes que no das el nivel suficiente, simplemente quizá este no es tu lugar.
En primer lugar, cabe discutir que el valor de la buena filosofía esté por encima del valor de la democratización del acceso al conocimiento, pero no es este el argumento principal de este artículo. En este caso, se trata de si acaso es cierto que la exigencia en cuestión sea realmente meritocrática y sirva para construir mejor filosofía. No me refiero a que todos los artículos deban ser publicados solo por el hecho de haber sido escritos. No se trata de renunciar a tomarse en serio los criterios de lo que buenamente podemos considerar buena filosofía, incluyendo el rigor, la precisión conceptual, la crítica, la honestidad argumentativa y el respeto intelectual a los textos ajenos. Podemos llegar hasta el resbaloso punto de admitir la sospechosa virtud del trabajo duro. La filosofía es suficientemente compleja y tiene una historia suficientemente inmensa como para adentrarnos en ella con humildad.
Sin embargo, para preservar estas virtudes no necesitamos el estereotipo de filósofo genial con el que muchas personas no pueden reconocerse. La responsabilidad y el rigor no tendrían por qué implicar que sintamos una exigencia inalcanzable. Me refiero a que deberíamos ser más trasparentes respecto a las condiciones que hacen posible el éxito y ser más generosas con el reparto de esas condiciones. Es más probable que el rechazo de un artículo no nos haga sentir absolutas inútiles si sabemos que a todo el mundo le pasa, todo el rato. Es más fácil escribir un buen artículo si contamos con ayuda e interlocución. Es más posible que crezcamos como filósofas si nos mueve la curiosidad intelectual y la responsabilidad con nuestro trabajo, y no el miedo a quedarnos fuera si no nos exprimimos lo suficiente.
Algunas recomendaciones para luchar contra la sensación de ser impostora, a nivel individual, tienen que ver con recordarse a una misma los propios logros o conservar cerca las evidencias de la propia excelencia. Una vez más, no puedo decir nada sobre la validez de las intervenciones psicológicas individuales. Pero sí puedo esbozar desconfianza ante la idea de limitarnos a intentar encajar mejor en un clima donde parece que solo es posible ser excelente o desaparecer. Ganaríamos mucho más si hacer filosofía no pasase por la competencia desaforada sino por la colaboración, y la trasparencia nos permitiera entender que nadie nació sabiendo y que todo el mundo se equivocó alguna vez.
Los problemas estructurales que mantienen a muchas personas desalentadas y ansiosas son sin duda complejos y difíciles de detectar y abordar. La competitividad que parece un rasgo inherente a la carrera académica tiene mucho que ver con los altos niveles de autoexigencia, porque el nivel requerido para conseguir un trabajo sigue subiendo de forma casi absurda (por ejemplo, los nuevos criterios para acceder a un contrato predoctoral público FPU incluían la expectativa de que estudiantes de posgrado tuviesen ya artículos científicos publicados). Es difícil saber cómo seguir trabajando en la academia sin alimentar esta escalada de la competitividad, pero esta no es la única cuestión relacionada con el fenómeno de la impostora. Parte de las cosas que podemos hacer para combatirlo, como grupo, es desterrar esa imagen de la excelencia que nos machaca. No necesitamos ser todas genios para hacer filosofía, necesitamos ser capaces de aportar un pequeñito grano de arena a la gigantesca montaña que es la historia de la filosofía. El tipo de comunidades en las que las personas son capaces de hacer esto son las comunidades en las que el error tiene un espacio y no se trabaja desde el miedo.
¿Es posible una academia donde no tengamos miedo a no ser perfectas? A pequeña escala, desde luego, yo la he visto. He tenido la suerte de coincidir con mentoras generosas que me han enseñado casi todo lo que sé (porque cuando empecé la tesis sabía poquísimas cosas, y no pasa nada), y pertenezco a varios pequeños grupos donde los errores se señalan desde el respeto intelectual y personal, las oportunidades se comparten y es posible encontrar refugio cuando las cosas salen mal. Existen además iniciativas, como el shadow CV disclosure o revelación del CV oculto, en el que académicas hacen públicos no solo sus éxitos sino también sus fracasos, que contribuyen a reconocernos unas a otras desde una mirada más realista y menos exigente.
En el fondo, frente al estereotipo de filósofo solitario e infalible, todas somos impostoras. Somos vulnerables y a veces no sabemos ni qué estamos escribiendo, necesitamos ayuda y descanso y, por si fuera poco, algunas queremos poder experimentar fuera de la tradición, con los riesgos epistémicos que ello implica. La filosofía no es mejor si está dominada por una élite intelectual formada por las personas más excepcionales nacidas en los entornos más privilegiados; la filosofía es mejor si se construye entre personas que se permiten unas a otras inventar, revolver, manosear, forzar los límites y equivocarse. No sé si podemos cambiar el sistema desde dentro, pero sí que podemos hacernos el camino más fácil las unas a las otras: podemos ser amables, generosas, alegres y pacientes, reconocer nuestra propia vulnerabilidad y abrazar la de las demás. Podemos ser orgullosamente impostoras.
Educación
“Aquí sobra gente”: maltusianismo académico y producción de precariedad
Para comentar en este artículo tienes que estar registrado. Si ya tienes una cuenta, inicia sesión. Si todavía no la tienes, puedes crear una aquí en dos minutos sin coste ni números de cuenta.
Si eres socio/a puedes comentar sin moderación previa y valorar comentarios. El resto de comentarios son moderados y aprobados por la Redacción de El Salto. Para comentar sin moderación, ¡suscríbete!


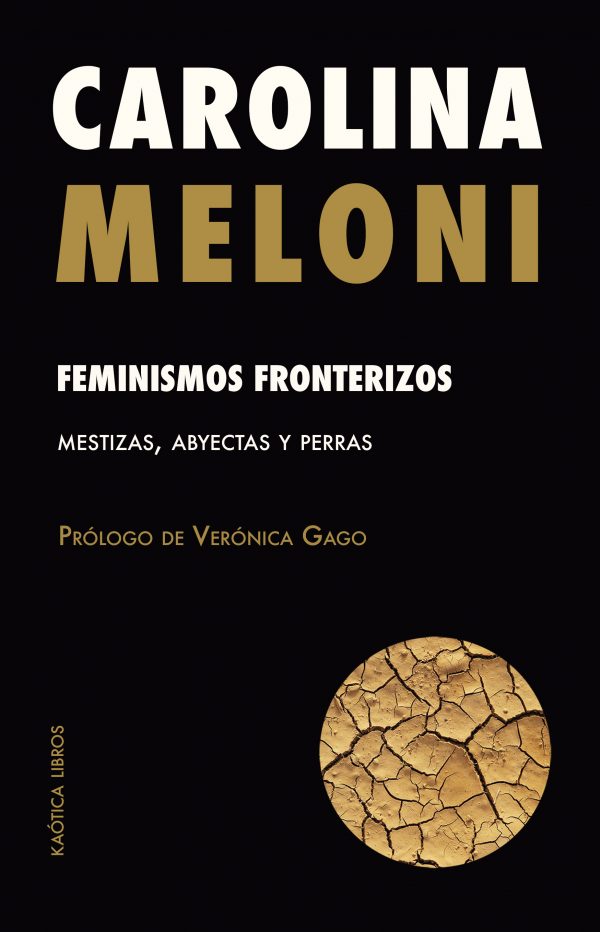
.jpg?v=63936292478 2000w)
.jpg?v=63936292478 2000w)