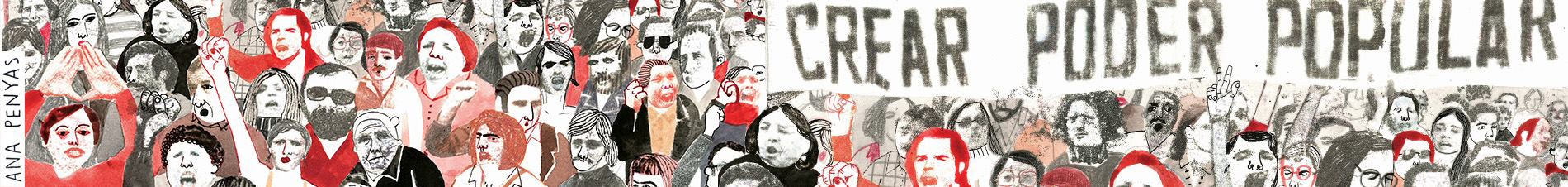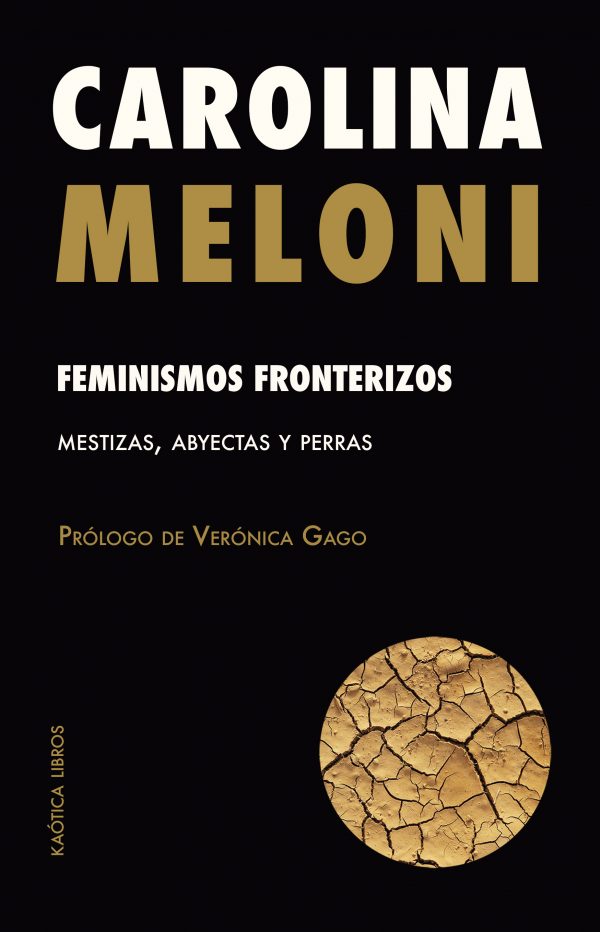Filosofía
Lo popular: Ana Iris Simón y el virtuosismo acrítico

El historiador E. P. Thompson, en su obra Costumbres en común, sitúa en el centro del debate histórico la relevancia de una encarnizada disputa entre las distintas temporalidades que componen el campo de fuerzas del asalto hegemónico de la nueva economía política del mercado libre. El expeditivo avance de esta nueva economía política, que podemos denominar de «libre mercado», suponía el derrumbe de la antigua economía moral de aprovisionamiento que hasta ese momento tenía el pueblo en su mano. Con «economía moral» Thompson arrojaba luz sobre los sentidos compartidos, las tradiciones y las costumbres arraigadas de la población trabajadora. Así, la urdimbre de experiencias de lo que Thompson denominaba «economía moral» daba paso a la vigorosa y violenta temporalidad que se iba a imponer a marchas forzadas, la del capitalismo.
Si aludimos al concepto de «economía moral» de E. P. Thompson es, empero, con el objetivo de destacar que la disputa por lo popular como campo de fuerzas se halla en el origen del intento de imponer la temporalidad de la mercancía. Sin embargo, la absorción de formas de vida no reguladas stricto sensu por los circuitos del capital no puede ser cifrada como total y absoluta. Ni siquiera en nuestras sociedades contemporáneas. De este modo, es más que evidente que si el capital no es capaz de absorber todas las estructuras de sentimiento cifradas en las comunidades populares, el espacio de la lucha cultural se ciñe sobre la categoría un tanto escurridiza de «lo popular».
Hace algunas décadas, Jesús Martín-Barbero (De los medias a las mediaciones. Comunicación, cultura y hegemonía, pp. 105-106) señalaba que el verdadero conflicto discurría entre los modos populares de vida de la «economía moral» y la lógica emergente del capital; planteando, asimismo, las coordenadas de la transformación cultural que no sólo marcará el devenir del siglo XX, sino que será de especial importancia en nuestra propia contemporaneidad: la cultura de masas. No obstante, a diferencia de algunas posturas intelectuales que han tratado de descifrar las peculiaridades de la cultura de masas desde la altura de un pináculo restringido e inaccesible, las consideraciones de Martín-Barbero están atravesadas por las lentes gramscianas que contemplan que “lo masivo se ha gestado lentamente desde lo popular” (p. 135).
La disputa por lo popular como campo de fuerzas se halla en el origen del intento de imponer la temporalidad de la mercancía
Fue el marxista italiano Antonio Gramsci, en sus Cuadernos de la cárcel, quien pese a estar viviendo unas condiciones de absoluta miseria y necesidad en la prisión fascista, no claudicó ante la posibilidad de una vuelta melancólica y desesperada. Por el contrario, bajo la fuerza del «pesimismo de la inteligencia y el optimismo de la voluntad», trató de componer una caja de herramientas que, haciéndose cargo de la centralidad de lo popular en las sociedades capitalistas, estuviera en condiciones de disputarle la hegemonía a las fuerzas regresivas y reaccionarias.
Dicho lo cual, estar a la altura de nuestra realidad nos conduce a no desdeñar las enormes transformaciones que se han generado en las sociedades imbuidas por la lógica del capitalismo tardío. Tal y como apunta Mark Fisher (Los fantasmas de mi vida. Escritos sobre depresión, hauntología y futuros perdidos, pp. 117-118), la cultura de masas que, durante las décadas sucesivas a la Segunda Guerra Mundial, permitía a las clases populares experimentar con gramáticas estéticas y simbólicas vinculadas a una modernidad hasta el momento al alcance de muy pocos, había degenerado en un entretenimiento asfixiante y adocenado que desvencijaba la posibilidad otrora factible de entusiasmarse. Entonces, el movimiento, según Fisher, había consistido en la transformación de lo popular en populismo vacuo y zafio.
No obstante, la disputa por lo popular permanece en el núcleo de las discusiones políticas bajo otras modulaciones históricas. Tal es el caso que el éxito de Feria, escrito por Ana Iris Simón, debe entenderse desde aquí. Lo que resta del artículo no va a tener por objetivo sumarse a un sinfín de críticas ya vertidas sobre la autora ―por cierto, algunas de ellas enormemente desacertadas y personales―, sino tomar como ejemplo el fenómeno Feria como sinónimo de una encrucijada histórica que busca, tras una crítica a la conciencia moderna, retroceder a páramos más seguros y estables desde un virtuosismo acrítico aplicado a las comunidades populares, lo que en términos del sociólogo Pierre Bourdieu es conveniente denominar «populismo».
El fenómeno Ana Iris Simón
El próspero resultado de la novela Feria de Ana Iris Simón responde, a mi juicio, a múltiples factores que se anidan en un clima común de época que requiere de relatos sólidos, frente a una estructura temporal que no permite distancia o mediación con instancias históricas hasta el momento estables o seguras. La obra rezuma de principio a fin una idea clara: la crítica a la estructura del progreso en la Modernidad. No es momento de discernir qué quiere decir esto de la Modernidad, pero sí podemos advertir un lugar común entre las líneas de Feria y cierto clima de época que no se circunscribe únicamente a España: un furibundo alegato en contra de la desestabilización estructural que genera la conciencia moderna. De este modo, no es sorprendente leer en la obra de Ana Iris Simón esta crítica al «progreso» como conciencia prometeica de la Modernidad:
Igual me da envidia la vida que tenían mis padres con mi edad porque a veces, sin casa y sin hijos en nombre de no sé muy bien qué pero también como consecuencia de no tener en el horizonte mucho más que incertidumbre, daría mi minúsculo reino, mi estantería del Ikea y mi móvil, por una definición concisa, concreta y realista de eso que llamaban, de eso que llaman progreso (p. 26).
El motto de Feria se cifra alrededor de la vuelta de Ana Iris Simón a sus orígenes sociales ―humildes― tras haber habitado las inercias de la gran ciudad, esto es, un mundo que era visto previamente como inaccesible o completamente alejado. Este regreso, que en ningún caso es visto como traumático o desgarrador, inspira a la autora un torrente de anhelo y nostalgia acerca de la estructura de sentimiento de las clases populares de Ontígola. Desde un punto de vista muy cercano a cierta cartografía histórica llevada a cabo por Richard Hoggart en The uses of literacy sobre la materialidad de la experiencia de las clases populares británicas, Ana Iris Simón realiza un alegato de lo categorizado por Hoggart como de «esnobismo al revés», contra esos hijos e hijas de las clases medias y altas que, después de pasar los veranos en Irlanda y asistir a colegios elitistas, tienen a bien decirle a quien ha crecido en barrios populares que
menudo clasista por no escuchar reggaetón y seguir diciendo que es machista o que le baila el agua al liberalismo, que si no le gusta Camela es porque es un elitista o que no tiene ni puta idea por no ver en el Sálvame y en Jorge Javier el katejon antifascista. Nada nuevo bajo el sol: señoritos diciéndole al pueblo lo que el pueblo es (p. 126).
No es extraño que, bajo este telón de fondo, es decir, una defensa de la experiencia popular frente a una conciencia moderna que desestabiliza y una cultura de masas que gravita sobre clases medias y altas que juegan a ser, por un día, miembros de las clases populares ―“habiendo visto un gitano de cerca por primera vez a los veintiséis cuando fueron a Casa Patas porque les empezó a gustar el flamenco con Los Ángeles de Rosalía” (p. 126)―, se esgrima una posición virtuosa y acrítica de lo popular. Tampoco es de extrañar, dado el clima de época ―“el tiempo de las vacías plazas y de los descorazonados talleres se ha hecho realidad” (p. 20)―, que tanto Ana Iris Simón como el filósofo italiano Diego Fusaro prediquen una vuelta nostálgica frente a la mutación antropológica descrita por Pier Paolo Pasolini: “Ello no puede no entrar en conflicto, a largo plazo, con las formas estables, sólidas y solidarias de la eticidad comunitaria burguesa” (Fusaro, Historia y conciencia del precariado. Siervos y señores de la globalización, p. 314-315).
En contraposición a esta lectura romántica de las clases populares, nos disponemos a repasar algunas obras del espacio literario y sociológico francés como las de Annie Ernaux, Didier Eribon y Édouard Louis que, siendo herederos del pensamiento del sociólogo Pierre Bourdieu, como observamos en L’insoumission en héritage, exponen una perspectiva de lo popular con amplias diferencias respecto al conocido retrato de Feria.
Una lectura crítica de la distancia social
Lo que tienen en común Annie Ernaux, Didier Eribon y Édouard Louis, así como el propio Pierre Bourdieu, es su procedencia popular. Lo interesante en todos estos casos es que, tras haber cruzado la frontera que delimita y separa las diferentes clases sociales mediante los intrincados muros muchas veces invisibles de la dominación social, experimentan una vida atravesada por el dolor de no sentirse parte de ningún mundo. Imposibilitados a regresar acríticamente a un hogar al que observan con una gigantesca distancia, y no formando del todo parte del mundo simbólico de los «herederos», experimentan vidas desarraigadas con un enorme eco a lo descrito para el caso de Argelia por Pierre Bourdieu y Abdelmalek Sayad en Le déracinement.
La experiencia de desarraigo y dolor que circula en novelas como El lugar de Annie Ernaux, Regreso a Reims de Didier Eribon y Para acabar con Eddy Bellegueule de Édouard Louis, se corresponde con lo descrito por Pierre Bourdieu como habitus escindido (habitus clivé). El paisaje dibujado en estas tres novelas se distancia de lo descrito por Ana Iris Simón, ya que como «tránsfugas de clase» el regreso a casa será siempre un ejercicio de ruptura desoladora. Ambos mundos, el de los «herederos» y el universo del hogar, son inexorablemente contradictorios, puesto que se rigen por reglas y disposiciones muy dispares en base siempre a una relación asimétrica de poder, máxime cuando la sociedad es vista como un espacio de conflictos entre clases y fracciones de clases.
Lo que no encontramos en Feria es un ejercicio crítico de la distancia que separa a Ana Iris Simón, cuando regresa al universo del hogar tras haberse formado en los muros universitarios, con quienes permanecen estáticos en su posición inicial. En este sentido, en la novela Los armarios vacíos de Annie Ernaux (Écrire la vie, p. 155) leemos: “En el momento de la comunión solemne, de la entrada en sexto, se acrecentó esa sensación extraña, ese no estar bien en ninguna parte, excepto ante unos deberes, una redacción, un libro en un rincón del patio, bajo las mantas el jueves y el domingo, escondida en lo alto de la escalera”.
Lo que no encontramos en 'Feria' es un ejercicio crítico de la distancia que separa a Ana Iris Simón, cuando regresa al universo del hogar tras haberse formado en los muros universitarios, con quienes permanecen estáticos en su posición inicial
La misma experiencia que recorre la pulsión literaria de Annie Ernaux se halla en el corazón de los proyectos de Didier Eribon y Édouard Louis. Las novelas de ambos pensadores se inician desde la óptica ya señalada: el regreso siempre conlleva un enorme sentimiento de desolación puesto que, como afirma Didier Eribon, la vuelta al universo familiar conlleva una reconciliación con uno mismo, con toda una parte de ti que lo había negado, de la que has abjurado (Regreso a Reims, p. 13).
Abundando en lo dicho, lo que tienen en común Annie Ernaux, Didier Eribon, Édouard Louis y Pierre Bourdieu, a diferencia de Ana Iris Simón, es que el regreso o la vuelta al origen familiar implica un alto grado de «reflexividad», es decir, que después de constatar desde el otro lado de la frontera que el mundo social está atravesado por fortísimas desigualdades y asimetrías sociales, no se puede regresar como si nada a los orígenes sin caer en una suerte de populismo virtuoso o en la trampa de intentar rehabilitarlo y, por lo tanto, de dotar al paisaje de la experiencia popular de unas disposiciones similares a las que se observan en el lado de los que han tenido la posibilidad de familiarizarse y vivir cómodamente el arbitrio de la dominación simbólica. Esto último representa fielmente el intento que lleva a cabo Ana Iris Simón de rehabilitar la experiencia popular y sus expresiones lingüísticas ejerciendo una violencia desorbitada sobre las clases populares. Puesto que no se trata tanto de restituir una situación de desigualdad originaria desde una posición que obvie las barreras o las distancias de una sociedad de clases, sino de componer mediante un ejercicio de reflexividad un cuadro lo más nítido posible de las recovecos de la dominación social y de cómo los mismos se incrustan en nuestros cuerpos.
En definitiva, lo que ha evidenciado esta disparidad de lecturas es la centralidad de lo popular pese a las enormes transformaciones desencadenadas tras la llegada al poder de Margaret Thatcher y Ronald Reagan y la imposición de la agenda neoliberal. Lo interesante estriba en anteponer una lectura sociológica y crítica que desbroce las condiciones de desventaja estructural a las que se ven condenados los dominados. Por ello, nos gustaría acabar con esta cita de Pierre Bourdieu, que muestra el desarraigo que experimentó a lo largo de su vida en El oficio del científico. Ciencia de la ciencia y reflexividad (p. 190):
Para no sobrecargar indefinidamente el análisis, me gustaría llegar rápidamente a lo que hoy se me presenta, en el estado de mi esfuerzo de reflexividad, como esencial, el hecho de que la coincidencia contradictoria de la admisión en la aristocracia escolar y del origen popular y provinciano (me gustaría decir: particularmente provinciano) ha sido el origen de la constitución de un habitus escindido, generador de todo tipo de contradicciones y de tensiones.
Filosofía
La lenta cancelación del futuro (II). De Jameson a Fisher
Política
En torno al tópico 'cualquier tiempo pasado fue mejor'
Para comentar en este artículo tienes que estar registrado. Si ya tienes una cuenta, inicia sesión. Si todavía no la tienes, puedes crear una aquí en dos minutos sin coste ni números de cuenta.
Si eres socio/a puedes comentar sin moderación previa y valorar comentarios. El resto de comentarios son moderados y aprobados por la Redacción de El Salto. Para comentar sin moderación, ¡suscríbete!