Opinión socias
Por qué el plan de 20 puntos de Trump para Gaza no va a funcionar
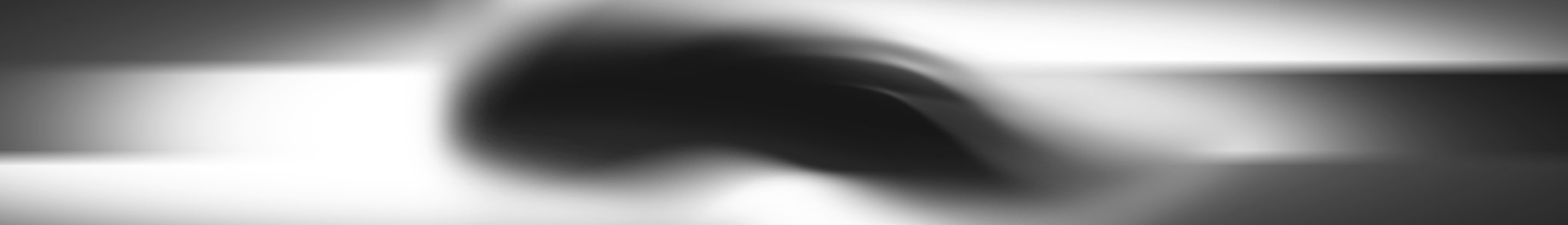

A primera vista, el nuevo plan internacional para “reconstruir Gaza” parece ofrecer esperanza: inversión extranjera, creación de empleo, estabilidad política. Pero para quienes han seguido la historia de los “procesos de paz” en Palestina, todo apunta a que se repetirá el mismo ciclo de las últimas décadas: una economía de ocupación maquillada de modernización, una población empobrecida y una élite local sostenida por los donantes internacionales. No es un Estado que fracasa, es un Estado diseñado para fracasar. De momento, ¿qué es lo que propone el nuevo plan?
1. Una economía neoliberal bajo ocupación
La primera fase del plan prevé la “reconstrucción y apertura al mercado”, un lenguaje que encubre la implantación de un modelo neoliberal poscolonial.
Se impulsará la entrada de inversiones extranjeras con exenciones fiscales y zonas económicas especiales, donde las empresas internacionales utilizarán la mano de obra gazatí como recurso barato, y explotarán los recursos naturales y la infraestructura reconstruida con dinero público, mientras los beneficios saldrán del territorio. No se busca una economía productiva ni soberana, sino una estructura dependiente y fácilmente controlable, basada en la exportación de trabajo y la importación de bienes.
Israel seguirá controlando los flujos de mercancías y personas. Las importaciones, las exportaciones y hasta la recaudación de impuestos están sujetas a su aprobación. Sin soberanía fiscal ni fronteriza, ningún plan de desarrollo puede prosperar.
2. La dependencia como estrategia
Con la economía capada, Palestina no tiene capacidad de generar ingresos sostenidos: depende de donaciones y fondos internacionales. Ahí intervienen el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial: supervisan el uso del dinero, evalúan los presupuestos, exigen “austeridad” y “reformas estructurales”.
En teoría, esto garantiza transparencia y eficiencia; en la práctica, impide el desarrollo de un Estado del bienestar. Los salarios públicos se congelan, los subsidios se reducen y cualquier intento de gasto social se considera irresponsable. Las inversiones en hospitales, escuelas, carreteras, pensiones, educación, salud o en el desarrollo de una industria nacional capaz de generar empleo y autonomía, se verán severamente limitadas, controladas y condicionadas por la supervisión internacional y las restricciones israelíes. El discurso de la “estabilidad macroeconómica” justifica un sistema que mantiene a Palestina cerrada al bienestar de su población.
3. Tecnocracia y control poscolonial
El plan introduce también una serie de “reformas institucionales” que se presentan como neutrales y técnicas: despolitizar la administración, profesionalizar la gestión, atraer expertos internacionales. En la práctica, esta tecnocracia apolítica reemplaza la soberanía política. Los tecnócratas no responden ante la ciudadanía, sino ante los donantes. Figuras como Tony Blair, que en el pasado lideró programas similares, representan ese papel de intermediarios entre la financiación internacional y las autoridades locales. No gobiernan, pero deciden qué proyectos se financian, qué políticas son “viables” y cuáles deben descartarse.
Es una forma de colonización administrativa, donde las decisiones políticas se camuflan bajo el lenguaje de la eficiencia y la buena gestión. El poder ya no se impone con soldados, sino con formularios, consultoras y condicionalidades.
4. La perpetuación de las élites locales
Para que este modelo funcione, necesita aliados internos. En Palestina, ese papel lo ocupa la Autoridad Nacional Palestina (ANP), cuya dirigencia —dependiente de la financiación internacional y de la coordinación con Israel— ha actuado durante décadas como intermediaria entre el poder externo y la población ocupada. Desde los Acuerdos de Oslo, la ANP encarna el patrón clásico de las élites poscoloniales: administra el territorio, pero no lo gobierna realmente; garantiza la “estabilidad” exigida por los donantes, pero a costa de la soberanía y la rendición de cuentas ante su propio pueblo.
Su función no es representar a la población, sino asegurar que las protestas no se desborden, que los contratos se cumplan y que las inversiones extranjeras no se vean amenazadas. A cambio, recibe privilegios, protección y acceso a los fondos internacionales.
Esta alianza entre élites locales y poder exterior no es un accidente, sino un pilar del sistema. La corrupción no destruye el proyecto: lo sostiene, porque distribuye lealtades y mantiene la dependencia. Se presenta como gobernanza, pero en realidad es un régimen de control político encapsulado en la retórica del desarrollo.
Este modelo no es nuevo. Tras los Acuerdos de Oslo, la dependencia económica y la corrupción interna derivaron en frustración social, pérdida de legitimidad y radicalización política. La pobreza alimentó el descontento, el descontento la resistencia armada, y la resistencia sirvió de pretexto para nuevas operaciones militares. El círculo se cerró con destrucción, más ayudas internacionales y nuevos planes de reconstrucción.
Hoy, el guion se repite casi punto por punto. No es una economía fallida ni un Estado fallido: es una economía y un Estado diseñados para fallar, porque ese fracaso garantiza control y rentabilidad. El mismo patrón se ha aplicado, con variaciones, en Irak, Afganistán o Libia: tras la guerra, se impone una gobernanza neoliberal dirigida por expertos extranjeros, se reconstruye lo destruido con dinero externo y se declara el fracaso como fatalidad inevitable.
La reacción internacional al plan de Trump fue inmediato y casi unánime: apoyo inmediato de gobiernos y organismos internacionales, sin debate ni crítica pública. Lejos de cuestionar su viabilidad o justicia, la comunidad internacional prefirió alinearse con el modelo neoliberal y colonial que el plan reproduce. Incluso la ONU, garante formal del derecho internacional, optó por la prudencia diplomática en lugar de denunciar la falta de soberanía real que implica el proyecto.
Además, pasó casi inadvertida una de las declaraciones más graves: la amenaza de aniquilamiento total lanzada por Trump si Hamás no aceptaba el plan. Esa advertencia, formulada en tono condicional, legitima la violencia extrema y equipara la reconstrucción con la rendición total. Al respaldar el plan sin cuestionar esa amenaza, los gobiernos implicados se sumaron tácitamente a una política de intimidación y castigo colectivo.
Ahora todos tenemos los ojos puestos en Palestina, atentos a los bombardeos y las imágenes del sufrimiento. Pero cuando empiece la reconstrucción, la atención mediática se desvanecerá, y será entonces cuando se construya realmente el siguiente fracaso. Los enfrentamientos que nos conmueven comienzan mucho antes, en la letra pequeña de los acuerdos, en los presupuestos condicionados y en la privatización del futuro. Por eso es fundamental mantener la vigilancia pública: seguir cada paso del plan, denunciar las reformas que refuercen la dependencia, cuestionar los acuerdos que perpetúen el control. Si no lo hacen los gobiernos —alineados con el modelo colonial occidental— ni la ONU —paralizada por la diplomacia—, debe hacerlo la sociedad civil global. Porque solo mirando donde nadie mira podremos romper el ciclo de reconstrucción y ruina que convierte la ocupación en una política económica.
Este es un espacio para la libre expresión de las personas socias de El Salto. El Salto no comparte necesariamente las opiniones vertidas en esta sección.
Relacionadas
Para comentar en este artículo tienes que estar registrado. Si ya tienes una cuenta, inicia sesión. Si todavía no la tienes, puedes crear una aquí en dos minutos sin coste ni números de cuenta.
Si eres socio/a puedes comentar sin moderación previa y valorar comentarios. El resto de comentarios son moderados y aprobados por la Redacción de El Salto. Para comentar sin moderación, ¡suscríbete!

