Opinión socias
'No encajan con nuestra cultura': la frase que esconde el racismo del siglo XXI

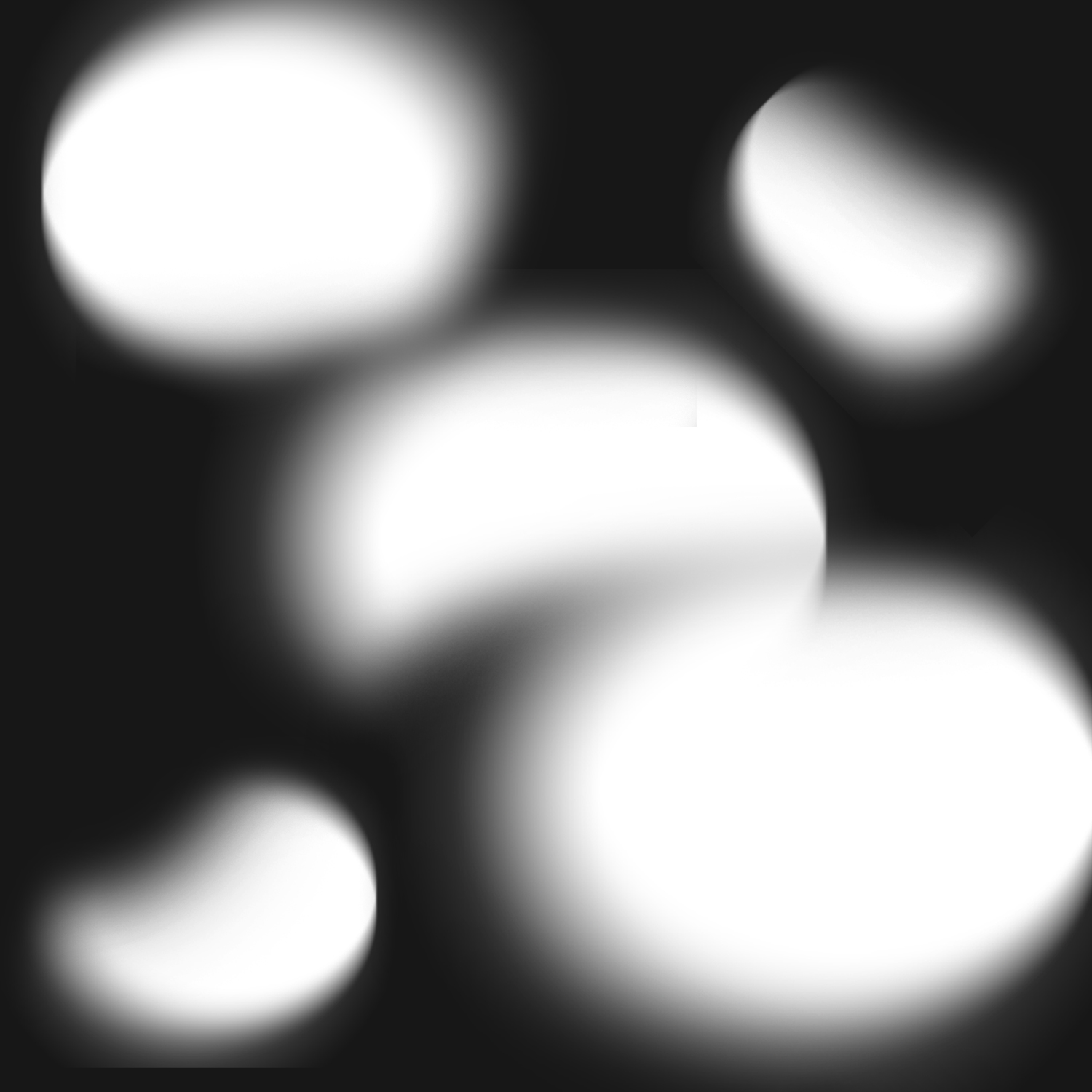
A lo largo de la historia reciente, las sociedades han utilizado distintos conceptos para clasificar a las personas y justificar su inclusión o exclusión. Durante buena parte del siglo XIX y principios del XX, esa categoría fue la raza. En la actualidad, el término ha caído en desuso en la esfera pública, pero ha sido reemplazado por otro que cumple una función similar: la cultura. El mecanismo de segregación —identificar un grupo como diferente y, por tanto, problemático o inferior— sigue presente, aunque se exprese con un lenguaje más aceptable para el discurso contemporáneo.
En 1916, el abogado y naturalista estadounidense Madison Grant publicó La desaparición de la gran raza. En este libro, Grant alertaba sobre lo que consideraba una amenaza: la llegada masiva de inmigrantes que, en su opinión, pondrían en riesgo la “raza blanca anglosajona” predominante en Estados Unidos. Su propuesta era abiertamente eugenista: impedir la entrada de personas procedentes de regiones del sur y este de Europa, así como de otras zonas del mundo, consideradas portadoras de “razas inferiores”. Aunque hoy sus planteamientos resulten abiertamente discriminatorios y pseudocientíficos, en su momento ejercieron una notable influencia en el diseño de políticas migratorias restrictivas.
Frente a esta visión esencialista, el antropólogo Franz Boas ofreció una perspectiva radicalmente distinta. Boas, formado inicialmente en la tradición científica europea, comenzó aceptando en parte las clasificaciones raciales. Sin embargo, sus experiencias de campo entre pueblos inuit y kwakiutl le llevaron a cuestionar esa idea. Desde su puesto en la Universidad de Columbia, Boas organizó una investigación de gran escala en la estación de inmigración de Ellis Island. Su equipo midió de forma detallada a más de 17.000 personas: longitud y anchura del cráneo, proporciones óseas, rasgos faciales, etc. El objetivo era comparar a los recién llegados con individuos de las mismas procedencias, pero ya nacidos y criados en Estados Unidos. Los resultados fueron contundentes: las diferencias entre los grupos raciales eran mínimas y, en muchos casos, las variaciones internas dentro de cada grupo eran mayores que las diferencias entre grupos distintos. Esto ponía en cuestión la existencia misma de razas biológicamente definidas, al menos en el sentido rígido que proponían autores como Grant.
Pese a las pruebas aportadas por Boas y otros investigadores, las políticas migratorias estadounidenses no cambiaron de inmediato. Las leyes continuaron estableciendo cuotas y restricciones basadas en el origen nacional, que actuaban como una barrera encubierta contra ciertos grupos étnicos. La inercia de los prejuicios sociales superó a la fuerza de la evidencia científica. En las décadas siguientes, el discurso explícito sobre la raza fue perdiendo legitimidad, sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial y la condena internacional de las ideologías racistas. Sin embargo, el impulso de clasificar y jerarquizar no desapareció: simplemente adoptó nuevas formas.
En el contexto actual, el concepto de cultura ha pasado a desempeñar un papel similar al de la raza en el pasado. La idea de que ciertas culturas son incompatibles con otras —en especial con la cultura europea o occidental— se utiliza como argumento para cuestionar la presencia de personas migrantes o para restringir su llegada. La sustitución de un término por otro no altera el hecho de fondo: sigue habiendo una frontera simbólica que separa a un nosotros legítimo de un ellos problemático. Las culturas no son entidades cerradas ni puras; son el resultado de procesos históricos de intercambio, mezcla y transformación. Pensar que existen culturas puras o superiores es, en esencia, repetir el mismo error que se cometía con las teorías raciales: asumir que hay grupos humanos con características fijas y universales que determinan su comportamiento y valor social.
Reconocer que las culturas cambian y se mezclan no significa negar las diferencias culturales reales. Significa, más bien, situarlas en su contexto histórico y comprender que la diversidad no es una amenaza, sino un rasgo intrínseco de la experiencia humana. El uso del concepto de cultura para justificar políticas de exclusión debe ser cuestionado con la misma firmeza con la que hoy se rechaza el racismo biológico. El cambio de vocabulario no puede servir de coartada para perpetuar la discriminación.
La transición del concepto de raza al de cultura en el discurso público no ha eliminado las lógicas de exclusión, solo las ha recubierto con un lenguaje más aceptable. La historia nos muestra que, incluso frente a pruebas científicas sólidas, los prejuicios pueden persistir durante décadas. Comprender esta continuidad es esencial para evitar que viejas ideas, disfrazadas con nuevos términos, sigan condicionando nuestras políticas y nuestra forma de relacionarnos con los demás. Si aceptamos que ni las razas ni las culturas son realidades fijas, estaremos más cerca de construir sociedades verdaderamente abiertas.
Este es un espacio para la libre expresión de las personas socias de El Salto. El Salto no comparte necesariamente las opiniones vertidas en esta sección.
Para comentar en este artículo tienes que estar registrado. Si ya tienes una cuenta, inicia sesión. Si todavía no la tienes, puedes crear una aquí en dos minutos sin coste ni números de cuenta.
Si eres socio/a puedes comentar sin moderación previa y valorar comentarios. El resto de comentarios son moderados y aprobados por la Redacción de El Salto. Para comentar sin moderación, ¡suscríbete!
.jpg?v=63936292478 2000w)
.jpg?v=63936292478 2000w)