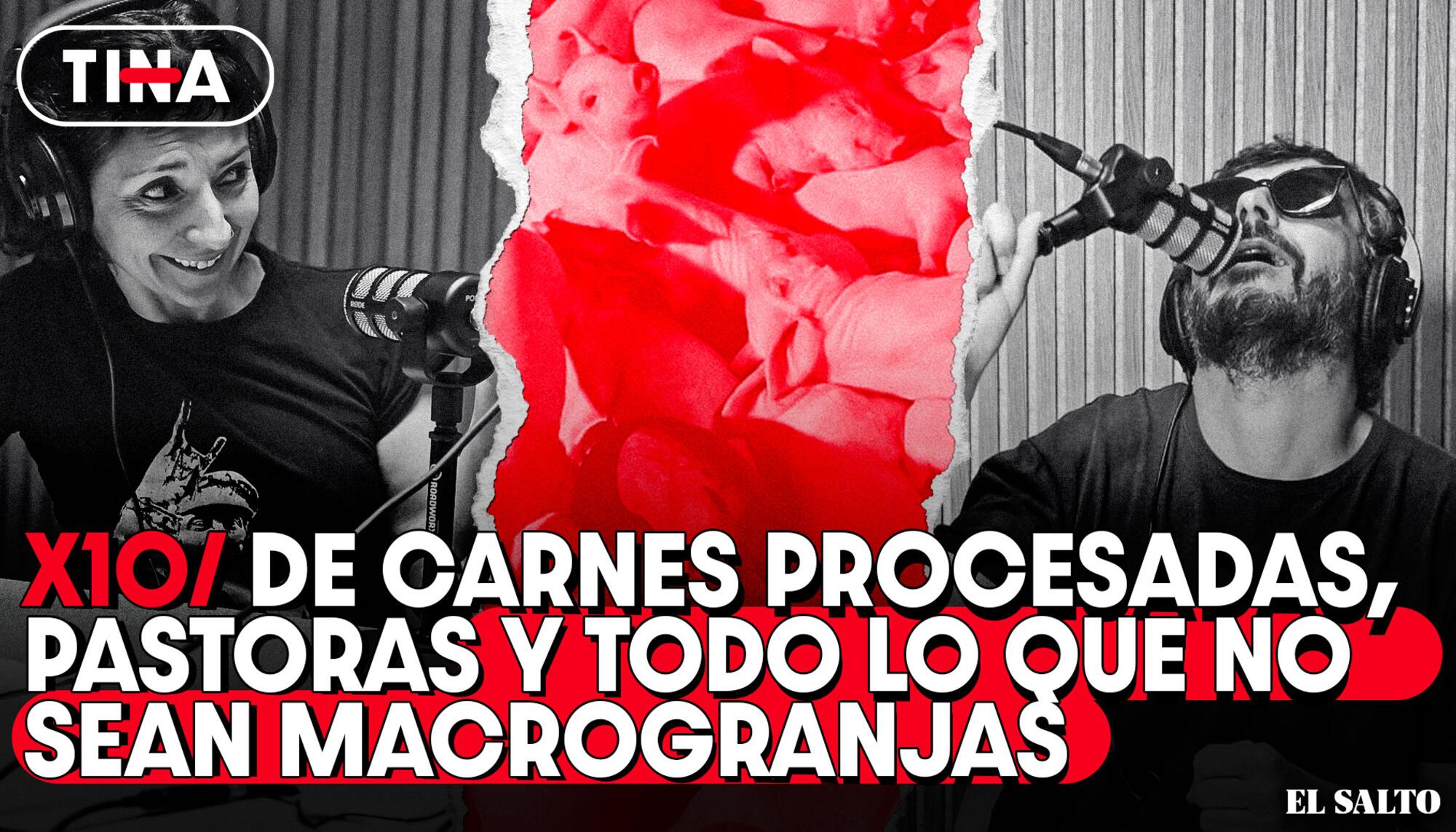Opinión socias
La verdad de las palabras
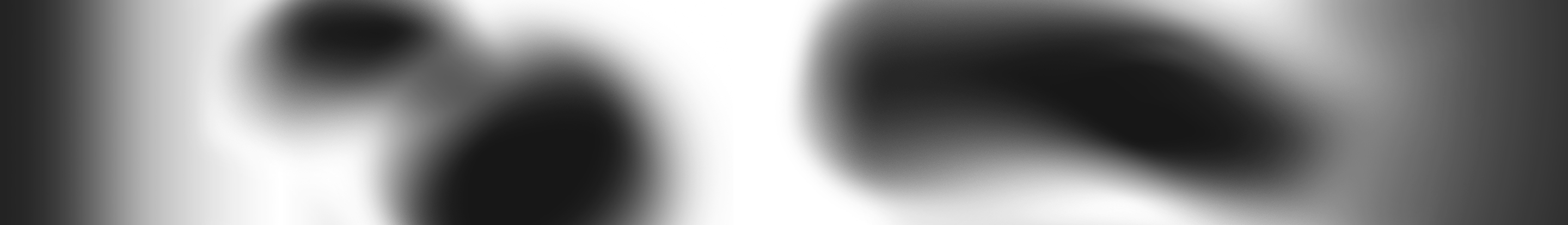

De Salem a las redes sociales, la historia demuestra que una frase falsa puede condenar más rápido que cualquier prueba. El lenguaje no es un simple espejo de la realidad: es un prisma que la filtra, la ordena y, a veces, la deforma. Desde Wittgenstein —“los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo”— hasta las hipótesis de Sapir y Whorf, pasando por Derrida o Foucault, la filosofía, la lingüística y la antropología contemporáneas han insistido en que las palabras no solo describen el mundo, sino que lo interpretan e incluso lo construyen. Ese poder puede servir para crear marcos compartidos que nos permitan comprendernos y cooperar; para imaginar futuros posibles y para cuestionar narrativas opresivas.
Pero también puede reducir, sesgar y manipular la experiencia, cargándola de prejuicios, intereses o estructuras de poder. Y es aquí donde el vínculo con la justicia se vuelve inquietante: cuando lo que está en juego no es un debate académico, sino la libertad —o la vida— de una persona. La influencia de bulos, rumores y desinformación en decisiones judiciales no es nueva, pero la era digital ha multiplicado su alcance y velocidad.
La palabra, que debería ser instrumento de verdad, se convierte así en un arma de manipulación. Esto puede ocurrir de múltiples maneras: jurados contaminados por noticias falsas; testimonios fabricados a partir de rumores; abogados que introducen insinuaciones para desacreditar testigos; o pánicos morales capaces de generar histerias colectivas.
La historia ofrece ejemplos trágicos: las “Brujas de Salem” en 1692 se apoyaron en delirios comunitarios y testimonios infantiles manipulados, con el resultado de veinte ejecuciones y doscientas encarcelaciones, hasta que años después se reconoció la falta de pruebas. El caso Dreyfus en Francia, en 1894, combinó antisemitismo y documentos falsos para condenar a un oficial inocente. En 1989, el caso de los “Central Park Five” en Nueva York mostró cómo un relato mediático sobre “manadas violentas” y confesiones forzadas podía llevar a cinco adolescentes a pasar hasta trece años en prisión, hasta que el ADN y la confesión de un tercero demostraron su inocencia. No se trata solo de errores judiciales antiguos o lejanos. En España, el caso Alcàsser en 1992 fue un festín de teorías no probadas que desviaron la investigación y estigmatizaron a inocentes. El juicio a Juana Rivas en 2017 estuvo rodeado de una campaña en redes que distorsionó pruebas y presionó a los jueces. En Latinoamérica, bulos difundidos por WhatsApp han provocado linchamientos, como en Puebla (México, 2018), donde dos hombres murieron acusados falsamente de secuestrar niños.
Y en el plano político, los procesos de lawfare en Brasil o Argentina han utilizado filtraciones sesgadas para destruir reputaciones y condicionar sentencias, como en el caso de Lula da Silva, posteriormente anulado por parcialidad. Estos ejemplos confirman lo que la teoría del lenguaje ya advertía: las palabras no son neutras, y cuando las controla quien ostenta poder, pueden moldear la realidad judicial tanto como la social. La justicia no es completamente indefensa ante este riesgo: puede excluir pruebas contaminadas, aislar jurados, exigir peritajes técnicos o imponer restricciones en el uso de redes sociales durante los procesos.
Sin embargo, la clave está en una conciencia más profunda del papel constructivo —y destructivo— del lenguaje: jueces, fiscales y abogados necesitan formación en desinformación digital; la transparencia procesal debe ser la norma; y quienes difundan bulos que afecten a un juicio deberían enfrentar sanciones proporcionadas. Ejemplos recientes en España demuestran que este problema no es solo teórico. El lenguaje genera hechos y valoraciones, alimenta ideologías y distorsiones judiciales.
Así ocurrió en el juicio contra Podemos por supuesta financiación irregular en 2015-2016, o en la campaña de 2014 contra Pedro Sánchez impulsada por la llamada “Policía patriótica”. El periodista Barney Johnson publicó en el Financial Times un artículo titulado “Lawfare in Spain: the cases against the Sánchez family” (“Lawfare en España: los casos contra la familia Sánchez”), en referencia a los procesos judiciales que afectan a la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, y a su hermano, David Sánchez. En todos estos casos, jueces como Peinado o Hurtado han evidenciado una inclinación política de derechas que ha prevalecido sobre la valoración objetiva de unos hechos que, incluso reconocidos como bulos por sus propios autores, han sido asumidos por los magistrados como si fueran verdades procesales. Proteger la justicia de esta contaminación no es una cuestión menor ni un tecnicismo jurídico: es una condición de supervivencia del Estado de Derecho. Un tribunal que decide bajo la sombra de rumores no imparte justicia, sino que perpetúa ficciones con sello oficial. Y cuando el lenguaje se pone al servicio de esas ficciones, deja de ser el puente hacia la verdad para convertirse en la celda invisible que encierra a inocentes y protege a culpables. Blindar el sistema contra esta deriva no es una opción: es una urgencia democrática.
Relacionadas
Para comentar en este artículo tienes que estar registrado. Si ya tienes una cuenta, inicia sesión. Si todavía no la tienes, puedes crear una aquí en dos minutos sin coste ni números de cuenta.
Si eres socio/a puedes comentar sin moderación previa y valorar comentarios. El resto de comentarios son moderados y aprobados por la Redacción de El Salto. Para comentar sin moderación, ¡suscríbete!