Opinión socias
Más allá de la brutalidad: violencias y salud en el marco de la globalidad

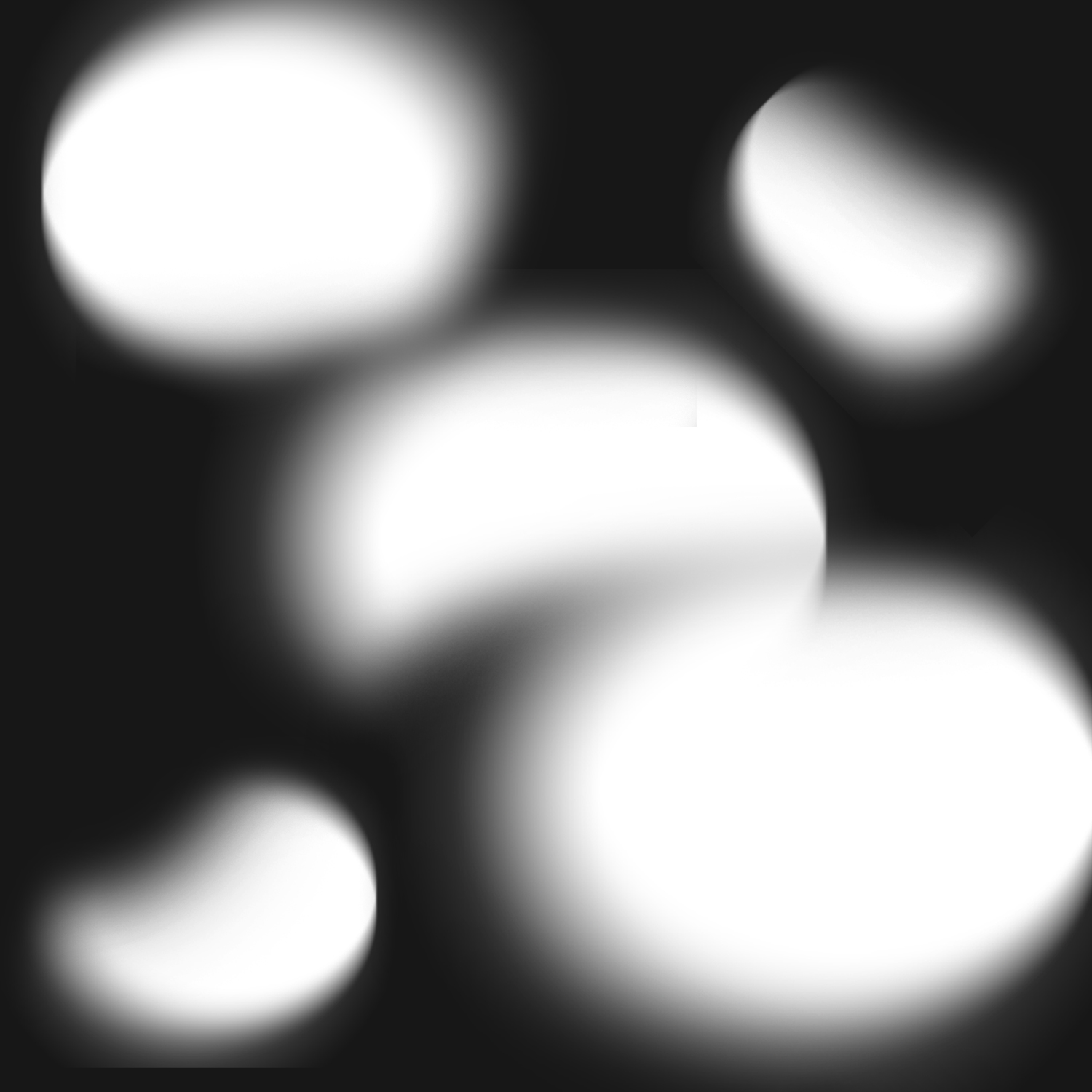
El ejercicio de la violencia puede llegar a ser complejo, relativo, incluso circunstancial, pero siempre, de alguna forma, se trata de un ejercicio sistematizado; las violencias tienen una narración cultural, cuerpos específicos, técnicas concretas y van más allá de lo que comúnmente pensamos que es violento.
Carolyn Nordstrom habla de la violencia como una “enfermedad peligrosa” subrayando el impacto generalizado que tienen los actos violentos. Según defiende la antropóloga, dicho impacto no es solo físico, sino también emocional y social arraigado al entorno y a la posición social de los sujetos. Según Rylko – Bauer et al. (2009) la violencia no es natural ni inevitable; se trata de un aspecto del orden social incrustado en las estructuras sociales. Algo que se puede observar en cómo la guerra, la pobreza y la discriminación sistémica afectan desproporcionadamente a las poblaciones marginadas perpetuando ciclos de sufrimiento. Esto concluye que la violencia es de carácter estructural y es la causante del sufrimiento social o padecimientos e insalubridades de la sociedad.
Un ejemplo de violencia estructural y sufrimiento social sería el acceso diferencial al duelo ocurrido durante el Terror Caliente, la Guerra Civil y la dictadura franquista en España (1939 – 1975). El acceso diferencial al duelo se produce al reprimir los llantos de aquellas personas cuyos familiares habían sido desaparecidos, torturados y/o asesinados durante distintas etapas de la represión (Moreno 2020). Es decir, según la identidad de las poblaciones y los sujetos se les permitía o no llorar la muerte. El acceso diferencial al duelo es una forma de violencia estructural y sistémica que legitima la gestión emocional, ritualización, memoria y realidad de unos frente a “los otros”.
Teniendo este ejemplo de violencia y sufrimiento social queda más claro que la violencia no es solo circunstancial, momentánea o propia de individuos “enfermos”, sino que va más allá. Se legitiman unas violencias sobre otras; se reproduce y transmite el sufrimiento a través de generaciones lo que genera problemas de salud evidentes.
Ahora bien, ¿es la violencia y el sufrimiento evitable?
En este sentido, resulta interesante el cambio de paradigma a la hora de comprender la violencia y el sufrimiento. La Antigüedad tardía en el contexto del cristianismo entendía al dolor y al sufrimiento como inherentes a la existencia – vallis lacrimarum (valle de lágrimas) –. Estos factores formaban parte de la vida y eran necesarios para la trascendencia y el equilibrio. Dicha idea fue acogida con posterioridad en la teoría sobre la evolución de las especies, las corrientes de darwinismo social e incluso corrientes económicas contemporáneas. Es decir, hubo un momento en el que entendimos a la violencia y al sufrimiento como naturales e irremediables, pero con el desarrollo de las medicinas y la globalización eso comenzó a cambiar. La expansión del dolor y el sufrimiento dejaron de interpretarse como irremediables y empezó a desarrollarse una sensibilidad ante ellos.
El cambio de paradigma deviene de la internacionalización de la salud, una consecuencia directa de los grandes conflictos bélicos nacionalistas de los siglos XVIII, XIX y XX. Durante estos años se originaron diferentes movimientos venidos de las reformas sociales que se orientaban al alivio del sufrimiento humano (emergency humanitarianism) o bien a las causas que lo provocan (alchemical humanitarianism) (Barnett, 2011). Claro está que si los sufrimientos fuesen absolutamente inevitables y las vidas no pudieran reconstruirse, “salvarse”, mejorar, tener procesos...etc., si las personas no fueramos, después de los desastres, capaces de volver a vivirnos con posibilidades, la salud global, la ayuda humanitaria y la salud como derecho humano fundamental no tendrían sentido.
La violencia penetra todos los ámbitos referidos a la presencia vital en el mundo – físico, emocional y social de los sujetos – unos ámbitos que son atendidos a través de la medicina. Esto hace que la salud – eje de las medicinas – pueda convertirse en un lente crítico a través del cual se comprende y ahonda en la complejidad de las violencias.
Una salud global, concebida de manera holística, considera la sinergia de factores contextuales que configuran el bienestar individual y colectivo.
Un concepto global de salud no puede obviar que los flujos transnacionales de capital y recursos a menudo margina a las poblaciones vulnerables. Tampoco puede ignorar el efecto de políticas neoliberales que se imponen e interrumpen la vida conduciendo a una mayor pobreza, sufrimiento y acceso limitado a la atención sanitaria.
El concepto de violencia estructural, introducido por Farmer (Farmer. 2009), encapsula la forma en la que las inequidades sistémicas socavan el acceso a recursos esenciales y servicios de salud. Esto se puede ejemplificar con la crisis del SIDA y la salud reproductiva – luchas por el derecho al aborto – donde se observa cómo los grupos marginados soportaron la carga de los fracasos en salud.
En conclusión, las violencias contienen unas narrativas glolocales, cuerpos y técnicas concretas que han de ser señaladas y analizadas en pos de un concepto de salud en el que vaya implícito el término justicia social. No se puede hablar de violencia sin sufrimiento; de salud sin justicia social. Sería como hablar de libros sin palabras o de peces que no nadan. Un absoluto sin sentido.
Este es un espacio para la libre expresión de las personas socias de El Salto. El Salto no comparte necesariamente las opiniones vertidas en esta sección.
Para comentar en este artículo tienes que estar registrado. Si ya tienes una cuenta, inicia sesión. Si todavía no la tienes, puedes crear una aquí en dos minutos sin coste ni números de cuenta.
Si eres socio/a puedes comentar sin moderación previa y valorar comentarios. El resto de comentarios son moderados y aprobados por la Redacción de El Salto. Para comentar sin moderación, ¡suscríbete!
.jpg?v=63934996061 2000w)
.jpg?v=63934996061 2000w)