Género
Lucía Mbomío: “Las personas racializadas no solo llegan aquí, también están o son de aquí”

Estas charlas son importantes como forma de desuniversalizar experiencias, de entender el peso que la migración y la raza tienen en términos históricos vinculados a este Estado que padece de una amnesia autoimpuesta comodísima y de cómo ese peso se sostiene en el tiempo, más allá de experiencias o anécdotas concretas, pero también, aterrizadas en el día a día de muchas personas. Me resulta fundamental explicar cuánto ambas dimensiones pueden recortar o hasta cercenar las posibilidades de crecimiento, de libertad de movimiento, de la posibilidad de vivir sin miedo o hasta de goce, que también es importante de un montón de personas.
En tu charla has abordado cómo se cruzan género y raza de forma transversal en todos los aspectos de la vida. ¿Qué desafíos estructurales encuentras más urgentes de abordar en el contexto de proyectos como YOU(th) CARE, que apuestan por la transformación desde lo comunitario?
En todos los aspectos de la vida y en todas las franjas de edad y en todas las personas. No soy yo quien debería jerarquizar pero sí considero muy importante, por la cantidad de personas que se quedan por el camino, que la escuela sea un espacio en donde se contemplen las diferentes vidas a la hora de entender los distintos desempeños académicos. Que se sepa que existe parte de la infancia cuyas responsabilidades en sus hogares, en términos de traducción, acompañamiento a sus mayores o cuidados de sus menores, especialmente si son chicas, son enormes e ineludibles; hogares en los que las emergencias no son excepciones sino cotidianidad o jóvenes criminalizados incluso de camino a clase (esto último le pasa más a los chicos). Que se tenga en cuenta la necesidad de visibilizar referentes diversos no solo blancos ni solo masculinos en el temario con el fin de que todo el alumnado amplíe sus mundos y hasta pueda imaginarse en lugares donde rara vez se ha visto.
Que desde los barrios se entienda que las personas que residen en ellos, hablen la lengua que hablen e independientemente de cuál sea su origen, son vecinas y vecinos y que, por tanto, en la lucha a favor de derechos que ahora están en riesgo, en contra de la subida de la vivienda o a favor de una sanidad universal de calidad, caben todas las personas que residen puerta con puerta.
Además, que a esas luchas se les pueden sumar la guetificación de las escuelas del barrio, el racismo inmobiliario que impide que la gente migrante pueda acceder a la vivienda aún cuando podría pagarla, la estigmatización de áreas a las que no quieren ni ir los repartidores porque las consideran peligrosas cuando a veces lo que son es pobres, negras y marrones o las identificaciones por perfil racial, así como la atención a la vejez migrante y racializada, con unas características y necesidades, a veces, distintas que no se piensan porque ni tan siquiera se contempla que existan personas ancianas migrantes y/o no blancas.
La interseccionalidad es uno de los criterios clave en la evaluación de proyectos que aspiran a financiación en la convocatoria de youth care for change. ¿Qué errores comunes ves cuando se intenta aplicar este enfoque, y cómo podemos realmente incorporarlo sin que se quede en un término vacío?
Un abordaje superficial, limitado a los días D, a ceñirnos a anécdotas desconectadas de lo sistémico y lo estructural, a la representación sin acción y a los cuerpos sin discurso, como decorado, o la inclusión del género únicamente, dejando fuera otras cuestiones como la edad, el origen, la raza, la discapacidad, categorías que, obviamente, no son categorías excluyentes entre sí sino que pueden coexistir en un único cuerpo.
En este tipo de procesos de financiación en cascada, donde entidades pequeñas pueden acceder a fondos europeos, ¿qué papel juega la representatividad de mujeres racializadas en la toma de decisiones? ¿Qué barreras específicas enfrentan?
No sé qué papel juega su representatividad ya que yo no accedo a esos fondos de manera directa y no trabajo en ninguna organización. Puedo intuir, no obstante, qué barreras específicas puede enfrentar a la hora de pedir esos fondos, como no saber qué existen, no hablar las lenguas del Estado de una manera correcta o el número de horas que trabaja y que no da tiempo para poder buscar subvenciones y hacerlo en los plazos requeridos ni del conocimiento como para rellenar formularios de forma óptima.
Yo misma me enfrento a eso con el proyecto Afromayores. Salvo en Valencia o Barcelona, donde nos han pagado el alojamiento, el transporte y las comidas, pero no por nuestro trabajo, no ganamos nada. Al contrario, Laurent, que es el fotógrafo, y yo sufragamos cada gasto, incluyendo material o desplazamientos y grabamos y editamos sin recibir nada cambio los fines de semana o cuando tenemos un ratito libre. Eso, aparte de nuestros empleos de lunes a viernes y de las labores de cuidado a familiares. Nos encantaría poder acceder a ayudas pero… ¿ en qué momento las buscamos si no tenemos ni un minuto libre y cómo cumplimentamos los formularios si no lo hemos hecho nunca, desconocemos cómo se hace e, insisto, no disponemos de tiempo?
Acceder a esas ayudas, por otro lado, aparte de permitirnos poder dedicarnos de forma exclusiva a ello, implicaría mejorar la calidad de aquello que hacemos, trabajar sin urgencia, acceder a otros círculos y movernos por otros circuitos con lo que eso conllevaría a nivel de contactos, visibilidad de la iniciativa y, por tanto, de las personas a las que entrevistamos y de sus realidades.
En términos concretos, ¿cómo crees que los colectivos juveniles pueden traducir el principio de poner el cuidado en el centro” en propuestas financiables que no reproduzcan lógicas extractivistas ni jerárquicas?
La verdad es que no trabajo con juventud y procuro no hablar de aquello que no sé. Solo se me ocurre que hay que hablar con las colectivas durante todo el proceso. Saber qué hacen, qué quieren hacer y qué planes quieren diseñar e implementar para lograr sus metas.
¿Qué tipo de imaginarios o narrativas sobre las personas racializadas habría que desmontar para que las instituciones realmente apuesten por una transformación antirracista y antipatriarcal en sus mecanismos de financiación?
El “recienllegadismo”: Las personas racializadas no son un fenómeno reciente. No solo llegan aquí también están o son de aquí. Son (somos) parte de la historia de este país. Asumir lo contrario no es una equivocación sino la consecuencia de la distorsión de la historia de España, de la eliminación de episodios importantes como la esclavitud, la colonización o la supervivencia del pueblo gitano pese a los sucesivos intentos de eliminación. Esto no es una cuestión de patriotismo, más bien, de reparación, de inclusión en los libros de texto, en los museos, de transformar las relaciones con el Sur global, etc…
El racismo cultural que infiere a determinadas personas, por su fenotipo y/u origen, que su cultura (asumiendo que es foránea o que no es la más extendida) está más atrasada incurriendo en generalizaciones que comportan un prejuicio con consecuencias en la vida de esa gente. Esto se está viendo mucho con la población leída como musulmana y gitana, especialmente, aunque también con la leída como latinoamericana y con la africana. El racismo cultural provoca que se considere a las personas asociadas a culturas nacionales y foráneas específicas (no sucede, por ejemplo con la población estadounidense pese a que su legislación, en muchos aspectos, sea más conservadora que la de aquí) atrasadas, salvables, inferiores o pendientes de desarrollar. Más de una vez he escuchado a gente comentando a mujeres africanas que “el feminismo ya está llegando a sus países”, como si la lucha por la igualdad de género fuera algo exclusivo de occidente.
Opino que también sería importante comprender que la construcción del género no es igual en todos los contextos ni razas, precisamente, por la construcción de la raza que provocó que se deshumanizara a millones de seres humanos. ¿Cómo se construye el género de alguien a quien ni tan siquiera se ha considerado históricamente una persona ni un ser pensante sino solo puro instinto, sexualidad y brutalidad?
Ya desde un plano general social, vemos el alarmante auge de la extrema derecha y cómo nuestras sociedades están cada día más polarizadas… ¿Cómo afecta este contexto a poblaciones migradas y racializadas?
No es nada nuevo, pero sí se está haciendo más evidente porque ha habido un borrado o suavizado de la historia reciente, sí, Franquismo, pero también colonialismo y, más cercano en el tiempo todavía, presencia de neonazis en las calles con sus consiguientes cacerías. Diría que, en la actualidad, hasta se ha producido una distorsión (consciente) que provoca que ya no se vea tan mal posicionarse en el lado abyecto de la historia. Por supuesto, las redes sociales son muy culpables, sin embargo, no se puede eludir la responsabilidad de quienes diseñan los planes de estudios o quienes recortan el presupuesto a la escuela pública y, sin embargo, financian a medios ultra y distribuidores de fake news.
A la gente le da menos vergüenza decir según qué cosas debido a que sus discursos, hasta hace no mucho leídos como inapropiados o extremos, cada vez son compartidos por más personas y a que, además, cuentan con partidos en el parlamento y voceros en medios y en redes sociales que, lejos de condenarlos, los apuntalan, inspiran y/o legitiman.
No tengo claro cómo afectan ya que no soy psicóloga ni socióloga y no dispongo de esos datos. Como observadora sí creo que se están dando varias reacciones. Por un lado, las personas racializadas nos vemos abocadas a una narrativa de la réplica inmovilizante por la cual invertimos más tiempo en explicar qué no somos que en contar qué somos o pensar, comunitariamente, qué queremos ser y qué pasos debemos dar para lograrlo. Así mismo, hay una fragmentación del colectivo migrante y racializado, con grupos que por (presunta) afinidad cultural, religiosa o fenotípica asumen e integran los discursos de la ultraderecha y que señalan a otras comunidades migrantes y/o étnicas/raciales/religiosas, como si eso fuera a salvarles. Encontramos, también miedo, estrés, rabia, crispación, temor, incertidumbre, desafección, pérdida de amistades y todas las consecuencias de que se den de manera prolongada en el tiempo en términos de salud mental. En positivo, podríamos hablar del afianzamiento de alianzas que apuestan por la autodefensa y los cuidados.
En los últimos meses, en este mismo medio de El salto, se han publicado diversos contenidos sobre Economía Solidaria y antirracismo, ¿qué opinas de este panorama y qué recomendaciones darías al movimiento para seguir su camino hacia la diversidad y la integración?
De igual forma que en otras cuestiones, no me considero una experta en economía solidaria.
Sí sé que desde nuestros espacios, y hablo ahora de Espacio Afro, tanto en el centro cultural como durante el festival anual que se organiza, nunca falta el mercadillo afro en el que negocios regentados y urdidos por personas negras cuentan con un espacio para poner su mercancía y reciben mucho apoyo. Funciona muy bien no solo a nivel económico sino sobre todo como ventana para que se conozca a gente que produce de otro modo y con una filosofía afrocentrada detrás.
Para comentar en este artículo tienes que estar registrado. Si ya tienes una cuenta, inicia sesión. Si todavía no la tienes, puedes crear una aquí en dos minutos sin coste ni números de cuenta.
Si eres socio/a puedes comentar sin moderación previa y valorar comentarios. El resto de comentarios son moderados y aprobados por la Redacción de El Salto. Para comentar sin moderación, ¡suscríbete!
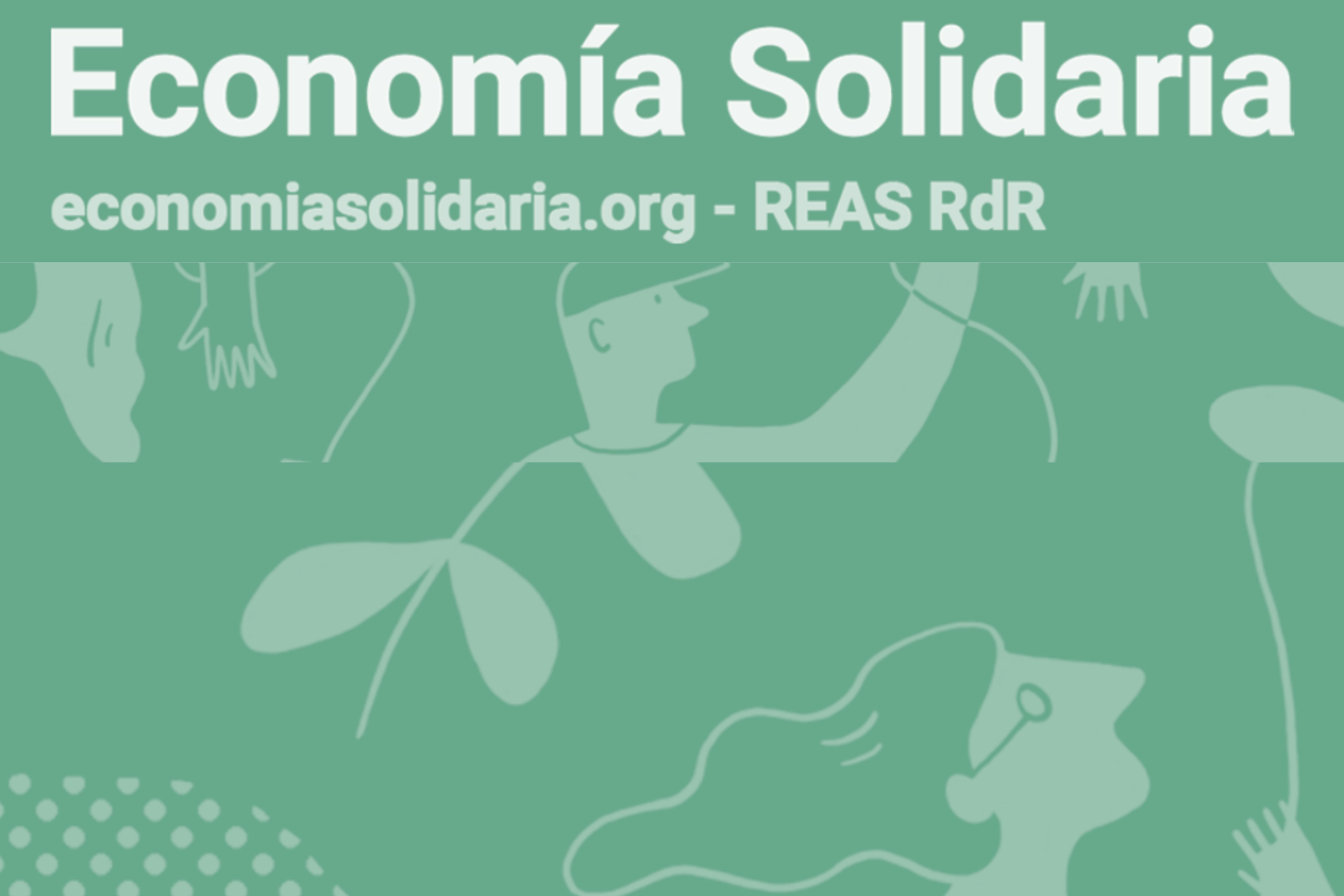
.jpg?v=63934996061 2000w)
.jpg?v=63934996061 2000w)