
Es poco común que un clásico de las ciencias sociales quede disgregado entre capítulos y ensayos publicados aquí y allá. Sobre todo cuando su autor, Marcel Mauss, diez años después de haberlo escrito en 1920 y mientras trataba de ingresar al Collège de France, lo definía como su “gran obra”. El destino de una obra como La Nación, o el sentido de lo social quedó por tanto primero oculto durante diez años, y después ha tardado casi cien en ser desenterrado junto con la edición del manuscrito integral.
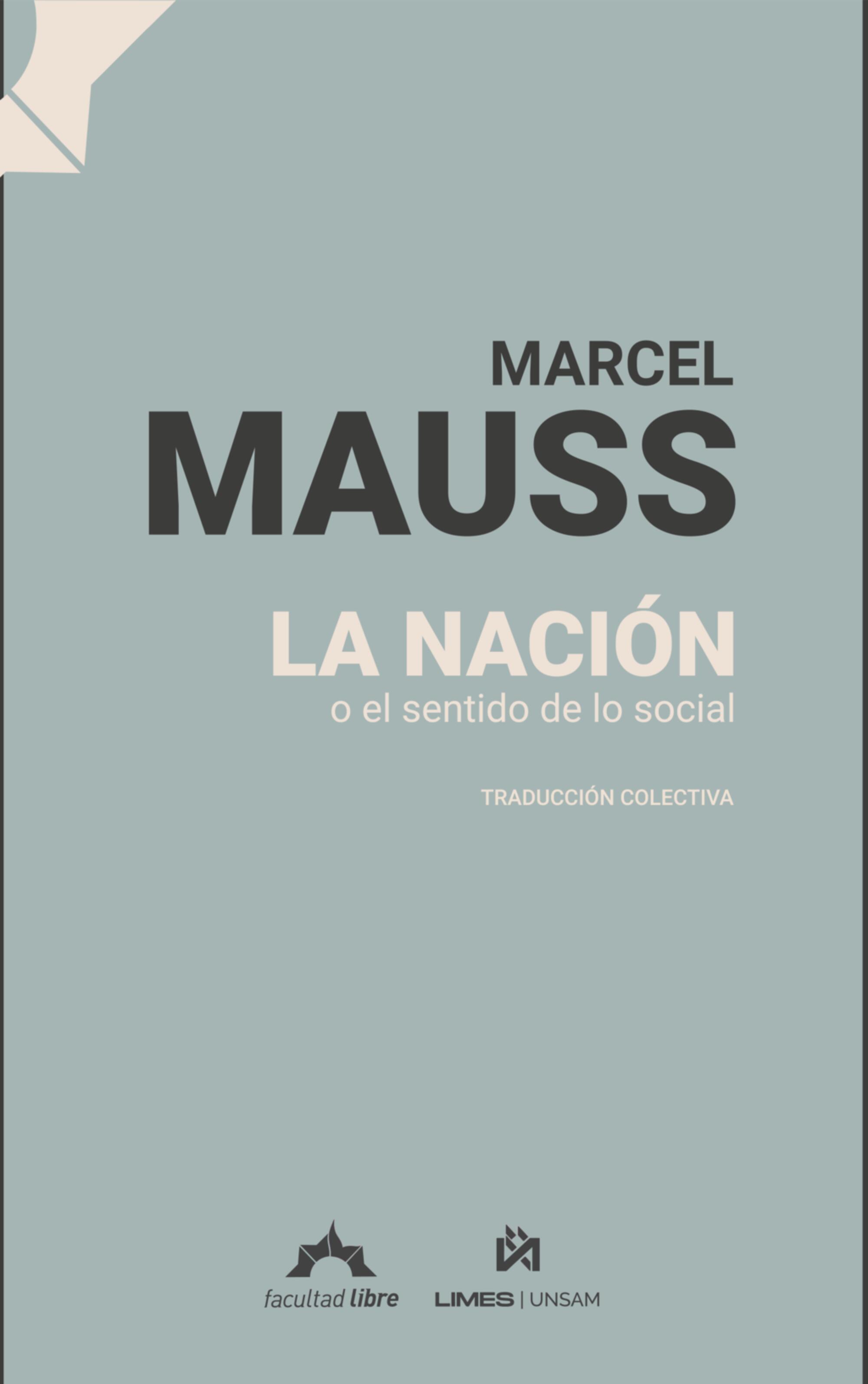
La obra finalmente vio su publicación en 2013 gracias a la labor archivística de Marcel Fournier y Jean Terrier. Desde entonces, apenas unos pocos filósofos y científicos sociales han sido los herederos inesperados de este manuscrito, que han sabido darle significado al valorar su relevancia científica y política. La consciencia del puente que este ensayo teje entre lo no contemporáneo y lo contemporáneo ha favorecido su lectura desde un presente en que el problema de la nación ha vuelto a ocupar un lugar central en el debate político y científico-social. Hacerle justicia al libro ha supuesto abrazar su apuesta política: pensar la nación desde sus mismos límenes, llevando la obra a los lugares donde su relevancia era menos sospechada.
A su vez, la traducción al castellano de La nación, o el sentido de lo social ha sido más que una simple empresa editorial: implicó poner en contacto tradiciones para repensarlas, recuperando la apuesta de trabajar sobre los “sentidos comunes” con los que pensamos y actuamos en nuestra vida diaria. De París a Buenos Aires y a Rosario en Argentina, la traducción colectiva de la obra invitó a una puesta en relevancia de los supuestos de la ciencia social heredados por Mauss, una puesta en acción que no podía ya operar con los presupuestos de entonces, sino que debía poner en el centro de la propuesta una apropiación de su obra desde América Latina, para Europa y de vuelta. Desde entonces, en torno a La Nación han seguido convergiendo varios grupos cuya apuesta más radical se puede sintetizar en la lección más relevante que aporta el manuscrito: la nación, tomada en su sentido social, debe pensarse de modo relacional; de lo contrario, de un lado y del otro del Atlántico por igual, se termina por seguir confundiendo la nación con esa otra categoría que la ensombrece mediante el artificio del guion, precedido por el Estado (el estado-nación).
Hay por tanto que tratar un doble ocultamiento, de la obra-autor tanto como del objeto de la obra, cuyo corolario ha sido su (doble) proceso de descubrimiento a través de una apropiación creativa. Para llegar con Mauss a un entendimiento “otro” de la nación, hay que pasar por una comprensión del lugar de su enunciación. No solamente en el sentido del contexto de entreguerras del siglo XX que le empujó a la elaboración del escrito, sino también el de la ciencia social que puso en juego. Para entender La Nación como su “gran obra”, es fundamental entender que Mauss efectúa un importante giro respecto a la genealogía predominante de las ciencias sociales de principios del siglo XX. Esto es algo que no se hace evidente si se mantiene uno dentro del canon establecido para la lectura predominante de Mauss como padre de la antropología, que fundamenta su comprensión de la vida social desde el lugar de lo simbólico. Por el contrario, seguir el sentido de lo social que busca La Nación, revierte la genealogía de su obra. El manuscrito de 1920 no debe leerse, como hubiera supuesto Levi Strauss, a la luz de El ensayo sobre el don. De hecho, la edición reciente de La Nación permite dar cuenta de algunas precondiciones de ese ensayo de 1925: antes de avanzar en su obra “antropológica”, Mauss formuló una obra política y social. Solo a través de la operación de apropiación de la obra-autor, es posible pasar del Mauss-antropólogo al Mauss-sociólogo, de lo simbólico a lo social —haciendo comprensible “don de la nación”.
Mas para llegar al diagnóstico que hace de la nación, el autor necesitó cambiar la observación del síntoma. Antes que un simple “sistema de interpretación”, Mauss desplaza su saber hacia una epistemología de lo social desde la sociedad. Frente a “la teoría práctica del Estado” —poco más que una colección de “curiosos documentos” sobre la idea que en su tiempo se tenía del Estado— Mauss regresa al estudio de la “organización social en general” y la “organización económica en particular”. Encuentra en la sociedad el vehículo del cambio que termina por alterar la economía. Ya no es que lo político debe ceder frente a lo económico, sino que lo social debe interceder en la práctica política para administrar lo económico. De ahí que su estudio pase de la raíz jurídica y legislativa de la nación a sus raíces sociales e históricas: a través de esta doble alteración, científica y social, epistemológica y política, el sentido de lo social precipita en la nación. Al captar el lugar donde lo sociológico altera lo científico-político, Mauss explicita el umbral en el que la nación es susceptible de pasar del Estado-nación a la nación-Estado.
La nación entre naciones
Solo dos años después de los famosos Catorce Puntos diseñados por Woodrow Wilson al terminar la Primera guerra mundial, Mauss planteaba la necesidad de revisar el proceso por el que “la ciencia comparada del derecho” se vuelve internacional. El movimiento de transformación científica se explicaba por la tendencia histórica de congregación seguida por las sociedades. Si en tiempos de los romanos, por más que se haya transmitido el derecho a la práctica, no había nacido el derecho que normara la relación entre naciones, es porque “no tenía hermana con la que tratar”.
A lo largo de la historia de la humanidad, han sido y aún son pocas las sociedades que pueden ser definidas como naciones. El primer criterio para definirla, y tal vez el más relevante, es el grado de integración de la sociedad: es imposible, según Mauss, pensar en una nación donde existe una segmentación de sus grupos “por clanes, ciudad, tribus, reinos, dominios feudales”. Los deseos de expansión de estas otras formaciones se ven subsumidos en impulsos que impiden cualquier proceso nacional porque responden a un imperialismo que niega la relación entre naciones. El derecho público de una nación integrada es función de su estado económico en la medida en que el proceso de nacionalización se cristaliza en la formación y expansión de “vastos sistemas de intercambios interurbanos”. La nación no existe sin una unidad interna, que es a la vez moral, jurídica, económica; pero tampoco existe sin que sus habitantes tengan consciencia de su creación, expresada en una “solidaridad nacional”. Sin esa fuerza moral y política de adhesión a sus instituciones y leyes, la nación quedaría disuelta al momento de entrar en relación con otras sociedades.
Es por tanto un “artificio del pensamiento” pensar que las relaciones entre sociedades no han sido un hecho dominante de la vida de estas. Aun siendo como individuos, las sociedades no son “individualidades irreductibles”; antes bien, su vida ha estado determinada por las posibilidades de fusión: la formación de grupos cada vez más vastos ha sido la regla en vez de la excepción en la historia de la humanidad. Las relaciones internacionales son entonces el punto de intersección con los fenómenos ideales, donde el internacionalismo ––fenómeno ideal por excelencia–– se corresponde con el hecho internacional, encarnado en las relaciones entre sociedades. Mauss desencastra lo que hoy en día muchas veces queda excluido por el análisis de lo “global”: el sentido social de la vida de relaciones entre sociedades. De ahí que decida denominarlas relaciones “intersociales”, pues el surco trazado por las relaciones intersociales llega hasta la vida interior de las sociedades. Sin esos canales de relaciones, cuya naturaleza es distinta a las sociedades en relación, no existirían las condiciones para la generación de intercambios. Baste pensar hoy en los medios que usamos para nuestros intercambios diarios, así como Mauss tenía presente la reciente introducción en su tiempo de correos aéreos.
Bajo este prisma, las incursiones monárquicas que en ambos lados del Atlántico buscaron suplantar las singularidades nacionales han sido expresión de unas tradiciones que impiden a los Estados “sacar los tanques”
A través de lo intersocial, se hace comprensible que la alteración de las sociedades se produce sobre todo por este medio, desde sus relaciones. Antes que la erección de una individualidad que se desparrama, la civilización ha sido el resultado de los intercambios que suceden en ese medio intersocial. Sin duda, no todo es intercambiable entre sociedades. Lo que una sociedad excluye del intercambio es reflejo de su carácter irreductiblemente nacional, aquello que la nación no puede poner en juego: el elemento que la singulariza.
Pocos ejemplos son tan ilustrativos de este mecanismo como las relaciones hispanoamericanas de los últimos dos siglos y medio ––o al menos la transformación experimentada por ellas. El entendimiento de las relaciones intersociales ofrecido por Mauss da una vuelta de tuerca a nuestra concepción de los procesos de independencia colonial y las relaciones que han subsistido desde entonces entre las repúblicas americanas. Como han defendido algunos, más allá de una hispanofilia o hispanofobia, una manera de arrojar luz sobre las independencias hispanoamericanas es interpretarlas como reconfiguraciones de las relaciones tejidas entre las Américas y España. Antes de reducir las construcciones de autonomías nacionales al fortalecimiento de identidades locales, el rechazo inicial del otro con el que surgieron en el siglo XIX no puede entenderse sin la emergencia de singularidades nacionales, cuya construcción transformó a su vez la relación con el otro. Es decir, con Mauss las naciones hispanoamericanas, españolas y americanas, son impensables sin contar con el medio de relaciones establecido desde las independencias; aun tratándose de singularidades, esas naciones no son meros individuos aislados, meras nacionalidades.
Es cierto que las primeras naciones se construyeron también contra la guerra, contra alianzas militares de otras formaciones político-territoriales; de ahí que Mauss considere que la guerra nacional por antonomasia es la guerra de independencia. Bajo este prisma, las incursiones monárquicas que en ambos lados del Atlántico buscaron suplantar las singularidades nacionales han sido expresión de unas tradiciones que impiden a los Estados “sacar los tanques”. Contra estos, Mauss recurre a la enseñanza de los pueblos: cuando las inestabilidades y soberanías inciertas se ven substituidas por derechos limitados de intercambio, por disputas reguladas, la paz subsiste. En una palabra, cuando el conflicto no es absoluto. Desde las “Seis naciones” indígenas norteamericanas hasta los republicanismos sociales hispanoamericanos, la necesidad de alianza intersocial ha impulsado la federación como espíritu de paz puesto en práctica. Juristas y filósofos contemporáneos han recuperado esta tradición para volver a pensar la Europa contemporánea; con Mauss puede ser concebida como una sociedad política cuya composición dé cabida al conflicto en la medida en que este se vea regulado, si no por los derechos de los ciudadanos de las naciones, al menos por la “moral común de los pueblos”.
El movimiento de sociedad moderno
Camuflada como enseñanza moderna, la consciencia de que no todo pueblo puede ser nación es al menos tan vieja como la caída de Babilonia. Mauss retoma y renueva el aforismo aristotélico: si una parte de sus habitantes no había acusado su derrota, eso es muestra de que no había suficiente solidaridad nacional para construir una voluntad de autogobierno, una independencia que fuera reflejo de un proceso de toma de consciencia voluntaria. En la medida en que las naciones han sabido resistir la persistencia de lo viejo en lo nuevo, las obligaciones de sus ciudadanos son una respuesta a esta toma de consciencia nacional. Mauss revierte así todo diagnóstico que atribuya fallos intrínsecos a la construcción de sociedades nacionales, producto de la catástrofe del siglo XX.
Ciertamente, el revival de una segunda “guerra de existencia” —entre 1939 y 1945— pudo llegar a ser el suceso que desmintiera las condiciones de existencia de las naciones. La observación que de la guerra hace Mauss es, sin embargo, más aguda: la Segunda guerra mundial transformó al capital, cambió su sistema de deuda; operó una “verdadera revolución” que empobreció al Estado mientras enriquece la “cartera de los capitalistas”. Pero aun con su aspecto “monstruoso y desarreglado”, la máquina capitalista se dio a sí misma como regulador la subsistencia de industrias de dimensión nacional que evitaron el colapso absoluto de las naciones, y por ende, de los Estados. El capital se organizó por fuera de la nación, pero “gracias a ella”.

Y es que, contra la esencia cosmopolita del capital, nutrida por esos nacionalismos catastróficos, las experiencias de nacionalización de las industrias rebasan, en la medida en que la preceden, esta “gran transformación”: como afirmó Mauss, la organización social de las naciones guía su organización económica. Sustento de estas nacionalizaciones, el socialismo es el movimiento moderno de organización que las naciones se dieron a sí mismas. Como experiencia de organización social, las nacionalizaciones atraviesan la capacidad organizadora de lo económico, y sería la gran herencia socialista para el siglo XX. Hasta entonces, la organización que se había dado el trabajo a lo largo del siglo XIX fue social en la medida en que las industrias creadas no pudieron arrebatarle el derecho al obrero de guardar sus “antiguos usos”. Contra el derrotismo actual que confunde las herencias del socialismo, hoy sabemos que el trabajo pudo conservarlos de modo que sus sujetos encarnadores contasen con precedentes para diseñar modelos alternativos. Hábitos, costumbres e instituciones defendidos por las masas tomaron entonces una forma organizativa gracias al objeto del socialismo: en palabras de Mauss, “presentar al pueblo la totalidad de sus instituciones, y mostrarle la totalidad de sus intereses, y no solamente sus derechos políticos”.
En la medida en que las naciones han sabido resistir la persistencia de lo viejo en lo nuevo, las obligaciones de sus ciudadanos son una respuesta a esta toma de consciencia nacional
El corolario de este diagnóstico dirigido contra la ciencia política de su época es una concepción de la práctica política como influyente sobre la organización económica de la nación moderna. El “nudo del trabajo” desenvuelto por el socialismo aparece mejor concebido como nacionalización porque, por encima del socialismo de Estado, el socialismo de las nacionalizaciones habla directamente a la forma nacional, así como a la “idea de organización, de justicia y de legalidad”. Mauss profundiza en el surco abierto por el campo socialista al atravesar incluso la noción de democracia obrera. Si esta suponía la división del trabajo impulsada por los grupos profesionales, el proceso por el que “ideas, fuerzas y grupos” nacionales tienden a “regular el conjunto de la vida económica” para corresponderse con el estado de la sociedad y las organizaciones modernas, es irreductible a la “clase laboriosa”. El socialismo de las nacionalizaciones pertenece a la “nación trabajadora”: es la práctica política que corresponde a un movimiento nacional.
El corolario de este diagnóstico dirigido contra la ciencia política de su época es una concepción de la práctica política como influyente sobre la organización económica de la nación moderna
El síntoma moderno de la nación es el socialismo en la medida en que devela sus movimientos esenciales: integración, alianza, organización, regulación de la relación con el otro. A lo largo de más de una tercera parte de su libro, Mauss dirige su atención hacia estos movimientos. A la nación de las cooperativas, de los sindicatos, de los grupos trabajadores, del “industrial”, del campesino. Se trata de fenómenos colectivos que son el perno para pensar la nación desde una lógica social y en contra del individualismo que en el mejor de los casos la subsume en tendencias cosmopolitas, nacionalistas, soberanistas, cuando no en otras más oscurantistas en el peor de ellos. La operación es en apariencia ingenua: entonces como hoy, pensar la nación como un movimiento que se organiza en relación supone no solo ver los movimientos desde abajo, sino también abrir un “tercer polo” de observación a través del cual el “arriba” está en relación con lo radicado en los grupos que piensan, hablan, instituyen y practican. Alterar la nación para que su diagnóstico responda a sus síntomas y quejas es una apuesta contra las reacciones que están reviviendo en el presente y plagando nuestra vida, nuestras relaciones, de todo aquello que niega sus condiciones de posibilidad.
Para comentar en este artículo tienes que estar registrado. Si ya tienes una cuenta, inicia sesión. Si todavía no la tienes, puedes crear una aquí en dos minutos sin coste ni números de cuenta.
Si eres socio/a puedes comentar sin moderación previa y valorar comentarios. El resto de comentarios son moderados y aprobados por la Redacción de El Salto. Para comentar sin moderación, ¡suscríbete!

