Coronavirus
África González, inmunóloga: “Nuestro sistema inmunitario está respondiendo muy bien frente al coronavirus”
África González Fernández es catedrática en Inmunología y dirigió hasta junio la Sociedad Española de Inmunología. Tiene claro que la carrera para encontrar la vacuna es necesaria, dada la mortalidad y las secuelas que deja el virus. Señala que se están suprimiendo algunos pasos como la experimentación con animales, fases que son posibles de acortar.

Ayer, lunes 23 de noviembre, despertábamos con la noticia de que la vacuna contra el covid-19 de AstraZeneca, elaborada junto a la Universidad de Oxford, ya alcanza el 70% de efectividad media en las pruebas, y en algunos casos se acerca al 90%. Esta sería la tercera propuesta en la carrera por el tan ansiado antídoto y, aunque presenta una efectividad menor que la de Pfizer y la de Moderna— ambas rozan el 95%— , tendría la ventaja de que la temperatura de conservación que requiere está entre los 2 y 8 grados, mientras que las otras dos competidoras necesitan temperaturas bajo cero. Además, el miércoles 18 de noviembre, España anunciaba que participará en el primer ensayo en fase tres de otra vacuna, la de Johnson&Johnson.
Con toda esta información como telón de fondo, hablamos con África González Fernández, catedrática en Inmunología en el Centro de Investigaciones Biomédicas (CINBIO) de la Universidad de Vigo. Esta doctora en medicina, que dirigía hasta junio la Sociedad Española de Inmunología, tiene claro que la carrera para encontrar la vacuna es necesaria, dada la mortalidad y las secuelas que deja el virus. Al mismo tiempo, destaca que nuestro sistema inmunitario está respondiendo muy bien durante la pandemia.
En líneas generales, ¿cómo está respondiendo nuestro sistema inmunitario frente al covid-19?
Muy bien. En el 80-85% de las personas el sistema inmunitario es suficiente para combatir de forma adecuada el virus, y estas personas tienen síntomas muy leves o ninguno. En un 15% tendríamos personas con cuadros moderados y un 5% con cuadros graves. Habitualmente ancianos, hombres, con patologías como obesidad, hipertensión o diabetes son los más susceptibles de enfermar de forma grave y requerir asistencia en UCI.
Se ha visto que las personas desarrollan inmunidad, tanto celular como humoral —la defensa que llevan a cabo macromoléculas como los anticuerpos— , y que se genera también memoria inmunitaria.
También hay respuesta inmunitaria innata que puede ser muy eficaz, así como respuestas de reacción cruzada por haber estado expuestos a otros coronavirus previamente. En los niños se piensa que su mayor protección a desarrollar enfermedad grave podría ser por esta reacción cruzada o también por memoria entrenada debido a las vacunas que han recibido.
¿Hay poca proporción de personas reinfectadas? ¿Cierto?
El sistema inmunitario tiene la capacidad de recordar previas infecciones, con células de memoria. Cuando vuelve el patógeno, actúa de forma más rápida y eficaz que la primera vez. Por esto las reinfecciones son infrecuentes y suelen no detectarse, ya que la persona no tiene ningún síntoma de enfermedad o es muy leve.
Estudios muy recientes indican que existe memoria potente y duradera —hasta el momento de la duración de la pandemia, siete u ocho meses—, aunque hay variabilidad de respuesta. La duración de la inmunidad no la sabremos hasta que pase mucho tiempo, pero para el SARS-Cov-1, pasados 17 años se ha observado que las personas que se contagiaron siguen teniendo memoria inmunitaria frente al virus, y esto es muy buena noticia, ya que el SARS-Cov-2 es semejante al otro coronavirus.
Conozco el caso de personas que tuvieron Covid-19, desarrollaron anticuerpos, les fueron bajando y luego los anticuerpos les volvieron a subir, pero sin tener ningún síntoma. Esto seguramente es porque volvieron a estar en contacto con el virus, y generaron de nuevo anticuerpos específicos. El sistema inmunitario funciona, aunque podría darse el caso de personas que no hagan una buena respuesta de memoria y pudieran en este caso volverse a infectar si están de nuevo en contacto con el virus.
No me gusta hablar de inmunidad de rebaño, me gusta más hablar de inmunidad comunitaria. Esta se alcanzará con la vacunación. No se puede esperar que se haga desde la infección con un virus que produce tantas muertes
¿Qué tipo de defensas se activan en nuestro cuerpo cuando el coronavirus entra en nuestro organismo?
Cuando el virus infecta, se producen interferones de tipo I que tienen capacidad antiviral natural. Avisan a otras células para que no permitan que el virus se replique. Luego entran en marcha las células del sistema inmunitario innato, sobre todo con células con capacidades de eliminar el virus, bien fagocitándolo como los neutrófilos y los macrófagos, como matando a las células infectadas (las células NK o natural killer). También se producen sustancias que intervienen en la inflamación celular como las citocinas. Esta primera línea de defensa actúa de forma rápida, pero no es específica, responde casi siempre igual frente a distintos tipos de patógenos, aunque si que puede discriminar si es un virus, bacteria u hongo.
Si esta inmunidad innata no es suficiente para eliminar el virus, se pone en marcha la inmunidad adaptativa, mucho más específica.
Hay unas células que hacen de puente, las dendríticas, que se mueven del lugar de la infección y van a los ganglios linfáticos a presentar partes del virus a los linfocitos T, y se empieza a generar la respuesta inmunitaria que se conoce como adaptativa o específica.
Se movilizan los linfocitos T y los B y se generan respuestas celulares y humorales, con células efectoras —células que responden a este estímulo y generan cambios— y producción de anticuerpos. También se producen células de memoria, que pueden mantenerse durante mucho tiempo.
Según el estudio nacional de seroprevalencia, estaríamos lejos de la inmunidad de rebaño, ¿cierto?
Sí, estamos aún lejos. En los estudios de seroprevalencia realizados hasta ahora hay una media de 5% en España de personas que se infectaron por el SARS-Cov-2 y que desarrollaron anticuerpos. Ahora se va a hacer un nuevo estudio, tras esta segunda ola, y es posible que este porcentaje suba, tal vez al doble, no sabemos.
Para este virus, que tiene un ratio de infección de dos o tres personas, se requiere que aproximadamente el 60-70% de las personas estén correctamente inmunizadas para hacer escudo al otro 40-30% de personas que no lo estén porque no puedan vacunarse, niños muy pequeños, personas en terapia…
No me gusta hablar de inmunidad de rebaño, me gusta más hablar de inmunidad comunitaria. Esta se alcanzará con la vacunación. No se puede esperar que se haga desde la infección con un virus que produce tantas muertes y secuelas como el SARS-Cov-2.
En las fases de experimentación para encontrar la vacuna contra el coronavirus en algunos casos se ha obviado el uso de animales
España acaba de comunicar que autoriza por primera vez los ensayos en fase III de una vacuna contra el covid-19, la de la compañía Janssen, de Johnson&Johnson ¿Cuántas fases tiene una vacuna? ¿Esta se encontraría en un estadio ya seguro?
Las vacunas para ser aprobadas tienen que pasar por varias etapas:
Preclínicas (ensayos in vitro y en modelos animales). Habitualmente en dos modelos animales. En el caso de la pandemia en algunos casos se ha obviado el uso de animales.
Fases clínicas (es obligatorio realizarlas): Se emplean dos grupos: unos reciben la vacuna y la otra mitad placebo.
Fase uno: Pequeño grupo de voluntarios. Se valora toxicidad y dosis.
Fase dos: En un número mayor de voluntarios (aprox. 100-200). Se sigue valorando efectos secundarios y respuesta inmunitaria.
Fase tres: En un número alto de voluntarios (30-000-40.000). Se siguen valorando efectos secundarios, y grado de eficacia de la vacuna (protección frente al virus). En este caso a estas personas se las va analizando cada cierto tiempo, y se estudia si se infectan o no por el patógeno. Este proceso lleva tiempo y hay que tener al final un número suficiente de personas que se hayan infectado para poder conocer en qué porcentaje la vacuna protegió.
Esta vacuna por tanto estaría empezando la fase III y hasta que no finalice no sabremos su eficacia.
Estamos en una pandemia mundial y hay que ir deprisa. No podemos perder tiempo y se están acortando aquellos pasos en que es posible hacerlo
¿Es necesaria una carrera para alcanzar la vacuna o habría que tomar más precauciones? ¿Se podrían estar suprimiendo fases en la investigación?
Estamos en una pandemia mundial y hay que ir deprisa. No podemos perder tiempo y se están acortando en aquellos pasos que es posible hacerlo.
Las primeras vacunas que están apareciendo son las de RNA —ácido ribonucleico que contiene el material genético del virus—, ya que son más fáciles de desarrollar en poco tiempo y también de producir a gran escala. Las vacunas con virus muertos o atenuados requieren crecer el virus y esto lleva mucho más tiempo, así como los estudios en modelos animales.
Además, se está evitando la experimentación animal yendo directamente a probar en humanos, con lo que se acortan varios meses. Por otro lado, se están simultaneando las fases clínicas; esto es hacer a la vez o solapar los ensayos, sin esperar a que finalice el anterior. A todo esto se añade que las empresas están ya produciendo los lotes de vacunas, antes de finalizar los ensayos clínicos y además hay un acortamiento de tiempos burocráticos en la aprobación.
En cualquier caso, las agencias regulatorias, como la FDA en Estados Unidos o el EMEA en Europa, van a revisar la seguridad y la eficacia de la vacuna. Esto es fundamental, sobre todo la seguridad. Es un producto que se pone en personas sanas para prevenir una infección, y su seguridad debe ser máxima, conocerse los posibles efectos secundarios, y llevar a cabo un control posterior de todas las personas vacunadas.
Las vacunas han demostrado que salvan millones de vidas todos los años, así como las secuelas de enfermedades muy graves. Es uno de los procedimientos, que junto con la potabilización del agua, la recogida de basuras y los antibióticos, más vidas salvan.
Es muy posible que tengamos varias vacunas, y tal vez se pueda escoger dependiendo del grupo de edad o patología previa, la que sea más adecuada
Ya se han anunciado tres vacunas que estarían próximamente disponibles. Dos tienen un porcentaje cercano al 95% de efectividad, la de Pfizer y la de Moderna. Ambas necesitan unas condiciones de frío muy elevadas para su conservación. ¿Por qué sería esto? ¿Qué inconvenientes puede tener?
Lo de necesitar congelación es un problema desde el punto de vista logístico y de distribución. La de Pfizer requiere mantenerlas a -80ºC, lo que exige unos congeladores especiales en destino y también un transporte con nieve carbónica. La de Moderna no requiere tan baja temperatura, un congelador a -20ºC, y puede estar estable también en nevera durante al menos un mes. Otras empresas que emplean también RNA en su composición de vacuna están intentando modificarla para que puedan ser estables incluso a temperatura ambiente.
Es importante indicar que nunca antes se había aprobado una vacuna de este tipo, conteniendo RNA del patógeno para que el organismo produzca las proteínas virales. Será un hito cuando se apruebe la primera de ellas.
¿Puede haber problemas en la accesibilidad de las mismas? ¿Habría vacunas para todas las personas?
Las empresas farmacéuticas se están comprometiendo a fabricar millones de vacunas, pero dada la necesidad mundial habrá que proteger primero a los grupos más vulnerables y posteriormente ir viendo a qué otras personas se les pueden administrar. Es muy posible que tengamos varias vacunas, y tal vez se pueda escoger dependiendo del grupo de edad o patología previa, la que sea más adecuada.
Es posible que haya desabastecimiento de la vacuna de la gripe, pero espero que no ocurra
Hay estudios que evidencian relación entre la vacuna contra la gripe y la inmunidad frente al covid-19. Me consta que ya hay centros de salud donde se han agotado las reservas de vacunas contra la gripe. ¿Podría haber riesgo de quedarnos sin esta vacuna?
Se ha descrito en un estudio que la vacuna de la gripe podría proteger de forma inespecífica frente al SARS-Cov-2, pero para demostrarlo habría que hacerlo con un ensayo clínico a doble ciego —estudio en el que ni el experimentador ni el sujeto de la experiencia conocen el origen de la muestra o el tratamiento, durante el periodo que dura la experimentación, con el objeto de no influir en los resultados—, aleatorizado y ver posteriormente las personas que se han contagiado en el grupo que ha recibido la vacuna de la gripe, comparado con los que no se hubieran vacunado. El estudio al que hace referencia es simplemente observacional y puede tener sesgos.
Este año tenemos vacuna frente a cuatro cepas de la gripe (tetra). Hay una vacuna con la dosis convencional y otras con el doble de dosis o con adyuvante —compuesto que ayuda a potenciar la vacuna— que es para los mayores de 65 años. Esto es porque las personas de mayor edad, tienen un sistema inmunitario desregulado, menos potente, y las vacunas deben contener más cantidad o un elemento que ayude a la respuesta inmunitaria, para poder protegerlos.
Este año es posible que haya menos contagios de gripe dado que se usan mascarillas, distancia social y las medidas de confinamiento, pero la gripe sigue circulando y por tanto hay que protegerse. Es posible que haya desabastecimiento de la vacuna de la gripe, pero espero que no ocurra.
¿Están funcionando las últimas medidas contra el covid-19 pactadas entre Gobierno y comunidades? ¿Volveremos a un confinamiento?
No me atrevo a aventurar. Son los epidemiólogos los que evalúan los datos de contagios, hospitalizados, en UCI, y claramente hay que bajar la tasa de contagiados que tenemos actualmente mucho más para poder estar tranquilos. El gobierno habla de tener una tasa de 25 casos /100.000 habitantes y en muchas CCAA se está aún por encima de 500.
Las principales certezas serían que el sistema inmunitario es eficaz en la mayoría de las personas frente a este virus. Es capaz de inducir respuestas tanto innatas, como específicas
¿Cómo se puede explicar la situación de Asturias, comunidad donde las cifras de contagios siempre han estado más o menos contenidas, y ahora despuntan?
También está ocurriendo en otros países como Alemania, que en la primera ola tuvieron muy pocos casos. Yo pregunté a mis colegas y me decían que había sido suerte. Allí todo comenzó en un grupo de jóvenes, se contuvo rápidamente el foco. Sin embargo, ahora están en peor situación, con expansión comunitaria.
Las causas pueden ser varias, pero es difícil demostrarlas: menor número de personas inmunizadas en la primera ola, movimientos de personas y tal vez una falsa sensación de seguridad. A veces es una cuestión de pocas semanas para descontrolarse y tener expansión de casos. Este es un virus contagioso y no tenemos que bajar la guardia.
¿Y la situación de Comunidades como Madrid, que lideraron la tabla de contagios durante la primera ola, y ahora parecen aplacar cifras? ¿Pueden tener que ver con una disminución en el número de PCR realizadas?
El número de personas infectadas, conocidas mediante PCR o test de antígenos, es una muy buena medida para conocer la distribución del virus a nivel de contagios. Pero hay otro valor, es ver si se colapsa o no los sistemas sanitarios, con el personal hospitalizado en planta y UCI.
Hay muchas incertidumbres en torno al virus. ¿Cuáles son, a su juicio, las principales certezas?
Las principales certezas serían que el sistema inmunitario es eficaz en la mayoría de las personas frente a este virus. Es capaz de inducir respuestas tanto innatas, como específicas (celulares y humorales).
Además, los niños se infectan y contagian, pero desarrollan muy pocos o ningún síntoma. Por contra, las personas mayores, hombres, y con comorbilidades como hipertensión, diabetes y obesidad, son más vulnerables a tener covid-19 grave. A esto se suma que se conoce el receptor por el que penetra en nuestro organismo y su replicación en el interior de las células.
Y las dudas que tenemos son si va el virus a mutar. Es un virus con RNA grande y tiene capacidad de reparación. ¿Podría esto cambiar? Además desconocemos qué pacientes van a desarrollar una enfermedad grave y por otro lado hay que seguir haciendo estudios con respecto a los aerosoles y medidas de protección eficaz frente a ellos.
Tampoco sabemos cuánto va a durar la inmunidad frente a este virus, qué vacuna va a ser más eficaz, cuántas dosis serán necesarias y si habrá que vacunarse cada año. Por último, desconocemos cuándo podremos volver a una vida normal sin mascarillas.
Coronavirus
“No tenemos evidencia de que el toque de queda sea la medida adecuada”
Para comentar en este artículo tienes que estar registrado. Si ya tienes una cuenta, inicia sesión. Si todavía no la tienes, puedes crear una aquí en dos minutos sin coste ni números de cuenta.
Si eres socio/a puedes comentar sin moderación previa y valorar comentarios. El resto de comentarios son moderados y aprobados por la Redacción de El Salto. Para comentar sin moderación, ¡suscríbete!
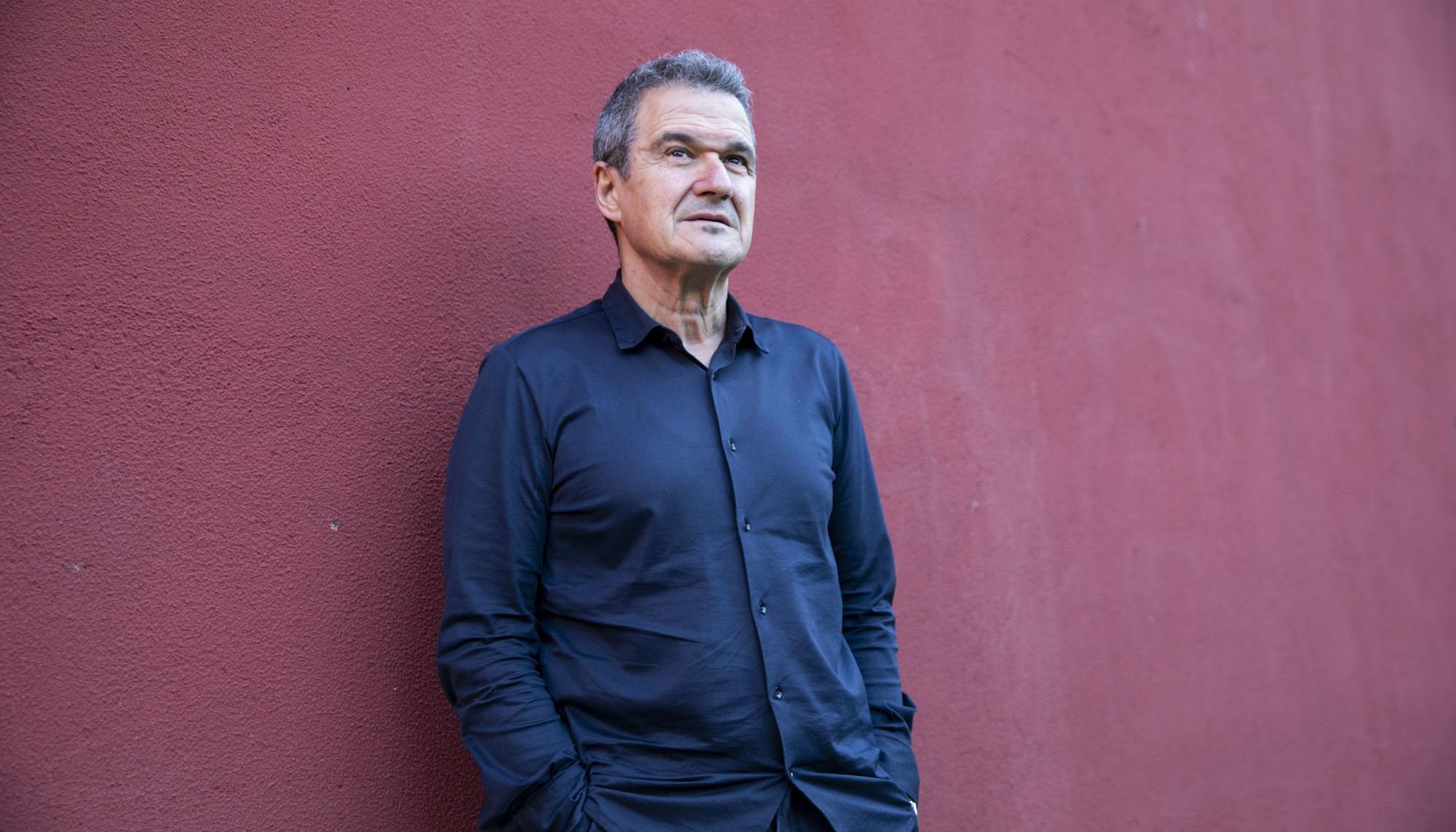
.jpg?v=63936833670 2000w)
.jpg?v=63936833670 2000w)