Inteligencia artificial
Más allá de las burbujas tecnológicas: entender el hype para proteger la democracia

Hay indicios de que el valor de las acciones bursátiles de empresas como Open AI, inflado por la promesa de la inteligencia artificial generativa, comienza a desvanecerse. Es probable que corran ríos de tinta en las próximas semanas y meses. Pero este no es un fenómeno nuevo. Una mirada histórica nos muestra cómo, desde el estallido de la burbuja puntocom hace veinticinco años hasta el actual auge de la IA, el hype tecnológico -una exageración de las promesas que atrae inversiones y atención- ha jugado un rol central en la configuración de la economía, la política y la cultura global.
Lejos de ser un subproducto neutral de los ciclos de adopción tecnológica, el hype es una dinámica deliberadamente creada para orientar la imaginación colectiva hacia futuros que, a menudo, benefician a las élites.
Lejos de ser un subproducto neutral de los ciclos de adopción tecnológica, el hype es una dinámica deliberadamente creada para orientar la imaginación colectiva hacia futuros que, a menudo, benefician a las élites. Para resistir el avance de los poderes tecnológicos y financieros y su programa antidemocrático, debemos reconocer el hype no solo como un fenómeno económico o tecnológico, sino también político.
El siglo XXI, el siglo del hype
Este siglo comenzó con el estallido de una burbuja tecnológica. La popularización de la World Wide Web en los años noventa prometía revolucionarlo todo: los negocios, la educación, la comunicación, el entretenimiento y la política. Como territorio a explotar económicamente, Internet se convirtió en el nuevo Dorado para quienes se “atrevían” a innovar y asumir riesgos.
Entre 1994 y 2000, la inversión de capital riesgo aumentó de 1.500 millones a 90.000 millones de dólares, inundando el mercado de startups sin beneficios, sin ingresos, sin infraestructura y, en muchos casos, sin un modelo de negocio claro. Sin embargo, estas empresas emergentes abrían la puerta a “la nueva economía”, y los medios ardían con historias heroicas de jóvenes revolucionarios digitales, muchos de los cuales se convertirían en los gurús tecnológicos actuales y entrarían en el corazón del poder político. No por casualidad, el valor del índice NASDAQ, la plataforma bursátil de las empresas tecnológicas, se multiplicó por cinco entre 1995 y marzo de 2000.
Esta fiebre del oro digital alcanzó su límite en una tormenta perfecta: los inversores empezaron a darse cuenta de que las puntocom no eran lo suficientemente rentables, mientras que la Reserva Federal de EE. UU. subió los tipos de interés seis veces, encareciendo el endeudamiento y haciendo menos atractivas las inversiones arriesgadas. Esta situación desencadenó el estallido de la burbuja puntocom. A finales de 2002, el NASDAQ había perdido el 78% de su valor y muchas empresas de Internet y pequeñas firmas de capital riesgo desaparecieron. En este descalabro, el optimismo político de la desregulación neoliberal que había dominado a los gobiernos occidentales en los 80 y 90, sufrió una grieta. Los mismos medios que poco antes celebraban y amplificaban el hype narraban ahora historias de fracaso, codicia y engaño –quizás esta escena recuerda al estallido de la burbuja de las criptomonedas en 20222, con Sam Bankman-Fried, encumbrado anteriormente por Forbes, Wall Street Journal o New York Times, entrando en la cárcel por fraude.
El fenómeno del hype: especulación, impacto, frenesí
La burbuja puntocom es un caso paradigmático de hype tecnológico. Como estudiamos en el grupo de investigación Hype Studies, este fenómeno tiene una naturaleza social, cultural, política y económica. El hype tecnológico se caracteriza por la fascinación por tecnologías orientadas al futuro: promesas exageradas e irreales de desarrollo de valor se combinan con un estridente optimismo que busca capturar la atención de inversores, tecnólogos, políticos, periodistas y la ciudadanía en general.
Aunque suele considerarse un proceso natural, el hype nunca es accidental: está estratégicamente diseñado por las empresas tecnológicas y sus directivos para sobrevalorar las implicaciones positivas de la tecnología y minimizar las negativas. Su objetivo no es ayudar a entender el futuro sino atraer “me gusta”, financiación y clientes. Cualquier promesa irreal, cualquier estímulo emocional (desde la excitación por la hipótesis de una salvación digital frente al cambio climático al pánico generado por la posibilidad de una IA asesina) es legítimo en el hype para movilizar seguidores y capital riesgo. Lo importante es que todo el mundo quiera “surfear la ola”.
El hype es una fuerza que genera inercia. En sus inicios, implica un pico de expectativas infladas. Esto crea la ilusión de una ventana de oportunidad que se cierra, la impresión de haber recibido una revelación, de formar parte de un momento decisivo —lo que los antiguos griegos llamaban kairos. Este sentido de urgencia alimenta un frenesí emocional en todos los ámbitos de la sociedad. El hype se alimenta del deseo y de la sensación de pertenecer al grupo selecto de unos pocos. Una vez alcanzado su punto máximo, tiende a decaer, generando decepción, miedo y frustración. Tanto en su curva ascendente como descendente, el hype obliga a los actores implicados a decidir y actuar.
Queremos insistir en este punto: el hype no es accidental. Para acelerar el crecimiento inicial, los manuales de startups animan a los emprendedores a exagerar sus tecnologías, resumido en los credos de “fake it until you make it” (finge hasta que se cumpla) y “piensa en grande”. De manera similar, incubadoras y aceleradoras —como Y Combinator, donde Sam Altman fue presidente— entrenan a los fundadores de startups a presentar sus proyectos exagerando el tamaño del posible mercado, la preparación y el impacto, a menudo con prototipos pulidos pero incompletos. Muchos inversores animan explícitamente a los fundadores a dar la imagen más ambiciosa posible de su producto como una táctica de supervivencia en rondas de financiación competitivas. Este elemento narrativo muestra una dinámica fundamental del hype: no es que los generadores de hype mientan, sino que no les importa la distinción entre verdad y falsedad, entre hecho y creencia. La capacidad de construir una historia convincente es un requisito para atraer inversión. Todo lo que funcione en la gestión de la percepción mediática, para generar viralidad, seducir a inversores o brillar en presentaciones corporativas, cumple con el cometido.
Todos quieren una parte del pastel
Aprovechando las “revoluciones” de principios de siglo que generaron olas de hype (el boom puntocom, la Web 2.0, el Big Data, la nanotecnología, la computación en la nube, la economía de plataformas, el movimiento maker, la realidad virtual, el internet de las cosas), el culto a la innovación se ha filtrado en escuelas, ayuntamientos, pequeñas empresas y gobiernos, convirtiendo la cultura emprendedora y el culto al hype tecnológico en un elemento estructural de los procesos contemporáneos de cambio sociotécnico.
Al apoyarse en la novedad y el espectáculo, el hype circula rápidamente, convirtiendo visiones ficticias en trayectorias plausibles. Como mostró la burbuja de la “nueva economía”, el hype tecnológico es el resultado de una doble especulación: una financiera, destinada a multiplicar los retornos de inversión en proyectos de riesgo; y otra social, en la que las empresas atraen atención prometiendo avances disruptivos que crearán oportunidades sociales sin precedentes.
Comprensiblemente, todos quieren una parte del pastel: personas en circunstancias económicas precarias que buscan asegurar su pensión invirtiendo sus pequeños ahorros en bolsa; periodistas que lanzan titulares sensacionalistas en busca de clics; o políticos que orientan las agendas gubernamentales hacia brillantes trayectorias de innovación tecnológica y crecimiento industrial con fines electorales.
Comprensiblemente, todos quieren una parte del pastel: personas en circunstancias económicas precarias que buscan asegurar su pensión invirtiendo sus pequeños ahorros en bolsa; periodistas que lanzan titulares sensacionalistas en busca de clics; o políticos que orientan las agendas gubernamentales hacia brillantes trayectorias de innovación tecnológica y crecimiento industrial con fines electorales.Todos estos actores son necesarios para sostener el hype, pero todos se exponen también a los caprichos de los mercados y de sus titiriteros, que utilizan el mito de la “innovación” para satisfacer la avaricia de los accionistas.
Dado que no todos tienen la misma capacidad de generarlo o descifrarlo, ni obtienen beneficios de la misma manera, el hype se convierte en un terreno crucial de lucha económica y política. La competición de los actores de la industria tecnológica por alcanzar una posición de monopolio genera una dinámica de suma cero: la alternativa es comer o ser comido. En estas circunstancias, no sorprende que el hype prospere: promesas infladas, apuestas, fanfarronería, exageraciones e incluso fraude son la norma en la cultura startup de Silicon Valley. En la supervivencia de los más ricos y temerarios, la capacidad de crear y difundir hype orienta la innovación, así como las agendas políticas y mediáticas.
El hype tecnológico y su peligrosa política
En una sociedad cada vez más financiarizada, marcada por la desigualdad y el deterioro de los bienes comunes, el hype tecnológico se convierte en una fuerza peligrosa.
En una sociedad cada vez más financiarizada, marcada por la desigualdad y el deterioro de los bienes comunes, el hype tecnológico se convierte en una fuerza peligrosa de al menos dos maneras. Primero, quienes tienen menos información y alfabetización sobre tecnologías emergentes y mercados son más vulnerables a las seductoras promesas de ganancias fáciles. Como muestran los esquemas piramidales de las criptomonedas —donde los primeros inversores venden cuando el valor cae, dejando las pérdidas a los recién llegados—, el hype aparece como promesa de riqueza.
La omnipresencia de la cultura inversora y emprendedora que confunde progreso con tecnología hace que parte de la ciudadanía abrace el credo de Wall Street y Silicon Valley de “gran riesgo, gran recompensa”. Lo hace, a menudo, sin considerar que para los insiders, este riesgo es un movimiento calculado que cuenta con red de seguridad y capacidad para reubicar rápidamente el capital. Esto refuerza dinámicas de desposesión, en las que los más privilegiados extraen recursos de los más vulnerables.
En segundo lugar, el hype suele estar impulsado por promesas utópicas de salvación combinadas con los cantos de sirena sobre la inevitabilidad del cambio tecnológico, al tiempo que impulsa una transición hacia futuros ciberlibertarios. El concepto de ciberlibertarismo fue acuñado a mediados de los 90 por el filósofo de la tecnología Langdon Winner —y ampliado más tarde por David Golumbia— para describir una ideología tecnocrática enraizada en la creencia de que los mercados libres y la meritocracia no solo son más eficientes, sino absolutamente necesarios para la libertad individual, y un principio de orden social mejor que el Estado democrático. Los ciberlibertarios suelen presentar la regulación, la auditoría democrática y la gobernanza basada en derechos como obstáculos a superar en su visión del futuro.
De este modo, el hype tecnológico no solo es una oportunidad de especulación financiera, sino también un catalizador de ideologías que aplican el mecanismo darwinista de la supervivencia económica a la esfera social. Como escribe el capitalista de riesgo Marc Andreessen en su Techo-Optimist Manifesto: “las sociedades, como los tiburones, crecen o mueren”. La selección natural no deja espacio para todos en el futuro.
La necesidad de una alfabetización sobre el hype
En un contexto histórico en el que líderes tecnológicos están adoptando abiertamente posiciones neorreaccionarias (e intelectualmente pobres) como la ilustración oscura y el aceleracionismo efectivo, evaluar críticamente el hype resulta central. Especialmente cuando el mito de la Inteligencia Artificial General (AGI), en sí mismo una ficción sociotécnica —se ha considerado inalcanzable mediante modelos estadísticos existentes—, ha acumulado la mayor ronda de inversión de capital privado de la historia. El cóctel de actores billonarios que abrazan visiones irreales y posiciones políticas extremas hace del hype una estrategia para materializar la imaginación, y por lo tanto una cuestión urgentemente necesitada de atención política.
Más aún porque, aunque la burbuja puntocom estalló, el poder nunca cambió de manos. Los geeks nerds de la era Web 2.0 se convirtieron en los Rockefeller, profetas y magnates mediáticos de hoy. No solo son obscenamente ricos: tienen las riendas para dirigir la máquina del hype. Con la IA poseen tanto los modelos algorítmicos como los paisajes oníricos de un crecimiento “ilimitado”, y más recientemente se inclinan hacia un profetismo cristiano, crudo y simplista. Con los chatbots basados en LLM se están apropiando de la producción de conocimiento social; y con las plataformas de redes sociales controlan datos masivos y el flujo de información en la esfera pública. Estas son las condiciones perfectas para encender el hype tecnológico y dejar circular y prosperar sus ideologías.
Los gobiernos occidentales actuales, desde la Casa Blanca hasta la Comisión Europea, no buscan atemperar el hype tecnológico, sino que han invitado a sus pregoneros al corazón del poder.
Los gobiernos occidentales actuales, desde la Casa Blanca hasta la Comisión Europea, no buscan atemperar el hype tecnológico, sino que han invitado a sus pregoneros al corazón del poder. Nunca antes figuras como Peter Thiel, Elon Musk, Marc Andreessen, Alex Karp o Mark Zuckerberg (la lista es larga) pudieron predicar tan abiertamente sus agendas antidemocráticas mientras eran alentados y apoyados para hacer negocio en democracias de todo el mundo.
Por lo tanto, comprender y desmantelar el actual auge del tecnoautoritarismo exige aprender a leer críticamente el hype. Evaluarlo como instrumento político puede ayudar a responsables públicos, reguladores, periodistas y ciudadanía a ser menos vulnerables ante las visiones de futuro que algunos gurús tecnológicos presentan como naturales e inevitables.
Esto significa entender que subirse a la ola de determinadas formas de hype tecnológico implica abrazar ideologías. Tenemos que entender que el hype, cuando está ligado a la hegemonía tecnofinanciera, beneficia a actores y ciertos mercados, priorizando ciertos futuros sobre otros. Ser conscientes de quién está incluido y quién queda excluido de estas visiones de futuro, así como observar quién se beneficia del hype tecnológico, tanto económica como políticamente, puede ayudar a reforzar la soberanía democrática frente a las dinámicas coloniales de las Big Tech. El futuro y el presente están en juego.
Este artículo es una traducción del original en inglés, publicado en Tech Policy Press.
Para comentar en este artículo tienes que estar registrado. Si ya tienes una cuenta, inicia sesión. Si todavía no la tienes, puedes crear una aquí en dos minutos sin coste ni números de cuenta.
Si eres socio/a puedes comentar sin moderación previa y valorar comentarios. El resto de comentarios son moderados y aprobados por la Redacción de El Salto. Para comentar sin moderación, ¡suscríbete!
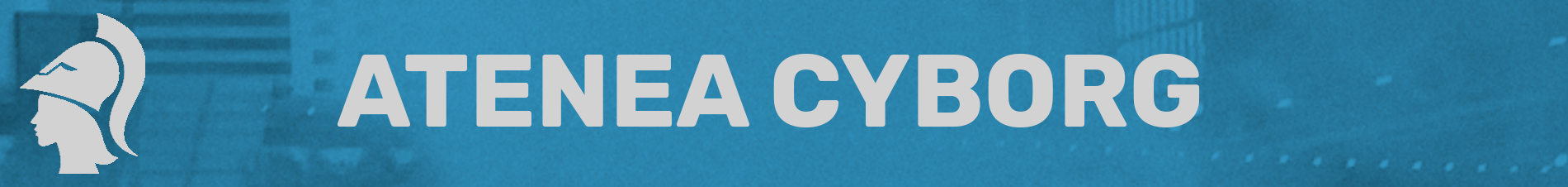

.jpg?v=63935629464 2000w)
.jpg?v=63935629464 2000w)