Opinión
La carrera que nunca termina: una respuesta a Quinn Slobodian
Jardín, enjambre, fábrica, de Quinn Slobodian, ofrece una narrativa seductora sobre la evolución de las metáforas neoliberales, trazando un recorrido que va desde el jardín que cultiva sus plantas de Friedrich Hayek, pasando por el enjambre anárquico de Silicon Valley, hasta el modelo de fábrica que supuestamente domina en la actualidad. Según Slobodian, hemos sido testigos de una transformación fundamental en la forma en que el poder concibe y organiza la sociedad: “En ese proceso, tanto el jardín como el enjambre han sido sustituidos por una visión de la sociedad como fábrica. La biología ha cedido ante la física. La mentalidad evolutiva ha sido desplazada por la misma mentalidad ingenieril que Hayek se propuso criticar”.
Esta es una historia elegante, bien contada. Pero también es, creo, equivocada, no en su atención a las metáforas, que realmente importan mucho, sino por su identificación errónea sobre cuáles son las metáforas que realmente estructuran el pensamiento y la práctica neoliberal y por cómo lo hacen exactamente. Al apoyarse en la secuencia arrecife-jardín-enjambre-fábrica e introducir de forma algo precipitada una serie de oposiciones (arrecife frente a jardín, jardín frente a fábrica, biología frente a física, evolución frente a ingeniería), Slobodian termina por ocultar la profunda continuidad del imaginario neoliberal.
Hayek sobre la jardinería vs. Hayek sobre la ingeniería
Comencemos con el contraste inicial que plantea Slobodian: el arrecife frente al jardín, este último presentado como solución a una serie de enigmas políticos provocados por el primero. No estoy del todo seguro —como mostraré más adelante en esta respuesta— de que Hayek abandonara alguna vez la imagen de la autoorganización en forma de pólipo en favor de la imagen del cultivo en forma de jardín. Aquí es donde la propia metáfora de Slobodian —la de las metáforas que se suceden en etapas claramente definidas al estilo de Rostow— funciona muy bien. ¿No pueden estos dos polos, el arrecife y el jardín, corresponder simplemente a dos identidades superpuestas abrazadas por el pensador austriaco: el filósofo de las ciencias sociales fascinado por la emergencia y la complejidad, y el guerrero de la Guerra Fría que defendía la competencia de mercado como la única forma legítima tanto de organización social como de la mejora dirigida por el Estado?
En esta lectura, el arrecife y el jardín se interrelacionan a través de una simbiosis dialéctica, como el propio Slobodian parece reconocer al menos en una ocasión: es precisamente porque la sociedad está llena de fenómenos emergentes similares a los del arrecife por lo que Hayek quiere que la dirijan jardineros en lugar de planificadores centrales. Nada en este argumento lo pone en conflicto con admiradores de los pólipos como James C. Scott —lo que podría explicar por qué tantos en la derecha neoliberal han abrazado a Scott (para su horror) como uno de los suyos. En resumen, el jardín no es una forma más elaborada o menos radical del arrecife: son los mismos pólipos de siempre, pero observados desde dos puntos de vista diferentes, uno de teoría (social) y otro de praxis (Guerra Fría).
En cualquier caso, sospecho que Hayek no se sentiría cómodo en el jardín dirigido por Slobodian —esa “biosfera contenida donde cada adición puede ser podada o estimulada para alcanzar resultados óptimos.” Como argumenta Stefan Kolev, uno de los actuales guardianes del legado hayekiano, en un ensayo reciente, toda esa poda, cultivo y optimización sería radicalmente ajena al pensamiento del austríaco:
A diferencia del jardín francés que es típicamente entendido como si fuera sobre el control de cada planta individual, el Estado de Hayek corresponde al jardín inglés donde el jardinero establece patrones generales para los parterres, pero deja que todo lo que excede esos lineamientos siga los procesos de crecimiento espontáneo endógenos al jardín.
Así, hablar de “resultados óptimos”, como hace Slobodian, es erróneo. En una filosofía guiada por procesos, como la de Hayek, solo puede garantizarse un desenlace: la hegemonía de la competencia de mercado como principio central de la coordinación social. Hayek fue claro al afirmar que el orden espontáneo “tiene el inconveniente de que solo nos permite determinar el carácter general del orden resultante y no sus detalles”.
Su metáfora del jardín, lejos de sugerir una poda activa o un cultivo, subrayaba la incapacidad fundamental del jardinero para controlar u optimizar los resultados. Pero esto no representaba un gran problema, ya que esos resultados, como los pólipos, eran genuinamente autoorganizados y emergentes.
En una filosofía guiada por procesos, como la de Hayek, solo puede garantizarse un desenlace: la hegemonía de la competencia de mercado como principio central de la coordinación social.
Pero, ¿cuál de los dos procesos —autoorganización o cultivo— es más central en el pensamiento de Hayek? A pesar de su interrelación dialéctica, no creo que haya mucho desacuerdo entre los estudiosos actuales de Hayek en que es el primero. La autoorganización recoge sus compromisos ontológicos y eternos –más que políticos y contingentes. Y ahora que la Guerra Fría ha terminado, los hayekianos no tienen ningún problema en distanciarse del Estado jardinero –o de cualquier Estado, para el caso— y celebrar los bienes comunes, la sociedad civil y la policentricidad. Sin más planificadores centrales a los que derrotar, su entusiasmo por la jardinería también ha disminuido: ¡que florezcan mil pólipos, y en cualquier configuración institucional!
Sin embargo, a pesar de toda su celebración de la autoorganización, Hayek no denigraba la física ni la ingeniería, como da a entender Slobodian al englobarlo en la “biología” y la “evolución”. De hecho, no dudó en recurrir a la física cuando le convenía –describiendo cómo las limaduras de hierro se ordenan bajo la influencia de un campo magnético para ilustrar el concepto de orden espontáneo. Su profunda admiración por la cibernética —ese punto intermedio entre la ingeniería y la biología— complica aún más la dicotomía tajante que plantea Slobodian. Uno de los principios más conocidos de la cibernética, La Ley de la Variedad Requerida de Ashby, influyó no solo en Hayek (su huella es evidente en El orden sensorial), sino también en Vincent Ostrom, otra figura central del pensamiento (antistatista) neoliberal. Teoremas como ese, surgidos del poco glamoroso mundo de la teoría del control y la neurociencia, tienen más en común con la gestión y la ingeniería que con la biología o la ecología.
Además, en su ensayo más célebre —El uso del conocimiento en la sociedad(1945)—, Hayek no tuvo reparo en recurrir a metáforas propias de la ingeniería, escribiendo que:
es más que una metáfora el describir el sistema de precios como una especie de maquinaria para registrar cambios, o como un sistema de telecomunicaciones que permite a los productores observar únicamente el movimiento de unas pocas agujas, del mismo modo en que un ingeniero observa el desplazamiento de los indicadores en unos cuantos diales, para así ajustar sus actividades frente a transformaciones de las que tal vez nunca lleguen a conocer más que lo reflejado en el movimiento de los precios.
Cosmos vs. Taxis
Aquí entra en juego la dialéctica hayekiana: el orden emergente autoorganizado (en lugar del caos) es posible precisamente porque sus partes constituyentes actúan de manera similar a las leyes —o, si se prefiere, de forma similar a autómatas. Esto puede parecer paradójico, pero la teoría hayekiana incorpora esta idea a través de su distinción central entre cosmos y taxis: entre órdenes espontáneos (como las economías) y órdenes diseñados (como las empresas y otras organizaciones).
La fijación de Slobodian con el jardín y el jardinero oscurece un punto fundamental: Hayek nunca negó que firmas, hogares y otras organizaciones funcionen bajo principios distintos a los del mercado o la sociedad. De hecho, esa diferencia es clave en su teoría social madura. Una fábrica de Tesla ejemplifica el principio de taxis; la economía de mercado, el de cosmos. En una economía de mercado ideal-típica, el CEO (a diferencia del banquero central) jamás podría aspirar a ser un jardinero: en el mejor de los casos, sigue siendo ese ingeniero ignorante que ajusta perillas con la esperanza —a menudo vana— de que su empresa no fracase.
La filosofía empresarial de Elon Musk difícilmente sorprendería a Hayek. Pero mezclar la visión de taxis que encarna Musk con la visión neoliberal del cosmos, como hace Slobodian, aporta poco desde el punto de vista analítico. Nada en el pensamiento hayekiano impide que una organización basada en el principio de taxis persiga la eficiencia al estilo Musk o aspire al monopolio al estilo Thiel. La empresa, como un orden diseñado, puede y debe optimizar sus operaciones internas y maximizar sus beneficios.
Inflar el manual de operaciones de un CEO hasta convertirlo en una teoría social es como de derivar los principios de la arquitectura a partir de una guía de montaje de Ikea
El argumento de Slobodian se nutre de una especie de kremlinología versión Silicon Valley —llamémosla siliconología—, en la que se examinan con lupa las confesiones mentales inducidas por ketamina de sus altos mandos, como si de hojas de té se tratara, bajo la suposición de que estos titanes tecnológicos poseen la sabiduría oracular que sus cuentas bancarias parecen prometer. Extraer de ese material la Weltanschauung —la cosmovisión— de Silicon Valley (y sí, mea culpa, yo mismo he caído incontables veces en esa tentación en mis primeros trabajos) es tan útil como intentar descifrar las luchas internas del Politburó analizando quién tuvo el privilegio de situarse más cerca de la axila izquierda de Brézhnev en la tribuna del mausoleo.
En otras palabras, ¿qué ganamos exactamente al tratar el discurso taxis de Musk sobre la gestión de una fábrica de Tesla como si fuera un plano civilizatorio al estilo cosmos? El ejercicio solo funciona en sentido inverso, y por razones obvias: uno puede tomar las meditaciones refinadas de Hayek sobre el cosmos y extrapolarlas hacia abajo a aplicaciones específicas de tipo taxis (como algunos economistas austríacos han intentado con teorías de la empresa inspiradas en Hayek). Pero intentar inflar el manual de operaciones de un CEO hasta convertirlo en una teoría de la sociedad es como tratar de derivar los principios de la arquitectura a partir de una guía de montaje de Ikea. La filosofía gerencial, por muy audazmente que se proclame entre caladas de bong, no constituye una teoría social.
En resumen, yuxtaponer a Elon Musk con Hayek probablemente sea tan intelectualmente productivo como comparar a Henry Ford con Keynes: un error de categoría que promete una avalancha de ideas provocadoras, pero aporta muy poco.
La fábrica que no es
La reivindicación de Slobodian de que Silicon Valley ha abrazado la fábrica como su metáfora dominante resulta igualmente desconcertante. ¿Dónde está la evidencia de que alguien en Silicon Valley utilice realmente esa imagen con la intensidad y frecuencia con que los neoliberales tempranos recurrieron a la metáfora del jardín? La idea de una “sociedad-fábrica” tiene una genealogía bien establecida —remite, en parte, al análisis gramsciano de mediados de los años treinta sobre cómo el fordismo y la americanización extendieron la disciplina industrial más allá de los muros de la fábrica, después los teóricos italianos la desarrollaron en la tesis de la ‘fábrica social’.
Sin embargo, el discurso dominante en Silicon Valley está plagado de metáforas completamente distintas: lean startup, plataforma, ecosistema, red, nube. ¿Por qué, entonces, Slobodian le atribuye esta metáfora fabril a Silicon Valley, cuando nadie allí parece hablar en esos términos?
Uno podría, quizás, utilizar el subterfugio de que existen distinciones sutiles entre “metáforas”, “lógicas” y “modelos”. De este modo, una lógica determinada puede estar operando incluso si no recurre explícitamente a su metáfora epónima. Pero ese no es el enfoque que adopta Slobodian: para él, metáfora, lógica y modelo son equivalentes, y utiliza los tres términos de manera intercambiable. Este aplanamiento analítico le impide captar cómo metáforas aparentemente distintas —como “fábrica” y “plataforma”— pueden encubrir lógicas notablemente similares. El lean startup, sin ir más lejos, incorpora principios de producción refinados en las fábricas japonesas durante el apogeo del Toyotismo.
Thiel, el antiingeniero
La fragilidad intelectual del marco comparativo que propone Slobodian se hace aún más evidente cuando observamos a su supuesto ejemplar: Peter Thiel. En cuanto a él, Thiel no es precisamente un entusiasta de la física, habiéndose quejado de su falta de espiritualidad y de teleología en la forma en que se practica hoy, y criticado repetidamente la teoría de cuerdas por perseguir una agenda de investigación estéril.
Pero el verdadero problema de presentar a Thiel como adalid de la eficiencia y el determinismo se encuentra en otro lugar. ¡Lejos de abrazar el modelo de la fábrica, Thiel es, deliciosamente, un convencido defensor del jardín! Sus advertencias constantes contra la monocultura —una de sus metáforas favoritas para describir el fracaso institucional— delata a alguien profundamente inmerso en una lógica hortícola.
Peter Thiel es un espécimen raro: un capitalista de riesgo anticientificista que lamenta que el mundo secular, dominado por la ciencia, haya perdido el sentido.
¿Dónde está la evidencia de que Thiel posea una mentalidad ingenieril? Si aceptamos la equivalencia entre ingeniero, burócrata y gestor, Thiel detesta visceralmente a los dos últimos. Todo su proyecto intelectual gira en torno a huir del “gerencialismo” esclerótico de las instituciones contemporáneas. Es un espécimen raro: un capitalista de riesgo anticientificista que lamenta que el mundo secular, dominado por la ciencia, haya perdido el sentido.
En un debate sobre la mortalidad en 2019, Thiel rechazó explícitamente el pensamiento evolucionista cuando se aplica a los seres humanos: “cada vez que alguien menciona la teoría de la evolución de Darwin, pienso que debería sacar una pistola... estamos hablando de personas”. Este capitalista de riesgo se sitúa en el linaje de Weber o Husserl, no en el de Spencer o Saint-Simon.
Como Thiel reconocía en ese mismo debate en 2019, opera dentro de lo que podría llamarse un “cartesianismo hermenéutico”: una visión del mundo que insiste en la irreductible dualidad entre espíritu y materia. Hay cuerpo, sí, pero también hay alma o conciencia, ambas llenas de misterio y no reducibles a propiedades materiales.
¿Qué podría estar menos alienado con una mentalidad ingenieril que esta postura? Los ingenieros trabajan con lo mensurable, lo controlable; Thiel defiende lo inconmensurable y lo enigmático. No es un tecnócrata que haya dejado atrás la espiritualidad para abrazar lo mecánico, sino alguien que sitúa el relato, el sentido, la finalidad y la excepcionalidad humana en el centro de su cosmovisión. Thiel podrá ser un materialista militarista en política exterior, pero en filosofía es un idealista radical, con todas las letras.
Genealogía del enjambre
La narrativa de Slobodian sobre el enjambre también requiere matices. Según entiendo su argumento, sostiene que:
a) el discurso del enjambre es distinto del discurso del jardín y, de hecho, lo habría sucedido en el tiempo,
b) aunque ese discurso está siendo rápidamente desplazado por el modelo fabril, ha encontrado una segunda vida al ser reaprovechado por el aparato militar del Estado.
Ambas afirmaciones resultan problemáticas. En primer lugar, la dinámica autoorganizativa de un arrecife de coral no difiere demasiado de la de un enjambre. Los académicos de la complejidad capturarían ambas mediante el paradigma de la “estigmergia”. Aunque Hayek no utilizó ese término, sí escribió sobre “órdenes abstractos y más complejos… que encontramos en sociedades de insectos como abejas, hormigas o termitas”.
Afirmar, por tanto, que la lógica del enjambre es ajena al pensamiento hayekiano equivale al mismo error de categoría que suponer que Hayek prefería los jardines a los arrecifes. Una vez más: Hayek celebraba la lógica del jardín como la mejor manera de acoger la del arrecife —y, por extensión, la del enjambre. Esto explica por qué la investigación académica hayekiana ha descubierto que su noción de “orden espontáneo” (también la de Polanyi) ya incorpora principios de tipo estigmérico (por ejemplo, similares a los de un enjambre).
Cuando a principios de los 2000 las Fuerzas de Defensa de Israel buscaron innovaciones tácticas para la guerra urbana, no recurrieron a Musk ni a Thiel, sino a Deleuze y Guattari, para conceptualizar las operaciones descentralizadas de los combatientes palestinos
En cuanto a la segunda suposición, sospecho que Slobodian se equivoca con la causalidad. No es que los militares necesitaran a Palantir y similares para aprender sobre enjambres –en la mayoría de los casos, el flujo de información ocurrió en la dirección contraria. Dicho de otro modo: que Silicon Valley adoptara el discurso del enjambre tuvo poco impacto en su hegemonía cultural: siempre existieron muchas otras fuentes. Cuando a principios de los 2000 las Fuerzas de Defensa de Israel buscaron innovaciones tácticas para la guerra urbana, no recurrieron a Musk ni a Thiel, sino a Deleuze y Guattari, encontrando su trabajo extremadamente útil a la hora de conceptualizar las operaciones altamente descentralizadas de los combatientes palestinos. El trabajo seminal de la Rand Corporation sobre el “enjambre” como doctrina militar se publicó en el año 2000, extrayendo lecciones de las protestas anti-OMC de Seattle en 1999.
Sin duda, las tecnologías digitales contribuyeron a dar forma a ese “imaginario del enjambre” —pero esas tecnologías fueron impulsadas por fuerzas sociales nuevas, como los zapatistas o Indymedia, no por las startups de Silicon Valley. Entonces, lo que Slobodian presenta como nuevo —la integración entre lógica militar y lógica de enjambre— antecede al Silicon Valley de Thiel y Musk. Y fue a principios de los 2000, bajo el mandato de Donald Rumsfeld, que el Pentágono adoptó la “guerra en red”, adoptando un lenguaje sobre sistemas distribuidos y coordinación emergente que anticipó la celebración de estos conceptos por parte de Silicon Valley.
A día de hoy, empresas como Palantir y Anduril no están inventando esa fusión; la están comercializando –empaquetando en un servicio rentable lo que el complejo militar ha estado teorizando durante décadas. Hablan el mismo lenguaje que usa el Pentágono desde hace décadas, traduciendo la doctrina militar en modelos de negocio financiables por el capital riesgo.
Diseño de mercados y falsas dicotomías
La dicotomía física-versus-biología que propone Slobodian —su afirmación de que “la biología ha cedido ante la física”— también revela una incomprensión fundamental sobre cómo ambas pueden estar operando en la economía digital. El auge del diseño de mercado como un subapartado fértil de la economía aplicada —aplicada cada vez más en Silicon Valley— demuestra precisamente por qué esta oposición es falsa.
Los diseñadores de mercados como Alvin Roth (que fue galardonado con el Premio Nobel de Economía en 2012) no eligen entre metáforas biológicas o físicas; combinan sin dificultad mentalidades propias de la ingeniería y la jardinería. ¿Qué es el market design —expresado actualmente como diseño de plataformas— sino la fusión de estas lógicas supuestamente opuestas? Uno puede actuar como ingeniero al construir la infraestructura de mercado, y luego como jardinero al evitar la monocultura y renunciar a objetivos productivos rígidos.
Pensemos en cómo funcionan plataformas como Uber o Airbnb. Diseñan las condiciones para que emerjan los mercados —creando, si se quiere, la tierra algorítmica— y luego se repliegan para dejar que el orden espontáneo florezca dentro de esos marcos. “Espontáneo” para Hayek nunca significó ausencia de estructura –de instituciones, sistemas de reputación, costumbres. Lo mismo ocurre en este tiempo, solo que muchas de esas estructuras están codificadas en algoritmos, datasets y LLMs. Esto no implica la sustitución del jardín por la fábrica, sino su síntesis: jardines diseñados que generan dinámicas de mercado genuinas. Y una vez creados, lo que se produce son mercados, no fábricas. Siguen celebrando la empresa y al mercado frente a formas no empresariales o no mercantiles de organización social, aunque la mentalidad ingenieril resulte necesaria para ponerlos en marcha.
Pero el fenómeno no se limita al diseño de mercados. Académicos tan diversos como Stuart Kauffman o Gerald Gaus –además de los investigadores del Santa Fe Institute– han llevado los paradigmas biológicos en direcciones que desde luego trascienden las metáforas simplificadoras del enjambre.
El trabajo de Kauffman, incluido su libro Against Design (coescrito con otros autores), aplica la teoría de la complejidad para defender que las instituciones jurídicas no pueden ser diseñadas de manera efectiva porque las dinámicas sociales son inherentemente creativas e impredecibles. Se trata de un programa de investigación fértil que no siempre oculta su genealogía neoliberal (no hablemos su deuda con Hayek) pero que tampoco reduce su “otro” a un pensamiento puramente mecanicista. Estos autores exploran la intersección entre física y biología en sistemas adaptativos complejos, ofreciendo visiones matizadas del orden social que resisten las dicotomías simplistas.
Frente a este trasfondo intelectual sofisticado, las declaraciones improvisadas de Elon Musk —como su defensa de las leyes de la física como único principio rector— resultan, por decirlo suavemente, frívolas. Más allá de la siliconología, ¿deberíamos otorgarles el respeto interpretativo que Slobodian parece concederles?
La carrera que nunca termina
Lo que la secuencia jardín-enjambre-fábrica propuesta por Slobodian oculta en último término es una continuidad más profunda en el pensamiento neoliberal: la centralidad persistente de la competencia como carrera entre civilizaciones. Esto se vuelve especialmente evidente cuando observamos cómo Peter Thiel —a pesar de rechazar el darwinismo como marco para pensar el significado humano— adopta exhaustivamente metáforas claramente darwinistas al hablar de la competencia geopolítica.
En una aparición en 2019 en el Reagan National Defense Forum, Thiel enmarcó explícitamente las relaciones entre EEUU y China como una “carrera espacial seria con China” y una “verdadera carrera por la inteligencia artificial”. En un seminario Nixon en 2021, alertaba de que “la paridad significa que Occidente está perdiendo”, argumentando que si China alcanzaba la paridad tecnológica, se convertiría en la potencia global dominante. El lenguaje es inequívocamente darwinista: competencia por la supervivencia, dinámicas de “el ganador se lo lleva todo”, y el imperativo de mantener la ventaja competitiva.
La amenaza externa redirigió las energías sociales fuera de las demandas de igualdad, democracia y realización personal, y orientándolas hacia los imperativos de la competencia.
Esta contradicción —rechazar el darwinismo para el significado humano mientras se abraza para la lucha civilizatoria— revela algo fundamental del pensamiento neoliberal. La metáfora de la carrera opera en un plano distinto, superior, respecto a las del jardín o la fábrica. Es la estructura general que da sentido a todas las demás.
La coherencia de este marco se hace aún más evidente si comparamos las reflexiones de Walter Lippmann durante la Guerra Fría con los diagnósticos contemporáneos de Thiel sobre China. En 1960, Lippmann, cuya importancia en las fases iniciales del neoliberalismo difícilmente debería subestimarse— escribió un ensayo curioso para su columna en prensa. En ella, ofrecía una singular confesión sobre la naturaleza del reto soviético:
El desafío soviético puede terminar revelándose como una bendición disfrazada. Porque sin él, ¿qué sería de nosotros si nos sintiéramos invulnerables, si nuestra influencia en el mundo no se viera disputada, si no tuviéramos necesidad de demostrar que somos capaces de ir más allá de una tranquila autocomplacencia? Empezaríamos, estoy convencido, a deteriorarnos lentamente y a desmoronarnos, habiendo perdido nuestras grandes energías por no ejercitarlas, habiendo perdido nuestra audacia porque todo era tan cálido, tan cómodo, tan acogedor. Entonces habríamos entrado en el declive que ha marcado la fase final en la historia de tantas sociedades.
Lippmann admitía esencialmente que el capitalismo necesitaba la Guerra Fría —no solo como estrategia, sino también moral y psicológicamente. La amenaza externa redirigió las energías sociales fuera de las demandas de igualdad, democracia y realización personal, y orientándolas hacia los imperativos de la competencia. Y después, justo como Lippmann predijo, todo acabó por desmoronarse, empezando por la caída del Muro de Berlín.
Nadie ha sentido tanta nostalgia por una nueva Guerra Fría que Peter Thiel —y por exactamente los mismos motivos que Lippmann habría previsto. Si Lippmann advertía contra la autocomplacencia inducida por la prosperidad que podía debilitar la rivalidad con la URSS, Thiel avisa de que el “hedonismo epicúreo” y el “wokismo” amenaza el espíritu competitivo frente a China. Ambos pensadores ven en las demandas internas de justicia social —ya sea el socialismo en tiempos de Lippmann o las políticas de diversidad, equidad e inclusión (“DEI”) en el caso de Thiel — un obstáculo para la competitividad civilizatoria.
Esta continuidad importa porque revela lo que realmente estructura el pensamiento neoliberal: no una evolución de metáforas biológicas a mecánicas, sino una convicción invariable de que las sociedades, como las especies, solo sobreviven ganando carreras competitivas. Invoquen jardines, enjambres o fábricas, los neoliberales siguen comprometidos con la tarea de organizar la sociedad —por medio del mercado, su única respuesta— para conseguir la victoria en una competencia global entre civilizaciones. Esa fórmula necesita un adversario: sin un rival respirándote en la nuca, resulta difícil justificar por qué una sociedad debe permanecer en estado de movilización permanente, subordinándolo todo —incluidas las vidas— a las exigencias de la acumulación de capital. La Guerra Fría cumplía con esa narrativa a la perfección; China cumple con la misma función en la actualidad.
Entender esta continuidad —en lugar de distraerse con cambios superficiales en las metáforas— es esencial para quienes aspiren a desafiar la hegemonía neoliberal en el presente. En comparación, las salidas de tono ocasionales de Musk sobre las leyes de la física —entre opiniones intercaladas como sándwiches sobre todo lo demás bajo el sol— no son más que ruido.
Neoliberalismo
“Para los neoliberales, la libertad es poder poner un precio a todo, cubrir más aspectos de la vida mediante el mercado”
Tecnología
Los nuevos ropajes del capitalismo (Parte I)
Evgeny Morozov realiza en este texto, publicado en dos entregas, una extensa e implacable crítica del libro de Shoshana Zuboff Surveillance Capitalism, el intento más reciente por conceptualizar el régimen social imperante. El intelectual bielorruso exige fijarse en las lógicas del capitalismo más que en las de la vigilancia.
Para comentar en este artículo tienes que estar registrado. Si ya tienes una cuenta, inicia sesión. Si todavía no la tienes, puedes crear una aquí en dos minutos sin coste ni números de cuenta.
Si eres socio/a puedes comentar sin moderación previa y valorar comentarios. El resto de comentarios son moderados y aprobados por la Redacción de El Salto. Para comentar sin moderación, ¡suscríbete!


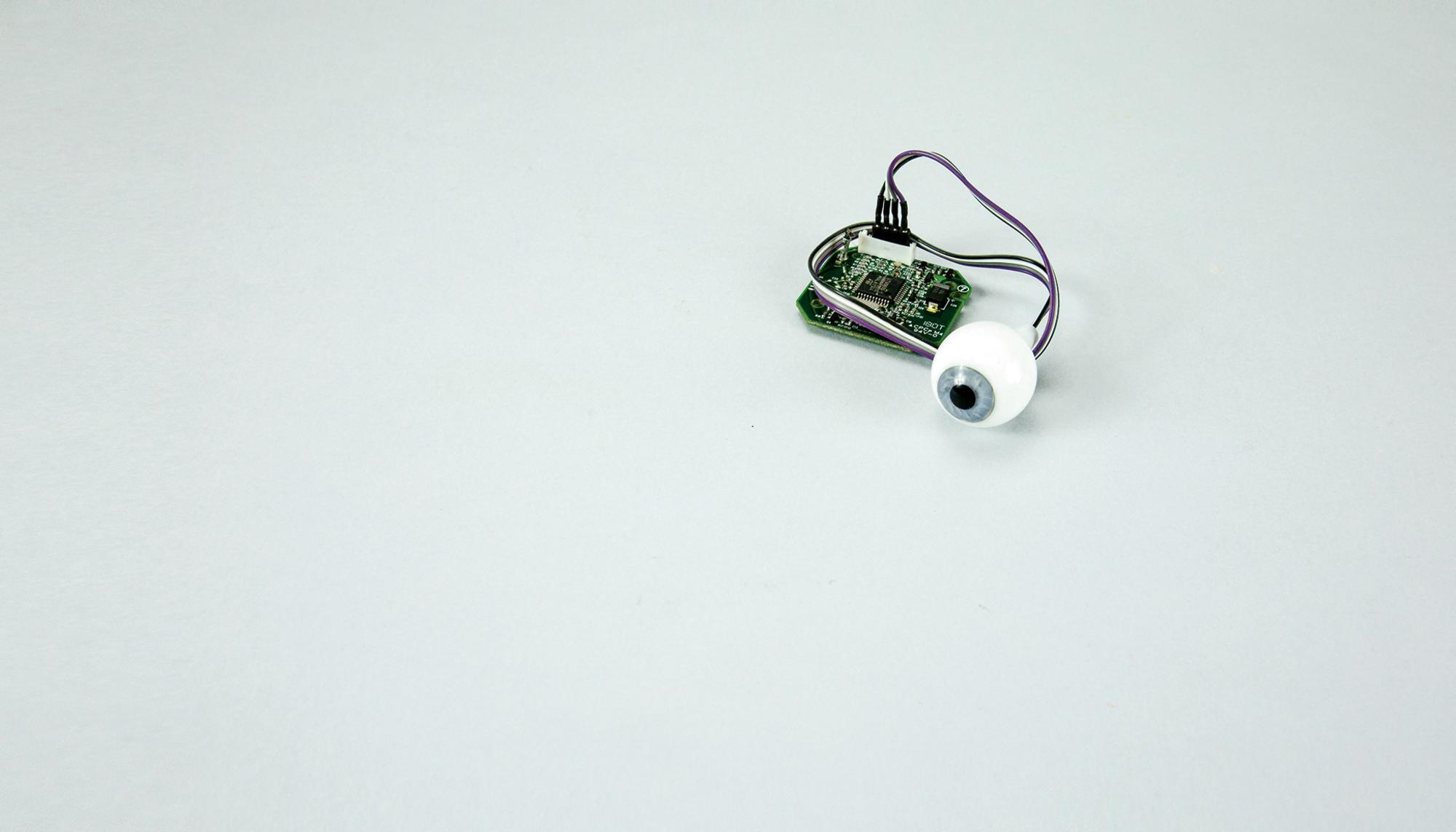
.jpg?v=63936292478 2000w)
.jpg?v=63936292478 2000w)