Tecnopolítica
Cédric Durand: “La dimensión ecológica exige políticas de racionamiento tecnológico que frenen a las Big Tech”

Cédric Durand llega a Barcelona en un momento en que las Big Tech acaban de postrarse ante Trump y la extrema derecha consolida su alianza con Silicon Valley. El profesor de Economía Política en la Universidad de Ginebra y miembro del Centre d'économie Paris Nord ha dedicado años a diseccionar la mutación del capitalismo en un sistema donde Amazon, Google y Meta ejercen soberanía sobre territorios digitales poblados por miles de millones de siervos.
Colaborador habitual de Contretemps, Sidecar y New Left Review, Durand ha trazado en obras como Fictitious Capital: How Finance Appropriates Our Future y How Silicon Valley Unleashed Techno-Feudalism el mapa de una transición histórica: la metamorfosis del capitalismo financiero en un orden tecno-feudal donde la extracción de rentas digitales reemplaza a la competencia de mercado.
Su presencia en la primera edición de READ –la convención anual de Radical Books que congrega a editoriales, intelectuales y activistas para confrontar el avance reaccionario global– no podía ser más oportuna. Mientras las democracias liberales agonizan entre algoritmos y narrativas semifascistas, mientras el genocidio en Gaza se transmite en directo por las mismas plataformas que lo monetizan, Durand y Evgeny Morozov debatieron en uno de los paneles centrales sobre la concentración tecnológica y la emergencia de poderes corporativos que ya no necesitan Estados para gobernar.
En esta conversación, Durand plantea que lo que muchos creían una hipótesis académica o una mera metáfora ya se ha vuelto una forma viva del poder global. Dialogamos sobre dependencia tecnológica, soberanía digital, monopolios, planificación ecológica y la posibilidad de insurrecciones políticas frente a las Big Tech, que están asumiendo funciones estatales y organizando la vida social bajo lógicas de predación.
Quisiera comenzar esta conversación con el concepto de tecnofeudalismo, que planteaste en un libro homónimo hace unos cinco años y que ha tenido bastante eco. Dado que desde el lanzamiento del libro hasta ahora hubo algunos cambios geopolíticos, como la segunda presidencia de Trump y un fortalecimiento general de posiciones reaccionarias, ¿cómo ves la maduración y el funcionamiento de lo que está planteado en esa obra?
Es increíble. Cuando escribí el libro, el tecnofeudalismo era una hipótesis, pero no pensé que se demostraría tan contundentemente. Ver hace algunos meses esa reunión en la Casa Blanca con todos los grandes jefes de las Big Tech apoyando a Trump fue como una representación brutal de lo que había teorizado. Los planteos del libro se están concretando ahora mismo en Estados Unidos.
Cuando lo escribí, sabía que había otras posibilidades. No era una profecía, sino la descripción de un proceso en marcha. En China, por ejemplo, hay otra dinámica que no es tecnofeudalismo porque el Estado chino mantiene la capacidad de controlar a las firmas tecnológicas y de configurar de manera distinta el modelo de acumulación.
Has definido el tecnofeudalismo a través del concepto de dependencia, comparándolo con las relaciones medievales. Algunos críticos señalan los límites de esa categoría analítica.
Sería claramente ingenuo pensar que las Big Tech nos están haciendo regresar al momento medieval. Esa no es la idea que he expresado en Tecnofeudalismo. Lo que planteo es que hay similitudes (no metáforas) en términos del tipo de relación social que se establece en ciertos niveles, fundamentalmente en cuanto a la socialización del trabajo.
Todas las grandes firmas, los bancos, dependen de las capacidades de coordinación de las Big Tech. Han colonizado la capacidad misma de producción. Sin ellas, el sistema global colapsa.
¿Cuáles son entonces los paralelismos concretos?
Desde mi perspectiva, existen tres paralelismos estructurales entre el tecnofeudalismo actual y las relaciones sociales del feudalismo medieval, aunque obviamente no estamos regresando literalmente al Medioevo.
El primero es la dependencia –tanto individual como empresarial– que hemos desarrollado con las Big Tech. Nuestra relación con estas corporaciones reproduce la posición de los vasallos medievales respecto a la tierra de los señores feudales. Yo solía bromear diciendo que mi madre era la única persona capaz de vivir sin Google, pero eso ya dejó de ser cierto. Hace un par de meses, su teléfono se rompió y tuvo que ir a casa de una vecina para llamarme con urgencia: necesitaba recuperar su conexión a internet como quien necesita recuperar el acceso a su propia vida.
Pero insisto en que no es solo una cuestión individual de consumo o adicción a las redes sociales. Es algo mucho más profundo y estructural: todas las grandes firmas, todos los bancos, dependen de las capacidades de coordinación que proporcionan las Big Tech. Han colonizado la capacidad misma de producción. Sin ellas, el sistema productivo global simplemente colapsa.
¿Y el segundo paralelismo estructural?
Tiene que ver con la naturaleza intrínsecamente política de lo que venden estas corporaciones. Sus productos no son neutrales ni naturales. Por supuesto hay una dimensión económica –porque claramente quieren obtener ganancias con la venta de sus productos–, pero lo fundamental es que no venden objetos o servicios convencionales: venden capacidades de coordinación y organización de lo social.
Toman nuestras acciones en la red y las transforman en sistemas de coordinación. Es un proceso inmanente que deviene en trascendente, que se convierte en una institución como el dinero o el lenguaje. Son capacidades y procesos sociales que “no son de nadie” o “son de todos”, pero que están siendo mediados por estos actores, lo cual significa muy concretamente que esos actores están organizando la conversación pública. Pienso en lo que está ocurriendo en las redes sociales, de qué se puede hablar y de qué no.
Han usurpado además la capacidad de generar y proveer estadísticas confiables que el Estado ya no puede suministrar. Hay un debate ahora en Estados Unidos porque Trump está manipulando las estadísticas oficiales, pero las empresas necesitan datos reales para hacer negocios, así que los buscan en las Big Tech.
Las funciones que definían al Estado en el capitalismo del siglo XX están siendo apropiadas por corporaciones tecnológicas que asumen el rol de organizadoras de lo social.
Han conquistado la infraestructura material sobre la que se levanta la vida pública
Hay que pensar en la infraestructura material de las comunicaciones: antes era pública y ahora es cada vez más privada. Desde los satélites de Musk hasta los cables submarinos que cruzan los océanos. Y con las criptomonedas y stablecoins, incluso el monopolio estatal sobre la moneda se está limitando.
Todas estas señales apuntan hacia una transformación radical: las funciones que definían al Estado en el capitalismo del siglo XX están siendo apropiadas por corporaciones tecnológicas que asumen el rol de organizadoras de lo social.
¿Qué tiene que decir sobre el tercer elemento?
El tercer elemento es la dinámica de inversión. Evgeny Morozov argumenta que esto sigue siendo capitalismo porque hay enormes inversiones en tecnología. Es cierto, pero a nivel del sistema la inversión cae drásticamente. Lo que estamos viendo es que más inversión en las Big Tech significa menor capacidad de inversión en el resto de la economía. Aquí es donde se ubica la lógica de producción actual.
Estamos ante inversiones diseñadas para incrementar la capacidad de predación. Las Big Tech controlan una zona estratégica de lo social y realizan inversiones gigantescas ahí, pero al costo de desinvertir en la economía general. Las estadísticas lo muestran claramente: hay una caída de la tasa de inversión global. También se evidencia en la productividad, que ha caído drásticamente en muchos países. Históricamente, cuando se daban grandes cambios tecnológicos con mucha inversión, la productividad mejoraba. Hoy ocurre exactamente lo contrario.
Esta lógica de inversión para la predación constituye el tercer paralelismo con la época medieval. Los señores feudales organizaban grandes fiestas para acumular poder simbólico y libraban guerras para controlar más tierras. De manera similar, las Big Tech invierten masivamente no para expandir la capacidad productiva general, sino para controlar territorios digitales y aumentar su capacidad extractiva.
Vuelvo a la cuestión geopolítica que mencionaste al principio. El tecnofeudalismo parece operar principalmente en el eje atlántico, euro-norteamericano. Es cierto que el libro se dedica, en parte, a la cuestión china, pero me gustaría saber cómo piensas que funcionan las dinámicas económicas centro-periferia. En particular, querría saber si tienes alguna consideración sobre los territorios desde donde se extraen los materiales para la infraestructura digital, como Latinoamérica o África.
Estamos ante un nuevo proceso de colonización donde Europa misma se ha convertido en un territorio dependiente. Los estados europeos ya no pueden funcionar sin las capacidades tecnológicas estadounidenses. Y no hablo solo del nivel estatal: el ministerio del interior alemán tiene un contrato con Amazon para almacenamiento de datos en la nube. La sociedad nacional francesa de ferrocarriles, la SNCF, también depende de Amazon. Todas las grandes bancas europeas necesitan a las Big Tech para operar. Estamos entregando la totalidad de nuestros datos a los estadounidenses porque Europa carece de las tecnologías para procesarlos.
Esto configura una dinámica geopolítica y un proceso de profunda subordinación. Se está trabajando mucho en la idea de soberanía digital, pero no debería construirse desde nacionalismos fragmentados sino desde un internacionalismo tecnológico. Europa, África y Latinoamérica necesitan trabajar conjuntamente para reabrir un espacio tecnológico que no esté alineado ni con Estados Unidos ni con China.
Es un proyecto costoso que requiere colaboraciones sustantivas. Parece difícil, pero no más que otros saltos tecnológicos (catch ups) históricos, como los que lograron Japón o Alemania en su momento. Hay que pensar en términos de recuperación de capacidades frente al retraso acumulado.
Para responder más directamente a tu pregunta: la relación centro-periferia tradicional se ha reconfigurado. Europa es ahora periférica y está tecnológicamente retrasada. La extracción de materiales desde África y Latinoamérica continúa, pero ahora alimenta un sistema donde incluso las antiguas metrópolis europeas han sido reducidas a posiciones subordinadas en la cadena de valor digital.
Pienso en que Yuk Hui propone la fragmentación frente a lo que llama la “monocultura tecnológica”. ¿Te parece relevante retomar el debate clásico de principios del siglo XX sobre los monopolios, el de Keynes y Schumpeter?
Absolutamente. Nos encontramos en un proceso de monopolización intelectual, en una nueva era del monopolio en el capitalismo. Pero es muy importante no postular una mirada según la cual regresar a un escenario de más o mejor competencia sería la solución. La salida del monopolio debe ser una socialización más democrática y controlada, que impulse la emancipación y la protección del medioambiente, dentro de un proceso de descentralización de la capacidad de coordinación social. No se trata de regresar a formas de competencia que no son adecuadas al tipo de tecnología que conocemos.
Millones de personas haciendo clicks innecesarios cada día. Ocurre por tratar los productos digitales como si fueran bananas o mesas, cuando lo digital es directa e inseparablemente social.
En tu libro calificas a Lina Khan, la presidenta de la Comisión Federal de Comercio bajo el Gobierno de Biden, como “hipster antimonopolio” por defender la competencia “libre” en lugar de cuestionar las formas de acumulación de poder. ¿Cómo ves hoy en día el papel de estos expertos jurídicos o tecnócratas que intentan desafiar el poder de las plataformas desde dentro de los Estados-nación?
Mi posición es ambivalente. Por un lado, personas como Lina Khan son fundamentales cuando dicen que hay que actuar políticamente para frenar el poder de las Big Tech desde dentro de los estados. Estas empresas están destruyendo la capacidad estatal y cualquier posibilidad de política emancipatoria, por lo que necesitamos instrumentos políticos para detener este proceso.
Sin embargo, la idea de que la solución es regresar a la competencia me parece inadecuada, especialmente para los individuos. Esto se ve claramente en Europa, donde nos han convencido de que debemos ser “soberanos como consumidores” y jugar un papel positivo en la competencia. Por eso tenemos que decidir en cada página web si aceptamos o no las cookies, lo cual es absurdo. Millones de personas haciendo millones de clicks innecesarios cada día. Eso ocurre por tratar los productos digitales como si fueran bananas o mesas, cuando son cosas completamente distintas: lo digital es directa e inseparablemente social.
Justo a eso apuntaba. Hay quienes están intentando pensar que ciertas plataformas o bienes digitales tendrían que ser tratados como servicios públicos y estar regulados como tales. ¿Piensas que eso tendría algún efecto más concreto?
Sí, esa aproximación es mucho mejor. El problema es que resulta muy difícil regular como servicios públicos espacios cuyos proveedores están completamente fuera de nuestra jurisdicción. Ahí hay una contradicción fundamental. Pero la idea de tener servicios digitales como servicios públicos me parece excelente.
Quisiera hablar sobre el tipo de subjetividad que surge de la dependencia que planteas. Desde mi punto vista, este tipo de relación con la tecnología obtura la posibilidad de imaginar alternativas. Lo imaginable parece estar muy preclasificado y predeterminado. ¿Qué capacidad de resistencia desde lo público, lo común, las bases sociales es posible desarrollar?
Existe capacidad de resistencia, por dos razones fundamentales. La primera es que la sensibilidad de los individuos no se puede subyugar totalmente a estas tecnologías. La gente quiere mantener cierta agencia, lo cual limita la capacidad de subsunción y sostiene alguna resistencia. Los expertos en marketing lo saben bien: sería mucho más eficiente automatizar completamente los procesos de compra, pero las personas se resisten, quieren sentir que toman decisiones autónomas. Entonces existe una especie de resistencia antropológica básica.
En segundo lugar, desde una perspectiva marxista, estamos en un proceso de socialización muy avanzado. A pesar de todo el horror que presenciamos, existe cada vez más conciencia de lo que está pasando a nivel planetario, una conciencia nueva como humanidad. Esto, en el mediano o largo plazo, abre la posibilidad de una agencia de la especie sobre sí misma.
En último término, la dimensión ecológica implica que es necesario realizar un racionamiento de la tecnología. Por eso, paradójicamente, este tipo de tecnología puede tener un rol progresista. Para decirlo claramente: estoy a favor de una racionalidad atemperada o modulada que pueda detener el nivel de manipulación que ejercen las Big Tech.
A propósito de eso, últimamente has escrito sobre la necesidad de una planificación ecológica y una “bifurcación ecosocialista”. ¿Cómo se da el diálogo entre tus dos perspectivas conceptuales, o sea, cómo se completa el arco entre el tecnofeudalismo y estas preocupaciones?
La respuesta está en la cuestión de la coordinación. La planificación es una ecuación de coordinación alternativa al mercado. Gran parte del debate sobre estas cuestiones en el siglo XX giró en torno al conocimiento y la información (Hayek, etcétera). He tratado de relacionar ambas perspectivas: podemos movilizar estas tecnologías para contabilizar mejor la naturaleza, tener un inventario permanente de la naturaleza que, aunque nunca será perfecto, puede usarse para superar problemas anteriores. Estas tecnologías pueden cambiar los términos del debate sobre la planificación. El mercado, claramente, no tiene la capacidad de resolver el problema ecológico.
Por supuesto, se puede usar esta tecnología y puede ayudar mucho. Sin embargo, insisto en una racionalidad atemperada. No creo que haya que detener la planificación, pero sí hay que dejar espacio al movimiento propio de la naturaleza y también moderar el nivel de agencia de los individuos.
¿En qué actor o actores estás pensando para llevar a cabo este tipo de medidas? Si mañana un Estado te diera el poder de definir las próximas políticas públicas, ¿qué le aconsejarías?
La cuestión de los actores es compleja, pero mi perspectiva es ecosocialista. Creo que con una fuerza política o un movimiento social muy fuerte, o a través de elecciones –o una combinación de ambos–, se puede obtener la capacidad de controlar un Estado. Desde esta perspectiva, la planificación se puede desarrollar en tres niveles.
Primero, un debate amplio entre sociedad y ciencia para decidir el tipo de escenario que vamos a seguir. Hay varios escenarios posibles y para preparar lo que viene se pueden usar diversos procesos democráticos. Las asambleas populares pueden ayudar. Por ejemplo, se puede tomar un grupo representativo de personas que trabajen durante seis meses con expertos y luego realicen una propuesta general que la gente pueda aprobar o rechazar. Este y otros procesos profundizarían el carácter democrático de las decisiones.
Segundo, la rendición de cuentas de lo ecológico. Debemos tener ese inventario permanente de la naturaleza para comprender si estamos protegiéndola. Eso informará directamente la posibilidad de pensar escenarios futuros.
Tercero, el control público sobre el crédito: la socialización de la inversión y la gran estrategia económica [haute stratégie économique]. Hay versiones más o menos radicales –Keynes estaba a favor–, pero la idea central es que la decisión de preparar el futuro, la dirección de las grandes inversiones, debe ser mediada políticamente.
¿Eso cómo se lleva al terreno de la práctica?
Existen tres canales. El primero es la inversión en servicios públicos, que debe realizarse en conformidad con el proyecto de planificación que haya sido concebido. El segundo son las grandes empresas públicas. Y el tercero es lo que desde Lenin –o desde China– se puede ver como el sistema de crédito. No se trata de elegir directamente qué tecnología usará cada empresa, pero sí se pueden definir las grandes líneas a través del crédito. Así se puede modular el modelo de desarrollo en conformidad con los objetivos de la planificación.
Algo así ocurrió en Francia después de la guerra, o en Corea y Japón durante los momentos desarrollistas. Este tipo de cosas ya han existido. Hay que actualizarlas y enmarcarlas en procesos más democráticos, pero no hay nada completamente nuevo ni es algo inimaginable.
Para comentar en este artículo tienes que estar registrado. Si ya tienes una cuenta, inicia sesión. Si todavía no la tienes, puedes crear una aquí en dos minutos sin coste ni números de cuenta.
Si eres socio/a puedes comentar sin moderación previa y valorar comentarios. El resto de comentarios son moderados y aprobados por la Redacción de El Salto. Para comentar sin moderación, ¡suscríbete!
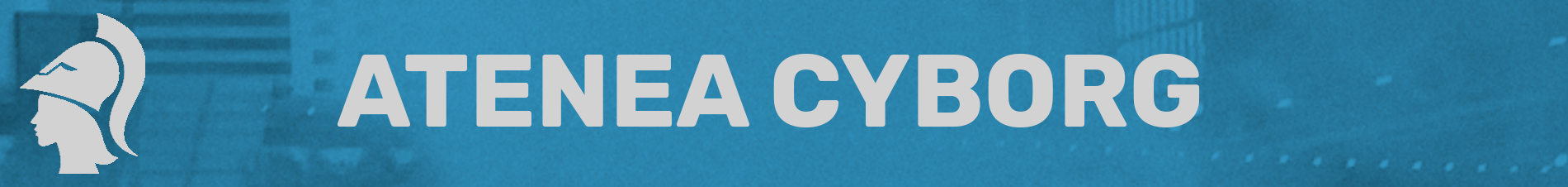

.jpg?v=63938099159 2000w)
.jpg?v=63938099159 2000w)