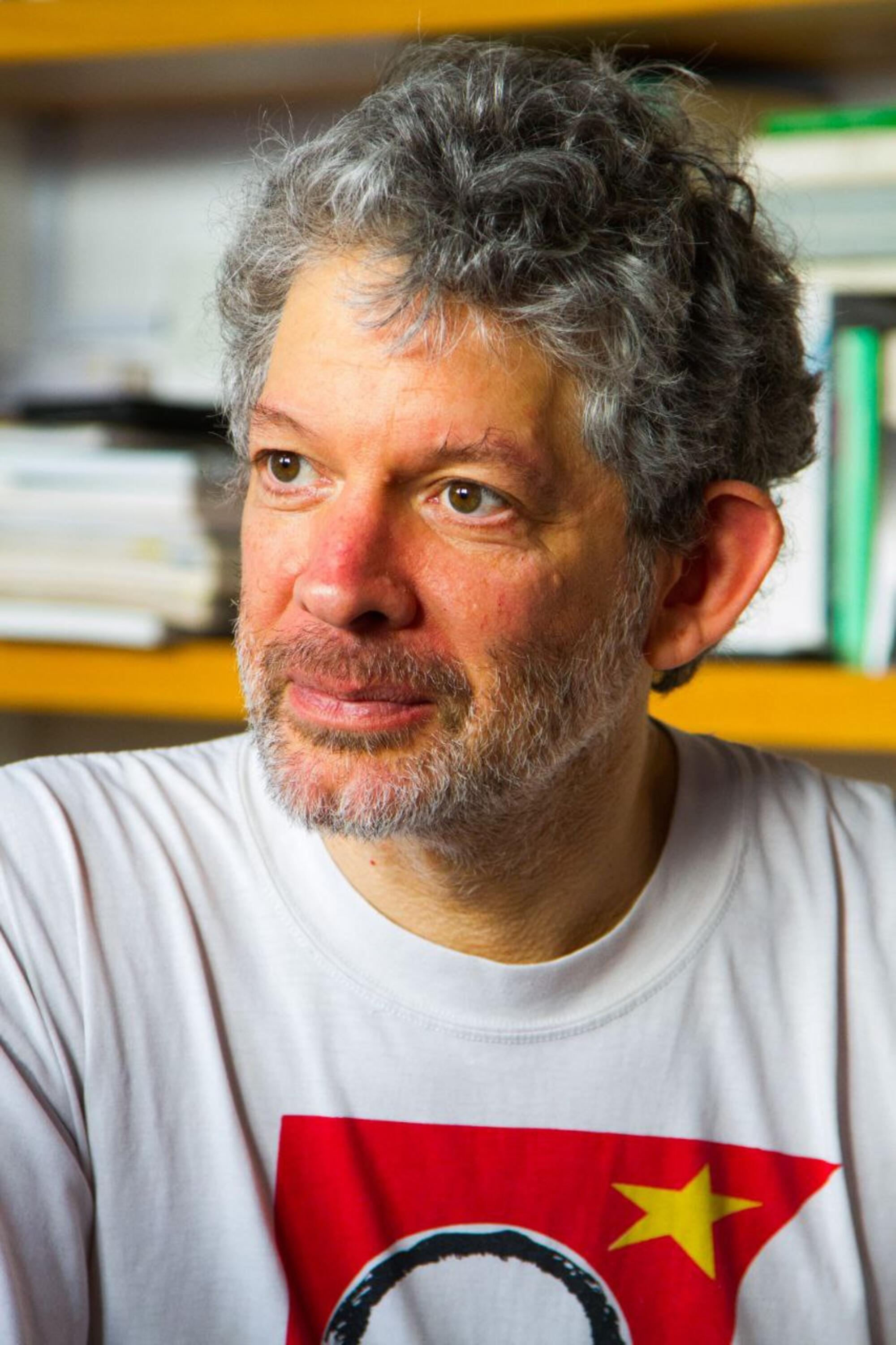
Argentina
Diego Sztulwark: “Estamos buscando una salida donde no la hay, que no preexiste, que debemos inventar”
Diego Sztulwark sintió, con la victoria de Milei en 2023, una auténtica sacudida política, intelectual, vital. ¿Cómo pensar lo que suponía esa victoria, cómo pensar realmente, es decir, no aplicando saberes previos? Se imponía un trabajo de escucha, de observación, de invención, y Kafka apareció ahí como el mejor aliado.
¿En qué tipo de bicho nos hemos convertido? ¿Qué tipo de metamorfosis hemos experimentado? ¿Qué amenazas acechan a este nuevo cuerpo, qué nuevas potencias lo habitan? Gregorio Samsa, la sociedad argentina, todos nosotros como objetos de mutación antropológica brutalista de las nuevas derechas, debemos hacernos urgentemente estas preguntas para sobrevivir.
La lucha de clases es una actividad cognitiva. Es a través de las luchas colectivas que nos enteramos de quiénes somos verdaderamente
Diego Sztulwark escribe, interviene en medios de comunicación, coordina talleres de lectura y pensamiento, pero es fundamentalmente un lector. Un lector implicado en la lucha de clases de su tiempo, en el conflicto social que lo atraviesa todo. Porque también la lucha de clases es una batalla entre lectores, entre diferentes lecturas de la realidad.
Diego, te presenté como lector. No tanto un militante que lee, que busca en la lectura herramientas de lucha, como un lector. Un lector que lucha, que lucha en tanto que lector. Sé bien que te puede inquietar esta presentación, que se imagine al lector como una figura aislada, desimplicada de lo que sucede. Y a la lectura, como una actividad esencialmente contemplativa, desconectada, sin efectos. Querría entonces comenzar hablando un poco de esto, que me precises la presentación con tus propias palabras. ¿Qué puede un lector en/de la lucha de clases?
Bueno, la lucha de clases —entendida en un sentido abierto, amplio, complejo y abarcativo— es una actividad cognitiva. Es a través de las luchas colectivas que nos enteramos de quiénes somos verdaderamente. Pues son ellas las que, contra los dispositivos de apropiación del tiempo de vida de los grandes colectivos humanos, nos permiten reconocernos como sujetos de potencia.
Maquiavelo enseña que la ciudad es el espacio de una división política entre lo que él llama “humores”: los grandes que desean dominar, y el pueblo que no quiere ser dominado. Un lector de la lucha de clases es, ante todo, alguien que busca conocerse como parte de una trama transindividual. Alguien que desea elaborar y compartir estrategias en una ciudad irremediablemente dividida.
Leer entonces es descifrar signos, pero también buscar cómo incluirnos en el juego de las fuerzas del mundo. Las grandes lecturas en este sentido —El 18 Brumario de Luis Bonaparte de Marx, Los siete ensayos de interpretación de la realidad peruana de José Carlos Mariátegui o La escritura en el cuerpo de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez de Rita Segato– encuentran, a partir de señales dispersas, un entretejido de situaciones que nos sorprenden y nos ayudan a comprender.
Yo he seguido estos últimos años a unos pocos lectores privilegiados: al filósofo argentino León Rozitchner y sobre todo a Franz Kafka. Ambos leen el mundo a partir de sus propios afectos.
Puedo entender la elección de Rozitchner, que escribió muy directamente sobre política (Malvinas, la dictadura argentina, el terror), pero ¿por qué Kafka? ¿En qué sentido Kafka es un lector de la lucha de clases, de esa división social que explica Maquiavelo?
Ya Deleuze y Guattari habían dicho que Kafka, en cuanto escritor, era un hombre político porque no dejaba de crear estrategias. Creo que se lo puede leer como se ha leído El príncipe de Maquiavelo: buscando saberes aptos para lidiar con fuerzas adversas, y para no ser destruidos en medio de la noche de la política actual, en la que el desprecio extremo por la vida funciona como condición de posibilidad para afianzar los mecanismos de explotación social.
En la hipersensibilidad de Kafka aparecen todo tipo de reparos ante la presencia de formas de poder presentes en las relaciones de pareja o entre padre e hijo... Es un maestro de la sensibilidad antifascista
En la hipersensibilidad de Kafka aparecen todo tipo de reparos ante la presencia de formas de poder presentes en las relaciones de pareja o entre padre e hijo, pero también de la presencia horrorosa que habita en la innovación técnica. Kafka es, en ese sentido, un maestro de la sensibilidad antifascista. Su fuerza de captación no es la de las ciencias sociales. Kafka conoce por medio del asombro, no de la cuantificación objetiva.
Y nos enseña a pasar del estupor a la imaginación activa trazando mapas de afectos. Es ante todo un lector. Un lector que escribe. En sus novelas inconclusas y en sus relatos, pero también en sus cartas de amor y en sus diarios, realiza ejercicios de discernimiento —ante sus amantes, su familia o su trabajo— a través de un lenguaje poblado por palabras simples, despojado de categorías.
No soy especialista en nada y menos que menos en literatura. No pretendo defender ninguna tesis sobre Kafka, sino proponer ciertas lecturas que permiten sostener la actividad de entendernos en medio de una ofensiva reaccionaria.
Pensar y entender la metamorfosis mileísta
Del mismo modo que Gregorio Samsa, hemos sufrido una metamorfosis y no nos hemos enterado. Una mañana nos levantamos y Milei estaba en el poder (su nombre expresa un cambio más profundo). En lugar de repetir saberes previos, hay que pensar. ¿Por dónde empezar? Tú citas la siguiente frase de Kafka: “Ante la imposibilidad de escribir, escribo”. ¿Qué significa para tí?
Me estoy refiriendo precisamente a las estrategias de Kafka. Prestar atención a las transformaciones que se operan a nuestras espaldas. Pensarlas física y afectivamente. Reconocer la mutación en nosotros. Averiguar cuáles son las potencias de este bicho en que nos hemos convertido.
Gregorio Samsa se resiste a admitir el cambio de cuerpo —ahora es un insecto que desde el punto de vista humano es repugnante—; persiste en su conciencia humana adhiriéndose al punto de vista del viajante de comercio que debe sostener a su familia. Para él, aferrarse a lo que fue —o a lo que cree que fue— puede ser una trampa mortal. Su cuerpo, de hecho, puede ahora nuevas cosas: puede trepar paredes. Pero deberá cuidarse de la manzana que le arroja su propio padre, y que acaba por matarlo.
“Alemania entra en guerra, por la tarde tengo natación”, escribió Kafka en 1914 en su diario. La vida está hecha de acontecimientos terribles entramados con el esfuerzo cotidiano de cuidar, de conservar, las propias fuerzas
Kafka lleva un diario. Trata de retener el tiempo que pasa. Se vuelve consciente de la importancia del tiempo de la escritura, que es el de la atención despierta. En una entrada de su diario de agosto de 1914 dice algo así: “Alemania entra en guerra, por la tarde tengo natación”. La vida está hecha de acontecimientos terribles entramados con el esfuerzo cotidiano de cuidar, de conservar, las propias fuerzas.
Anotar lo que no se entiende, registrar todo tipo de signos y detalles para orientarse, para pensar lo que (nos) pasa. ¿Qué significaría hacer una lectura intensiva de esos signos, leer los signos en tanto que afectos?
Michel Löwy señala —en su libro Kafka insumiso— que, durante el día, como funcionario de una agencia de seguros de riesgo de trabajo de Praga, Kafka redacta fórmulas jurídicas, ensamblando el lenguaje con la ley. Pero de noche, el escritor hace de las suyas. Mientras su familia duerme, se dedica a desanudar las palabras de la máquina legal; indaga en torno a las fuerzas que operan sobre él. Procura discernir lo que apenas llega a comprender.
En algún sitio Kafka declara que piensa por imágenes. Imágenes que se le imponen con un poder mítico que lo paralizan y a las que debe responder con palabras —y a veces también, dibujando siluetas humanas—. Según Elías Canetti, por ejemplo, la novela El proceso no se entiende sino sobre la escena perturbadora de la ruptura de su compromiso con Felice Bauer. La clave interpretativa del tribunal que lo condena no debería buscarse en un sentido oculto, sino en un drama afectivo que pretende abrirse paso. En Kafka, las figuras tienen un correlato de intensidades vividas que son por naturaleza transindividuales.
Todo lo que se sabe de Fernando Sabag Montiel [autor del antentado contra cristina kirchner en 2022], incluida la descripción de los peritos psiquiátricos, cuaja a la perfección con el perfil del personal del mileísmo
Podemos tal vez aterrizar este “método kafkiano” en un momento de tu libro para entenderlo mejor. Uno de los signos, uno de los detalles que aferras en el libro para poder escuchar la “metamorfosis mileísta”, es el atentado contra Cristina Fernández de Kirchner en septiembre de 2022, como si ese hecho (y sobre todo su autor) contuviese claves para pensar los fascismos de hoy. ¿Qué te permitió entender esa secuencia de hechos?
Sí, prestar atención a la sombría figura de Fernando Sabag Montiel, que atentó en septiembre de 2022 contra la entonces vicepresidenta, es un ejemplo bien concreto de este tipo de anotaciones kafkianas de las que estamos hablando. El personaje reúne, enredadas, una cantidad de cuestiones llamativas. Ya durante la pandemia, la derecha extrema prácticamente monopolizó la acción de performances públicas. Llevaron a la Plaza de Mayo guillotinas y bolsas mortuorias. Sabag es la saliente más extrema y torpe de una trama —en buena medida financiada por actores político-empresariales y alimentada por el mundo de las redes virtuales— que se plantea una relación mítica con la historia.
Como se ve en el libro de Irina Hauser Muerta o presa, se jugaba en él la pretensión de un acto viril —volverse un hombre “histórico” matando a una mujer percibida como poderosa—, y la ejecución de un asesinato como complemento de una acción “purificadora” que los medios de comunicación y el poder judicial no acababan —según él— de concretar (lo que finalmente se demostró falso, pues, como sabemos, Cristina Fernández está efectivamente en prisión producto de un proceso absolutamente cuestionable).
En Sabag Montiel se pone de relieve la locura de los cuerdos que acecha a la política (el peritaje psiquiátrico registra que Sabag Montiel tiene delirios de grandeza, pero es perfectamente consciente y responsable de sus actos). Todo lo que se sabe de él, incluida la descripción de los peritos psiquiátricos, cuaja a la perfección con el perfil del personal del mileísmo. De hecho, se ha hablado poco del papel del fallido atentado en el ascenso de Milei y su grupo al Gobierno.
El oscurecimiento de las percepciones
El fascismo 2.0 opera hoy, según dices, a través de un “oscurecimiento de las percepciones”. Precisamente del bloqueo de un entendimiento colectivo de las metamorfosis, las mutaciones, las transformaciones. ¿Cómo se oscurece, qué se oscurece?
Se nubla la percepción y se entrampa la riqueza del lenguaje. Las dos cosas van juntas y actúan por igual como condición de posibilidad para una política de intensificación de la explotación social y de la naturaleza. Porque sin un lenguaje vivo —no en un sentido elitista o erudito, sino como lenguaje del colectivo real— no hay modo de discernir los afectos, ni mucho menos de volverlos potencia expresiva pública. Por supuesto, este oscurecimiento no ocurre en el vacío, sino en función de dispositivos de oscurecimiento.
Se habla mucho de los procesos sociales y psíquicos intensificados durante la pandemia. Procesos montados sobre innovaciones técnicas y de precarización laboral. Hay mucha literatura sobre capitalismo de plataformas, semiocapitalismo, tecno-feudalismo. También sobre la colonización que la inteligencia artificial ejerce sobre la existencia. En todos los casos se subraya una nueva desposesión por vía de la abstracción, en consonancia con el predominio de un tratamiento de la vida concebida como información.
El gobierno llamado progresista, que terminó en 2023, jugó —en consonancia con lo ocurrido en otros sitios— un papel en la deslegitimación general de las expectativas igualitaristas
Por otro lado, la última década en la Argentina no hizo sino acumular enormes frustraciones políticas. El gobierno llamado progresista, que terminó en 2023, jugó —en consonancia con lo ocurrido en otros sitios— un papel en la deslegitimación general de las expectativas igualitaristas. Fue incapaz de frenar la caída de los salarios e ingresos populares y el descrédito de la vida pública. La ofensiva radical-derechista ocurre en todos estos planos simultáneamente. Ella apunta a borrar toda comprensión crítica sobre los mecanismos de secuestro y vaciamiento de las instituciones democráticas: el desfinanciamiento de los servicios públicos, la destrucción del mercado interno, la colonización extractiva de la naturaleza y las capacidades humanas de la lengua.
Lo vemos hoy en forma concentrada con el genocidio y la limpieza étnica que lleva a cabo Israel en Palestina. Milei es de los pocos presidentes que abrazan emocionado al criminal Netanyahu. La derecha extrema habla de la defensa de la democracia ante la amenaza terrorista, de la legítima defensa ante el antisemitismo, de occidente como cuna del pluralismo y la libertad amenazada. Si no podemos disputar el sentido hiper-manipulador de estas y otras palabras para describir lo que ocurre en la Franja de Gaza, en Cisjordania y en otras partes del mundo, no tendremos tampoco palabras verdaderas para disputar el futuro.
Y sin embargo, el “intelectual kafkiano” no pretende la “iluminación” de este oscurecimiento. Eso sería más bien lo que pretende otro tipo de lector o intelectual que aparece en tu libro, el intelectual progresista. ¿Podrías distinguir al lector kafkiano del intelectual progresista según sus distintas operaciones, búsquedas?
La ultra-derecha expresa un odio al mundo y acelera su aniquilación. Casi no hay quien se salve de ser etiquetado como woke, comunista, etc. Lo que se entiende como progresismo ha sido objeto, desde ese ángulo, de una crítica impiadosa. Como escribe Santiago López Petit, la crítica fascista fusiona diferencia a jerarquía. Pero ¿qué es el progresismo? Si lo entendemos como la postulación de valores políticamente correctos, no es difícil percibir en ellos una estafa. Pero existe una crítica de izquierda al progresismo –la única que suscribo– que le reprocha una concepción estrechamente cultural o identitaria de las ideas: palabras sin fuerza, retóricas que no apuntan ni se esfuerzan verdaderamente por ponerse a prueba para transformar materialmente estructuras.
Si no podemos disputar el sentido hiper-manipulador de estas y otras palabras para describir lo que ocurre en Gaza, no tendremos tampoco palabras verdaderas para disputar el futuro
La idea de “iluminar” la oscuridad me parece propia de ese progresismo. Como si la luz irradiara del buen pensar. El realismo kafkiano, por el contrario, identifica el absurdo como un obstáculo peculiar a la claridad visual de tipo racionalista. Situado en el corazón mismo de lo real, le da poder a las cosas del mundo frente al sujeto que mira. Lo otro de la oscuridad no sería entonces el iluminismo, sino la producción que engendra sentidos. No la clarificación categorial, sino la sospecha de la condición ambigua de las cosas del mundo. La oscuridad que difunde la derecha extrema tiende a descomponer las capacidades populares para plantear —y resolver— problemas.
El planteamiento de la ultraderecha es lineal. Consiste en aplanar la realidad sobre los mecanismos del mercado. Y en reprimir, mediante lo que Alejandro Horowicz denomina “crueldad estratégica”, sus “fallos”. Estos “fallos” de mercado son, no obstante, el testimonio de lo que antes llamamos —kafkianamente— lo absurdo: la presencia del inconsciente y de las resistencias sociales sobre la esfera del intercambio mercantil. Por eso, ambos, las formas del deseo y las luchas del trabajo, son objeto de desprecio y represión por parte de la derecha extrema.
Con Kafka, ver es siempre un ver nublado. Su realismo es el realismo de la no adecuación entre ley y razón. Su idea del “ver” no es la de la encuesta y el focus group, ni la de quien comprende la lógica subyacente, sino la del sujeto que alcanza una extranjería, y percibe lo que percibe por estar llegando —o más bien partiendo, como ha dicho Judith Butler—, formulando las preguntas incómodas propias del forastero. El “kafkismo” —si tal cosa existe— procura verdades no lineales, aquellas que precisan de artificios ficcionales para ser captadas.
La trampa o la imposibilidad de politizar la desesperación
El lector kafkiano está “entrampado”, dices, debe asumirse “entrampado”. Kafka enseña a leer la trampa, a leer la trampa en la ley. ¿Qué es la trampa? ¿Estamos en una trampa o en muchas? ¿Por qué asumirse entrampados puede ser una potencia?
Sí, leído desde hoy, Kafka se nos aparece como el escritor de la trampa. Sus héroes carecen de una potencia suficiente para revertir las injusticias. Kafka es el escritor obsesionado por las puertas que no se pueden cruzar. Como ha visto Marthe Robert, no deja de arrojar celadas a sus personajes y a sus lectores. Sus héroes buscan una salida donde no la hay. En carta a Milena Jenseká, Kafka escribe: “Mis pulmones y mi cerebro hacen tratativas a mis espaldas”. Su relación con el lenguaje es asunto de respiración.
A fines de 2022, se hizo evidente que el lenguaje de la política había quedado completamente separado de una desesperación colectiva, motivada por la incapacidad de detener la degradación de ingresos populares
El temblor de las ideas comienza a ser escrito mentalmente a fines de 2022. Por entonces se hizo evidente que el lenguaje de la política había quedado completamente separado de una desesperación colectiva, motivada por la incapacidad de detener la degradación de ingresos populares. Cuando la política deja de ser el lugar en el que se formulan, si quiera de modo indirecto y mediado, los problemas colectivos, su lengua queda neutralizada. (Sin esa separación entre mundo político profesional y malestar colectivo no se entiende cómo fue engendrado el mileísmo).
La trampa separa funciones sociales, pero también provoca una escisión dentro de cada quien. Mientras el mundo nos transforma en insectos, lo que queda de una conciencia convencionalmente democrática repite como un mantra impotente que “la política sirve para transformar la realidad”. Mientras el deseo de transformar no se haga cargo de esta situación paradojal, que vacía el lenguaje que se quiere transformador, la trampa seguirá operando.
Kafka no habló sobre la política de su tiempo y no pretendo que haya anticipado algo del nuestro. Pero creo en el derecho del lector latinoamericano a manotear el archivo europeo y usarlo aquí según sus propios fines. Así leído, Kafka nos ofrece una perspectiva para comprender la dimensión política de la trampa.
En La ofensiva sensible, escrito durante la etapa macrista, nombrabas el malestar social como “síntoma”, hoy lo haces como “desesperación”. ¿Es una cuestión de términos o hay algo más?
La ofensiva sensible pensaba el triunfo de Macri luego de 12 años de kirchnerismo, a 14 de 2001. La derecha se ofrecía como friendly pero asesinaba a Santiago Maldonado y a Rafael Nahuel. Tras del rostro amable, se desnudaba su rostro siniestro. En una primera presentación, daba lecciones sobre buenos modales y orientación a emprendedores; luego, autorizaba al Estado a matar en nombre de la defensa de la República concebida como propiedad privada. Pero el mileísmo (que tiene la misma ministra de seguridad que Macri) no tiene rostro amable. Es, de entrada, la celebración de la ferocidad. Durante lo que va del mileísmo, las tentativas por buscar una salida supusieron convertir la impotencia en el despertar de un conatus colectivo. Lo que la palabra desesperación permite es recobrar el impulso para perforar el muro de la imposibilidad.
Mientras el mundo nos transforma en insectos, lo que queda de una conciencia convencionalmente democrática repite como un mantra impotente que “la política sirve para transformar la realidad”
Hay una segunda trampa en tu libro, yo diría, que es la trampa “democrática”, que nos encierra en una alternativa infernal: hay que defender la democracia de la ultraderecha, pero defendiendo esta democracia, incapaz de transformaciones profundas, se alienta el caldo de cultivo que permite la ultraderecha.
Paolo Virno habla de la impotencia contemporánea estudiando la condición paradojal de la fuerza de trabajo del capitalismo actual. Por un lado, nunca estuvo tan asistida en términos de calificación, complejidad técnicamente y tan conectada desde el punto de vista de la comunicación. Y por el otro, nunca pesó tanto la incapacidad para articular esa potencia de un modo autónomo. La potencia del trabajo es, por el momento, sólo articulable por y para el capital.
Lo mismo sucede con la democracia. Si se actúa en ella hay que aceptar las restricciones explicitas o implícitas que la subordinan a los requerimientos del capital en un momento de crisis o de transición (en el caso argentino esto es evidente a partir, por ejemplo, del mecanismo de la deuda nacional). Si se quiere actuar dentro de la democracia, es preciso imponer reformas; pero apenas se intentan, por mínimas que fueran, hay que afrontar la acusación de “violentos” (o terroristas).
No hay modo de democratizar la sociedad si se respetan las restricciones que han sido impuestas bajo su nombre. No hay política democrática sino contra la democracia como régimen de la impotencia.
La batalla cultural: ¿qué, cómo y desde dónde lee la ultraderecha?
La lucha de clases es (y ha sido) una lucha de lectores y lecturas. La extrema derecha lee, está hoy leyendo, y con mucha eficacia, la época. Creo que eso se desprecia y no se piensa a fondo, pero está muy presente en tu libro. Los intelectuales de derechas son lectores en una batalla: la “batalla cultural” (de gran eficacia política). ¿Cómo se plantean, en tanto que lectores, esa batalla cultural?
Lo que la ultraderecha llama “batalla cultural” es una actividad propagandística en y desde las redes. Consiste en leer la biblioteca de las izquierdas y denunciarla como el origen de las perversiones contemporáneas. Según esto, Gramsci sería el responsable de un ataque “cultural” de la izquierda a la sociedad, Marcuse de politizar el “deseo” contra las convenciones burguesas y Foucault quien generalizó la “resistencia” a todas las situaciones —microfísicas— imaginables. Laclau sería por último el inventor de la estrategia que reúne esa multiplicación conflictiva en un momento “populista” de la política. Su propuesta consiste en combatir toda micro-disidencia e invertir a Laclau —ligando a los sujetos con el discurso político a partir de un sentido contra-revolucionario del conflicto—.
La derecha de Macri se ofrecía como friendly pero asesinaba a Santiago Maldonado y a Rafael Nahuel. El mileísmo no tiene rostro amable. Es, de entrada, la celebración de la ferocidad
La derecha extrema argentina lee las luchas democráticas con el lente del manual antisubversivo de los cuadros del genocidio de los años setenta. Sienten que, tras la caída del comunismo, el enemigo persiste bajo la máscara de los feminismos o los movimientos ecologistas. Ven filtraciones y ataques comunistas por todas partes. Si bien su ingeniería comunicacional surge de los centros trumpistas que promueven la defensa del supremacismo occidental decadente, encuentran los modos de traducir el fenómeno Milei a las banderas históricas —algo reformuladas— del viejo partido militar.
Sus más exitosas espadas hablan de todos los temas: filosofía, geopolítica y género con un discurso combativo que escasea en el mundo de las izquierdas. El propio Milei ha citado a Lenin recordando que “sin teoría revolucionaria no hay practica revolucionaria”. Toman de la biblioteca en desuso de las luchas históricas aquellos textos que adquieren valor en el momento del enfrentamiento. Desde ese punto de vista, inventan una articulación entre los libros y la lucha política que creíamos patrimonio de las izquierdas.
La enemistad declarada de los publicistas del neofascismo va dirigida contra el “marxismo cultural”. Se trata, por supuesto, de un enemigo caricatural. El marxismo resulta incompatible con una separación real entre cultura y economía. En el fondo, lo que persiguen es asegurar en la “cultura” la preeminencia que tienen en lo militar y en lo económico. Por contraposición, el marxismo fue siempre una articulación entre teoría y movimiento popular y no admite —cosa que deja claro el feminismo de izquierda— el divorcio entre un mundo de la cultura y otro de la lucha económica.
Dices que una fuerza de la extrema derecha en esta batalla cultural es que defienden una noción de verdad. El cálculo económico como verdad. El mercado como verdad. Una verdad que, además, es material, existente, palpable en la vida de todos los días, organizada por el capital.
La derecha extrema se plantea una relación ideológica con la “verdad”. Por un lado, denuncia un estado de cosas presente como falso. Atacar la “justicia social” en la Argentina de 2023 fue posible porque en ese entonces había más de un 30% de la población bajo la línea de pobreza (si eso es la justicia social, es fácil rechazarla). Como dice Theodor Adorno: si la democracia capitalista se enraíza en una sociedad dividida en clases, subsiste en ella una irracionalidad irreductible. La “verdad” de la derecha extrema es una amplificación —un tirar del hilo— de esta “verdad” nunca elaborada de la democracia de clases. Esa es la condición de efectividad de la máquina de manipulación que actúa de modo muy profesional mediante empresas de consultoría que acaban guionizando al gobierno y que quizá pueda sobrevivir a sus líderes momentáneos.
No hay modo de democratizar la sociedad si se respetan las restricciones que han sido impuestas bajo su nombre. No hay política democrática sino contra la democracia como régimen de la impotencia
Finalmente, en su momento de auge, los libertarianos argentinos retomaron tesis neoliberales según las cuales el mercado es la única fuente de verdad; el cálculo económico. Al informar sobre las preferencias de cada quien, y sobre los términos en que se alcanzan nuevos equilibrios colectivos, compatibiliza automáticamente aspiraciones y merecimientos también en un sentido moral. De alguna manera, el mundo de un mercado sin “fallos” realiza el ideal de una humanidad sin misterios ni profundidad. Un mundo de puro funcionamiento asistido por IA y por aplicaciones killer (de nuevo, la referencia a Israel es inevitable) para todo lo desafíe este despliegue de su “verdad”.
El lector kafkiano, el lector en esta lucha de clases 2.0, no puede dejar de entrar en la batalla cultural, pero no puede aceptar sin más sus términos. Su lenguaje, por ejemplo. El lenguaje mediático, de las redes, de la comunicación. Hay una guerra en el lenguaje, como dice Henri Meschonnic. ¿Cómo estar sin estar entonces, alguna sugerencia kafkiana al respecto?
Entiendo la proposición de Meschonnic —“hay una guerra en el lenguaje”— a partir de considerar que el lenguaje es una vía de singularización de los cuerpos pensantes que somos. La proliferación de podcast y streamings, de los que muchos participamos, corre el riesgo de sobre-imponerse sobre el rumor popular. Hay un estado de “felicidad” y de resolución continuo que evacúa la dramaticidad que supone la guerra en el lenguaje.
La derecha extrema está más decidida a articular un lenguaje festivo-histérico en el lenguaje audiovisual, con el aliento a la lectura del libro concebido como manual de propaganda. La novedad es esa articulación activa entre medios y libros como dispositivo en la inmediatez de su combate. En un streaming, de hace unas semanas, vi a dos de ellos hablando de Kant y el noúmeno, y de Husserl y la epojé. Un lujo que en nuestro campo no podríamos darnos sin reprocharnos un hermetismo que nos aleja de “las masas”. Y, sin embargo, una semana después, dicha conversación tenía 170.000 vistas.
Lo que la ultraderecha llama “batalla cultural” es una actividad propagandística en y desde las redes. Consiste en leer la biblioteca de las izquierdas y denunciarla como el origen de las perversiones contemporáneas
No quisiera incluir a Kafka en la reyerta por la comunicación. Kafka le temía al periodismo por su sumisión al instante presente; más bien me gusta leerlo como antídoto al lenguaje esterilizado de la política. El escritor argentino Carlos Correas entiende que en Kafka se trata de desactivar el poder mítico de las imágenes totalizantes. Su lenguaje sobrio huye de las categorías. En un congreso realizado en Europa del Este, en que los comunistas de la década del 50 discutían si “rehabilitar” o no a Kafka, Ernst Fischer dijo en su favor: “Dios creó las cosas y el Diablo las categorías. Sólo los mediocres corresponden a las categorías; los insólitos las hacen estallar”.
Hay, según dices, al menos dos modos de leer en esta batalla cultural. Por un lado, el modo paranoico y anti-insurreccional de la derecha: leer para neutralizar. Por otro, el modo premonitorio y contratendencial del lector kafkiano: leer para intensificar. ¿Qué significaría intensificar? ¿Cuáles pueden ser los “efectos prácticos” de esa lectura? ¿Dar a ver, dar a pensar, sugerir, señalar, indicar algo a las fuerzas en pelea...?
No lo sé. A diferencia de los investigadores que nos muestran el resultado de su trabajo, y de autores que presentan tesis originales, El temblor de las ideas surge de una lucha cuerpo a cuerpo con el estupor. Busca dar un mínimo de consistencia a un caos sensible y mental. ¿Quizá logre componer un fresco sobre un período enloquecido del país? ¿Agrega comprensión a la versión argentina de lo que llamamos ultraderechas? Realmente no lo sé. Por lo pronto, establece diálogos, manifiesta rechazos sin aferrarse a ideas, apunta escenas de difícil comprensión inmediata, y se hace preguntas sobre la lectura (no sólo de textos sino también de las diversas situaciones que atravesamos). El libro es indisimulablemente spinozista (Kafka funciona como un rodeo para Spinoza), en el sentido de que no suelta en ningún momento la atención a la formación de un conatus colectivo (¡buscar una salida!).
Una esperanza absurda y frágil, que atraviesa impotencia y soledad
El lector que te interesa es Kafka, es el Che cuando está en Praga, es León Rozitchner en el exilio. Me llama la atención que son todos personajes que se han quedado solos. No digo que sean solitarios, sino que se han quedado solos. ¿De qué habla esa soledad? ¿Nos dice algo de la pelea cuerpo a cuerpo, con uno mismo, que ha de llevar a cabo el lector entrampado, desesperado? ¿Tiene que ver con algún tipo de derrota? En una tradición como la tuya, que insiste en lo colectivo, en lo comunitario, en lo grupal, ¿cómo interpretar esa soledad?
En Kafka, el campesino que quiere entrar en la ley espera ante un guardián a quien le pregunta: ¿dónde están los otros, por qué —si todo el mundo quiere entrar en la ley— no ha venido nadie? “Ante la ley” es un relato que condensa ejemplarmente los elementos del kafkismo. Y por supuesto, no cabe esperar una interpretación definitiva al respecto (se puede afirmar que la ley es aquello que pone a los sujetos a esperar, y también que la ley desespera a quien intenta comprender sus mecanismos internos). Sin embargo, una lectura posible podría ser la siguiente: ¿por qué no atravesamos nuestra propia puerta? Quiero decir: hay una pregunta que cada quien debe afrontar como la cuestión más propia, incluso como condición previa para asumir desafíos colectivos.
En el caso de Guevara o de Rozitchner se trata, evidentemente, de reflexiones fuertemente imbricadas en lo colectivo. Guevara en Praga viene, es cierto, de un fracaso en África. Pero su meditación no es solipsista. Sus escritos de esos meses son un intento por plasmar su crítica a la implementación de la Ley del Valor en el socialismo. Considera que esa determinación económica actúa sobre la conciencia de las personas reforzando su ligazón con el mundo de las mercancías y que eso condena a los países socialistas a retornar al capitalismo. Ricardo Piglia ha inmortalizado la foto del Che leyendo en la copa de un árbol en medio de una campaña guerrillera. La soledad momentánea del lector en medio de la guerrilla. En cuanto a Rozitchner, su trabajo ha sido un intento de cuestionar lo que podemos llamar la socialidad de lo que llamó el “individualismo burgués”.
El primer año de Milei en el Gobierno fue de estupor y perplejidad. El fascismo 2.0 es, como hemos dicho al principio, un oscurecimiento políticamente organizado de las percepciones colectivas
La potencia no está dada: es una de las sugerencias más importantes que encuentras en Kafka. Las tradiciones de izquierda, revolucionarias, autonomistas, se han inclinado a veces a pensar que la “potencia estaba ahí ya” (en las luchas, en los movimientos, en el trabajo vivo). ¿Qué significa por el contrario afirmar que la potencia no está dada?
Como dijimos, citando a Virno, la potencia productiva humana/maquínica es un hecho. La potencia que falta, en todo caso, es la que articula esa potencia. ¿Se trata de una “voluntad” de transformación?. El héroe de las novelas de Kafka —pienso sobre todo en El proceso/El castillo– no ve claro, ni posee fuerzas suficientes. El suyo puede ser entendido como un llamado a despertar fuerzas del medio y fuerzas colectivas para transformar su situación.
Franco ‘Bifo’ Berardi viene insistiendo al respecto en que la facultad que permite resistirse al hecho de que solo el capital sabe articular la potencia productiva no es la voluntad, sino la sensibilidad. Me parece que estamos intentando distinguir impotencia de imposibilidad: donde la voluntad choca con un muro de imposibilidad (deviniendo impotente), la sensibilidad busca una potencia de redención que, como dice Benjamin, se percibe tanteando en el reverso mismo de la nada de revelación (nada de sentido). Hablando sobre Kafka, Benjamin exalta la figura del “necio” (aquel que no acepta las exigencias de actualización de los tiempos) como activación de una escena nueva. Hay una conexión entre la vergüenza por el estado del mundo y la escucha del rumor de las cosas verdaderas.
Por otra parte, no se trata para Kafka de la esperanza, sino de la potencia. En una carta a Brod, Kafka habla de una triple imposibilidad: los judíos de centro Europa no pueden escribir en sus dialectos, no pueden hacerlo en alemán, y no pueden tampoco dejar de hacerlo. Esta tercera imposibilidad —no pueden dejar de— señala el reencuentro con una potencia que carece aún de forma: aun cuando no sabemos cómo es ese poder hacer, no podemos tampoco dejar de hacerlo (y volvemos al apunte en su diario: “No puedo escribir, no puedo dejar de hacerlo”).
La potencia no preexiste como un saber previo, se conquista (si se lo hace realmente) por fuerza de una necesidad que busca, de una sensibilidad —individual/colectiva que se resiste, lo que nos devuelve a la cuestión de la desesperación—. Si pensamos en el 2001 argentino, las organizaciones populares que protagonizaron la crisis buscaron una salida donde claramente no la había.
¿Si la potencia no está dada entonces ya no hay tradición, nada que transmitir?
¡No lo creo! Si entendemos por tradición lo que Benjamin llamaba la “tradición de los oprimidos” (los posibles nunca realizados), más bien la reanuda. Cada nueva generación, dice, debe interpretar/reapropiarse a su modo —según sus afectos, sus potencias— el pasado de los oprimidos. Ignacio Lewkowicz decía que lo propio de un pensar situado es la nominación situada de sus elementos. El pensamiento en situación es también una relación situada con el archivo, con la memoria. En Kafka, el acceso a la situación está entrampada. Se trata, precisamente, de aferrar los afectos y el lenguaje como orientación para buscar una salida.
Reniegas de la esperanza y su lenguaje, porque la esperanza parecería indicar que la potencia ya está ahí, pero al mismo tiempo no reniegas del todo y hablas de una “esperanza absurda y frágil, que se puede leer en los rostros de los desesperados”. Y en ese sentido traes la palabra “redención”, tan cara a ese otro gran lector de Kafka que fue Benjamin. ¿Cuál es la diferencia entre esas dos esperanzas?
Brod cita, en su biografía sobre Kafka, una carta en la que el escritor le dice: “Hay esperanza, pero no para nosotros”. No hay modo de darle una interpretación única a esa frase, que está precedida por otra que dice algo así como que: “Solo somos un día nublado en la vida de Dios”. Manoteada de modo brutal, podemos usarla para entender que ni el calentamiento global, ni los genocidios y las guerras, ni la ola de derecha extrema que escenifica políticamente el horror, nos permiten creer que esperamos tiempos mejores.
Y, sin embargo, si seguimos con Kafka, es preciso retener otra cosa que nos cuenta Brod: Kafka reía a carcajadas con sus amigos cuando leía en voz alta capítulos de sus textos que acababa de escribir. Los textos más trágicos no mueren en la solemnidad si son capaces de preservar un espacio de humor interno que permite que todo pensamiento tenga un rincón burlón de la propia seriedad. Ese momento lúdico, presente incluso en los pensamientos más graves, es el que busca otra manera, una salida. La esperanza que no tenemos brilla sin embargo “absurda y pequeña” en el “rostro de los condenados”.
Para el camerunés Achile Mbembé el mundo se ha tornado “brutalista”, sometido a un tratamiento de despojo, desplazamientos poblacionales e intervenciones técnicas. El mundo, dice, es tratado como lo fue el continente africano
En El proceso, la atractiva Leni, ayudante del abogado que pretende defender a Joseph K, se enamora de todos los condenados. Se fascina con una luz que irradia de ellos. El camerunés Achile Mbembé, afirma que el capitalismo actual se ha tornado “brutalista” (toma la palabra en un sentido técnico, proveniente de la arquitectura, de la construcción). Dice que el mundo todo está siendo sometido a un tratamiento de despojo, desplazamientos poblacionales e intervenciones técnicas que dan por resultado una desertificación. El mundo, dice, es tratado como lo fue el continente africano. Y llama a tomar en serio un “devenir africano” de ese mismo mundo, un movimiento inverso signado por la presencia de saberes reparadores presentes en ciertas corrientes animistas. Mbembé liga ese pensamiento con el nombre de Franz Fanon, autor de Los condenados de la tierra. Mis amigos Pablo Fernández Rojas y Miguel Mellino me hacen recordar lo próximos que están, en este sentido, Franz Fanon y Franz Kafka.
Esa esperanza, absurda y frágil, ¿la encuentras hoy en alguna parte en Argentina?
A mi modo de ver, el primer año de Milei en el Gobierno fue de estupor y perplejidad. El fascismo 2.0 es, como hemos dicho al principio, un oscurecimiento políticamente organizado de las percepciones colectivas, una perturbación que busca hacer creer que la confluencia de los cuerpos ya no produce sentidos ni provoca efectos.
Durante el comienzo del mileísmo las grandes movilizaciones parecían no ponerle límites consistentes a la agresividad de sus políticas. El 1 de febrero de 2025, sin embargo, algo comenzó a cambiar. La asunción de Trump le hizo creer al presidente argentino que si radicalizaba la parodia neofascista, recibiría de EEUU apoyo económico ilimitado (cosa que efectivamente sucedió). Así lo vimos defender el saludo con el brazo derecho extendido de Elon Musk y amenazar a los “zurdos” (“tiemblen zurdos”, “los iremos a buscar”), al feminismo y a los homosexuales. Ante esa amenaza diversos grupos y movimientos organizaron una manifestación importante en el centro de Buenos Aires con la consigna del orgullo antifascista y antirracista. Allí se dijo: “Solo hay dos géneros (de personas). Los fascistas y los antifascistas”. Esa delimitación fue importante. Ayudó a organizar de otro modo la percepción.
De a poco, comienza a elaborarse una respuesta desde abajo, un despertar que recupera los poderes de sensibilización del campo social que anida en la memoria de las luchas sociales del país
Luego se hicieron cada vez más visibles las marchas semanales de los jubilados contra el ajuste, que cada miércoles son reprimidas salvajemente frente al Congreso, y que se convirtieron en un punto de convergencia para la denuncia de los ataques a la salud pública. Todo esto en un contexto de desfinanciación de servicios sociales, despidos, y congelamiento de los gastos estatales en obra pública.
De a poco, comienza a elaborarse una respuesta desde abajo, un despertar que recupera los poderes de sensibilización del campo social que anida en la memoria de las luchas sociales del país. En las recientes elecciones de la Provincia de Buenos Aires (40% del padrón del país), el Gobierno sufrió una derrota. Mas allá del análisis numérico de los votos, lo que fue rechazado fue la “crueldad estratégica” del Gobierno. Intentando vetar reformas en favor de los derechos de los discapacitados, se filtró un audio en que el director de la agencia que se ocupa de precisamente de los medicamentos para discapacidades hablando de las coimas que cobra la hermana de Milei en los contratos de compras públicas. Una cosa es que en medio del descrédito de la palabra política emerja un grito enojado denunciando a la “casta” y que luego en el Gobierno pretenda convencer a una sociedad sobre las virtudes morales del sacrificio económico, y otra es que quienes se alinearon con el gritón no adviertan que ese sacrificio ha resultado en una estafa.
El arco de tiempo que va del 1 de febrero a las elecciones del pasado 7 de septiembre, y a la enorme manifestación popular del 17 de septiembre (en defensa de la salud y la universidad pública) muestran un camino de protagonismo social que no supone una vuelta a 2023 (lo que sería absolutamente desmoralizador), sino el trazado de un camino que, de profundizarse —y en esto es fundamental que siga siendo la sociedad movilizada la que conduce el proceso—, se pondrán en discusión cuestiones centrales como qué hacer con la deuda externa impagable, con un poder judicial tomado por mafias y cómo activar nuevas formas de participación popular.
Para comentar en este artículo tienes que estar registrado. Si ya tienes una cuenta, inicia sesión. Si todavía no la tienes, puedes crear una aquí en dos minutos sin coste ni números de cuenta.
Si eres socio/a puedes comentar sin moderación previa y valorar comentarios. El resto de comentarios son moderados y aprobados por la Redacción de El Salto. Para comentar sin moderación, ¡suscríbete!
.jpg?v=63935629464 2000w)
.jpg?v=63935629464 2000w)